![]() mpetuoso, apasionado, con una fuerza nunca antes vista. Pero también dócil y noble, como un felino que ronca, desbocado, sereno. Así es el Príncipe. No importa cuándo se publique este texto, hablo en presente. José José es igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar.
mpetuoso, apasionado, con una fuerza nunca antes vista. Pero también dócil y noble, como un felino que ronca, desbocado, sereno. Así es el Príncipe. No importa cuándo se publique este texto, hablo en presente. José José es igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar.
Es una fuerza de la naturaleza; aunque como tal, ha menguado. Fue tormenta, fue tornado, fue volcán.
Y como tal, hizo erupción. No una, cientos de veces. Su fuego hizo explotar nuestro mundo mojigato y provinciano: nos enseñó que todos podemos ser cachondos y taciturnos; que todos sabemos querer, aunque pocos podamos amar.
Su paradigma del hedonismo, la autodestrucción y la fascinación por surcar los rincones más oscuros del alma y el amor propio, encontró más eco del que nadie ha alcanzado jamás, por lo menos en este país. José José arrasó con todo, incendió a su público y lo convirtió en Legión, en su principado.
Él mismo lo dice: ha sido de todo y sin medida… y nos ha hecho partícipes de su bacanal.
José José pertenece a esa estirpe de Icaros que vuelan hasta quemarse por la cercanía con el Sol.
Ha sido sediento y voraz, irresponsable, soñador. Se ha consumido, ha implotado y ha vuelto de sus cenizas tan campante, vestido con sus trajes blancos y el cabello abundante y rizado. Cínico, tierno, omnipresente.
Me cuesta trabajo considerar la existencia de hogares mexicanos donde no haya discos suyos.
Seguro los hay, pero me es difícil entenderlo.
Y no habla por mí una idealización del personaje, ni la simpatía que siento por él, ni que he escuchado sus canciones desde la infancia (y que me gustan bastante). Son los números, sólo los números, los benditos números. Mientras escribo esto lo escucho desde un elegante disco de vinil Amor, amor, que tiene casi los mismos años que yo.
Y así como en mi casa, en miles más habita, por lo menos, una de sus obras, discreta pero presente.
José José es el único artista de la música popular de nuestro país que ha vendido más de 250 millones de discos, y eso sin considerar la piratería.
Tal cantidad es apabullante. Mi imaginación se queda corta al pensarlo. No sé cuánto espacio ocupen esa cantidad de objetos, ni cuántas personas hayan entrado en contacto con cada una de esas copias, porque cada una de las personas que compraron esos discos tenían familia, amigos, iban a fiestas y reuniones, reuniones donde la voz del Príncipe oficiaba sus misas negras y etílicas.
Según datos del INEGI, hoy día, somos poco más 123.5 millones de mexicanos.
Así que de una manera muy burda, cuando pienso en el impacto de José José, supongo que es como si cada uno de todos los habitantes del país tuviéramos dos discos suyos en las manos.
Para este ejercicio imaginario yo escogería dos álbumes: Gracias y Secretos. Ojo, sólo escogería dos por el ejercicio que uso para ejemplificar mi idea, porque de hecho me gustan varios, no todos, pero casi.
Gracias es de 1981 y fue su placa número 17. Es decir, cuando se editó nuestro príncipe contaba apenas 33 años y ya había grabado 16 discos antes.
Gracias tiene diez canciones de las que siete fueron sencillos: Gracias, Una noche de amor, Preso, Pero me hiciste tuyo, Vamos a darnos tiempo, Me basta y Sólo tú y yo (esta última, increíble versión al español de Just the two of us).
Siete sencillos en un solo álbum es una locura, algo a lo que cientos de artistas han aspirado, sin alcanzarlo. José José lo consiguió, no una, varias veces. Una de ellas con mi otro álbum escogido.
Secretos es de 1983, fue su disco número 19 y también tiene diez temas, de los que ocho fueron éxitos en la radio: Lo dudo, El amor acaba, Voy a llenarte toda, Cuando vayas conmigo, Lágrimas, He renunciado a ti, Quiero perderme contigo y A esa.
Secretos se mantuvo en los primeros lugares de popularidad durante cuarenta semanas y cuenta la leyenda que vendió dos millones de copias en ese año.
Yo tengo muy presente cuando conocí estos discos. Nací en 1974, así que José José es de los músicos que he escuchado toda mi vida.
Mi madre era su fan y tenía sus acetatos en LP y singles de 45 rpm. Recuerdo perfecto sus portadas: él muy joven, representando un imaginario masculino de romanticismo, bohemia, éxito e incluso sensualidad.
No era rockero, pero ni falta que le hacía. Era una estrella. Era joven, guapo y se vestía muy bien… y nadie poseía una voz siquiera parecida.
Me detengo un instante. También me gustan mucho las portadas de estas dos producciones.
En Gracias lo vemos casi escondido tras una columna, apoyando su mano derecha en ella, tímido. Sobresale en su mano un anillo con la letra J que adivino carísimo y lujoso.
Le vemos en los ojos una mirada triste, que cobra sentido cuando entendemos que el agradecimiento en cuestión no es hacia su público como podría imaginarse (fue grabado en la cima de su éxito), sino a un amor que termina, al que despide con el corazón destrozado pero con todos los honores.
Dicho sea de paso, así deberían terminar las relaciones y no con mensajes que se quedan en visto:
“Gracias de verdad,
por hacer algo tan grande
por mirar siempre adelante
por enseñarme a querer.
Gracias otra vez
por venir a darme vida
por cerrarme cada herida
por apagarme la sed.
Gracias otra vez
por haber amado tanto
por haber vivido dando
lo mejor, de lo mejor…
por favor:
un minuto de silencio, por nuestro amor”
En Secretos, ya más maduro, aparece con un traje impecable. Todo es blanco excepto la corbata y el pañuelo en su saco, que son rojo sangre.
Con menos timidez que en la portada de Gracias, aquí nos mira con cierta complicidad y el dejo aristocrático de su mote. Sí, luce más seguro, pero tiene las manos metidas en los bolsillos del pantalón.
Es muy probable que al momento de que se tomó esa foto nuestro cantante ignorará las ventas millonarias que le traería esa obra… o quizá no, quizá confiaba demasiado en su talento y en la mano maestra de Manuel Alejandro, compositor y productor de este álbum, de esta máquina de éxitos que nos legó esa lección de vida irrefutable, terrible y hermosa:
“Porque el tiempo tiene grietas
porque grietas tiene el alma
porque nada es para siempre
y hasta la belleza cansa:
el amor acaba”.
Y así podría seguirme con varios más: El triste, Volcán, Si me dejas ahora, Amor, amor, Mi vida, Reflexiones, 40 y 20…, en todos y cada uno de sus discos hay por lo menos un éxito, un tema entrañable en el contexto de su vida (que para nada ha sido privada), pero también de la nuestra.
Yo me atrevo a decir que hay una canción suya especial para cada ocasión, para cada derrota, pero también para los triunfos, para el final de las relaciones y para los inicios.
Ya referí mis discos favoritos en conjunto, pero las canciones por sí mismas todas son un universo y una historia. Constantemente, y a partir de que Youtube nos permite ver videos viejos, reproduzco la que más me parece entrañable, uno de sus éxitos “felices”: Buenos días, amor.
A pesar de ser un evidente playback me gusta verlo porque lo plasma en su extraña y conmovedora personalidad.
No es precisamente un video clip, se supone que es una presentación “en vivo” (hay que mencionar, por cierto, que cada vez que sacaba un disco había un “especial” en la TV donde se presentaban todas las canciones, hecho también atípico y más hoy día).
Ahí, en medio de la escenografía que simula un departamento de lujo hay una mujer sentada, una modelo.
Es Anel, su entonces esposa. Él llega. Viste uno de sus finos trajes a la usanza de la época, de tres piezas. Su melena rizada es la de un joven, sus anillos y alhajas, las de un dandi.
Con la música lo vemos disfrutando el momento. Es el Gran Gatsby de Clavería y esta borracho, se nota.
Pero se nota también una borrachera feliz.
Reproduce con sus manos los sonidos del bajo, como cualquiera de nosotros cuando escuchamos las canciones que nos gustan en un bar; la diferencia es que él se emociona con uno de sus más de 200 temas: él sí es José José. Es el Príncipe de la canción y lo sabe.
Es la estrella. Es el hombre en estado de gracia que le canta a su hermosa mujer frente al público (“Confundí tu piel de nácar con la mañana”), sabiendo que en miles de televisores lo observan, compartiendo su dicha; es la mejor voz de México, el artista que vende más discos y que llena todos los centros de espectáculos.
Por momentos se sienta en un banco de la escenografía, quizá cansado por los estragos de la parranda anterior. Por instantes baila mientras mira a Anel a los ojos, diciéndole: “y no he encontrado otra mujer, como tú”.
Ella, también es feliz, parece no creer lo que está pasando. Mientras hace su show, José José recuerda cuando era un joven y anónimo jazzista en los bares, antes del éxito, y al mismo tiempo imagina su futura e inevitable decadencia
Pero no le importa.
Sí, piensa en que un día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo le dirá que no, que pare, que ya está cansado.
No le importa. Imagina también como será el día en que no pueda cantar, ni siquiera mediante un playback. Y no siente miedo. No le asusta nada, ni la bancarrota, ni la diabetes, ni el cáncer.
Él es el volcán que aún no se ha apagado, es la ola sin freno que lame la arena después de explotar con alegría, jugando a que se va y a que no se va. Es el Príncipe, es polvo enamorado, y está enamorado, embriagado por el éxito y el desmadre. Está feliz.
Y sabe que nosotros con él. En ese momento, ahora, siempre.





 os concursantes de cualquier premio literario pasan horas aciagas cuando saben que los jurados están reunidos, a puerta cerrada, para elegir al ganador. Si en el pasado los suspirantes permanecían pegados al teléfono, a la espera de la llamada que podría cambiarles la vida, gracias al celular salen a la calle a atenuar la espera y la angustia.
os concursantes de cualquier premio literario pasan horas aciagas cuando saben que los jurados están reunidos, a puerta cerrada, para elegir al ganador. Si en el pasado los suspirantes permanecían pegados al teléfono, a la espera de la llamada que podría cambiarles la vida, gracias al celular salen a la calle a atenuar la espera y la angustia.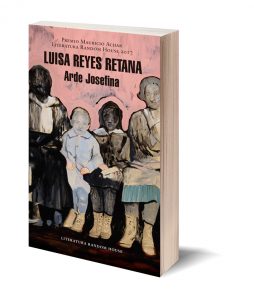

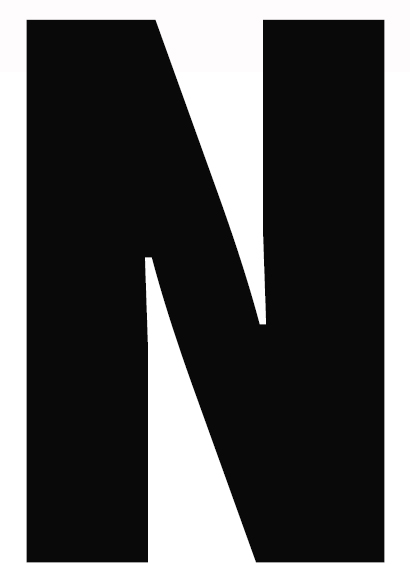
 o resulta extraño que Jeremy Bentham, inventor del sistema panóptico que se aplicó para controlar y vigilar escuelas, cárceles, hospitales y manicomios desde finales del siglo XVIII, a 181 años de haber muerto continúe participando en ciertas sesiones del consejo académico del University College de Londres.
o resulta extraño que Jeremy Bentham, inventor del sistema panóptico que se aplicó para controlar y vigilar escuelas, cárceles, hospitales y manicomios desde finales del siglo XVIII, a 181 años de haber muerto continúe participando en ciertas sesiones del consejo académico del University College de Londres. Don Porfirio, una vez que hubo domado al tigre nacional, se dio a la tarea de impulsar el orden y el progreso en un país cansado de tanto guerrear. De las grandes obras que se empeñó en construir, una de ellas representa como ninguna otra las aspiraciones y los buenos deseos que pavimentan el camino hacia el infierno: el Palacio de Lecumberri.
Don Porfirio, una vez que hubo domado al tigre nacional, se dio a la tarea de impulsar el orden y el progreso en un país cansado de tanto guerrear. De las grandes obras que se empeñó en construir, una de ellas representa como ninguna otra las aspiraciones y los buenos deseos que pavimentan el camino hacia el infierno: el Palacio de Lecumberri.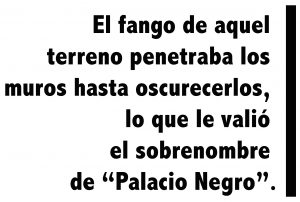 El fango de aquel terreno de cinco hectáreas penetraba los muros hasta oscurecerlos, lo que le valió el sobrenombre de “Palacio Negro”.
El fango de aquel terreno de cinco hectáreas penetraba los muros hasta oscurecerlos, lo que le valió el sobrenombre de “Palacio Negro”.
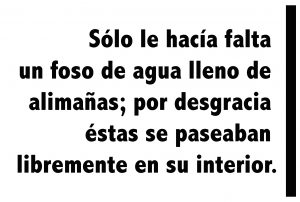 Sin embargo, con el cierre definitivo de la cárcel de Belén en 1933, los detenidos que esperaban juicio y sentencia fueron remitidos directamente a Lecumberri, convirtiéndose en cárcel preventiva y penitenciaría al mismo tiempo. El roce entre delincuentes de alta escuela y otros cuya peligrosidad era baja fomentó toda clase de abusos y corrupciones, por lo que se llegó a considerar a la “Peni” como una universidad del crimen.
Sin embargo, con el cierre definitivo de la cárcel de Belén en 1933, los detenidos que esperaban juicio y sentencia fueron remitidos directamente a Lecumberri, convirtiéndose en cárcel preventiva y penitenciaría al mismo tiempo. El roce entre delincuentes de alta escuela y otros cuya peligrosidad era baja fomentó toda clase de abusos y corrupciones, por lo que se llegó a considerar a la “Peni” como una universidad del crimen.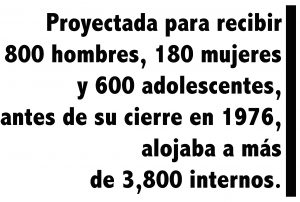 “De todos los penales de México, Lecumberri es el más turbador. Fue el que me dio la mayor impresión de desvalimiento y desconsuelo; y sé que los presos que han pasado por otras cárceles notaron, no sólo con oírlo nombrar, una emoción y un sufrimiento semejantes a los míos”.
“De todos los penales de México, Lecumberri es el más turbador. Fue el que me dio la mayor impresión de desvalimiento y desconsuelo; y sé que los presos que han pasado por otras cárceles notaron, no sólo con oírlo nombrar, una emoción y un sufrimiento semejantes a los míos”.
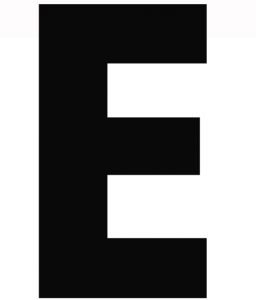 n las cátedras universitarias, al menos las que yo conozco, las de una licenciatura en Letras, en cierto momento algún profesor te enfrenta a una explicación esquemática de una curiosa oscilación —oscilación, por llamarlo de algún modo—, una oscilación —o alternancia— de las épocas filosóficas y artísticas en la historia de la humanidad, una idea desarrollada por Friedrich Nietzsche en El nacimiento de la tragedia: la oscilación entre lo apolíneo y lo dionisiaco (acá podríamos decir: lo apolíneo y lo sabaciano).
n las cátedras universitarias, al menos las que yo conozco, las de una licenciatura en Letras, en cierto momento algún profesor te enfrenta a una explicación esquemática de una curiosa oscilación —oscilación, por llamarlo de algún modo—, una oscilación —o alternancia— de las épocas filosóficas y artísticas en la historia de la humanidad, una idea desarrollada por Friedrich Nietzsche en El nacimiento de la tragedia: la oscilación entre lo apolíneo y lo dionisiaco (acá podríamos decir: lo apolíneo y lo sabaciano).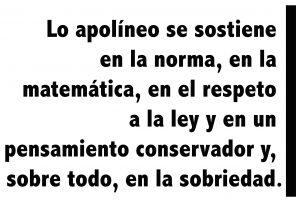 Lo dionisiaco responde a la multiplicidad, al atrevimiento, a la transgresión, al cultivo de una imaginación sin paredes, incluso al cultivo del crimen y la embriaguez.
Lo dionisiaco responde a la multiplicidad, al atrevimiento, a la transgresión, al cultivo de una imaginación sin paredes, incluso al cultivo del crimen y la embriaguez.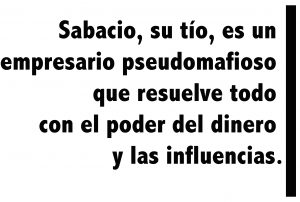 Ante esa tentación, Orfeo cederá sin remedio y por necesidad; sin embargo se hallará siempre en conflicto, en medio de la valoración constante de lo que ha abandonado irremediablemente, y lo que comienza a construir y no le satisface. Pronto logra cambiar su forma de vida, pues hasta entonces había vivido como arrimado con sus padres, y alcanza una posición económica más desahogada e independiente, una vida cómoda pero vacía hasta cierto punto.
Ante esa tentación, Orfeo cederá sin remedio y por necesidad; sin embargo se hallará siempre en conflicto, en medio de la valoración constante de lo que ha abandonado irremediablemente, y lo que comienza a construir y no le satisface. Pronto logra cambiar su forma de vida, pues hasta entonces había vivido como arrimado con sus padres, y alcanza una posición económica más desahogada e independiente, una vida cómoda pero vacía hasta cierto punto.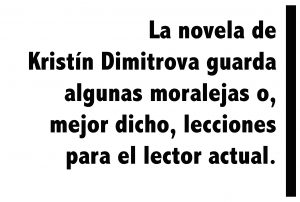 En esa novela aparece también un millonario seductor, Jay Gatsby, cuya pasado criminal nunca se esclarece del todo y alrededor del cual parece girar un pequeño mundo del que todos son espectadores pero cuya trama no puede despejarse a cabalidad. Justo como ocurre con la historia personal de Sabacio, quien carga el peso de un pasado de infortunio, de orfandad y resentimiento puros.
En esa novela aparece también un millonario seductor, Jay Gatsby, cuya pasado criminal nunca se esclarece del todo y alrededor del cual parece girar un pequeño mundo del que todos son espectadores pero cuya trama no puede despejarse a cabalidad. Justo como ocurre con la historia personal de Sabacio, quien carga el peso de un pasado de infortunio, de orfandad y resentimiento puros.


 lguna vez fue la caja idiota; eran los años cuarenta (…) ¿setenta? La usaban también cual pequeña mascota de un chico inteligente y apuesto a quien años atrás habían bautizado como Séptimo Arte. Conforme se apagaba el siglo XX las cosas comenzaron a cambiar. Esa joven obesa y cuadrada que ocupaba un sitio en los hogares de las familias quiso ponerse a dieta y cada vez logró estar más delgada. Si bien le es imposible negar que entre sus antepasados más de uno padecía retraso mental, vivió una transformación casi inmediata, su inteligencia comenzó a brotar y se volvería bastante más atractiva; con el paso del tiempo además habría de irse apropiando de los buenos talentos.
lguna vez fue la caja idiota; eran los años cuarenta (…) ¿setenta? La usaban también cual pequeña mascota de un chico inteligente y apuesto a quien años atrás habían bautizado como Séptimo Arte. Conforme se apagaba el siglo XX las cosas comenzaron a cambiar. Esa joven obesa y cuadrada que ocupaba un sitio en los hogares de las familias quiso ponerse a dieta y cada vez logró estar más delgada. Si bien le es imposible negar que entre sus antepasados más de uno padecía retraso mental, vivió una transformación casi inmediata, su inteligencia comenzó a brotar y se volvería bastante más atractiva; con el paso del tiempo además habría de irse apropiando de los buenos talentos.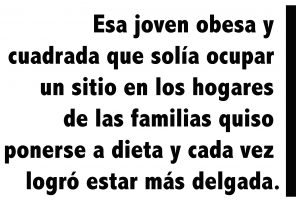 Podría citarse algún cuento en el que la típica bruja con gran verruga en la narizota aguileña muerde una manzana hechizada para transformarse en una belleza radiante. O si se prefiere, un sapo espantoso que tras el beso inocente de una linda doncella se transforma en un príncipe azul. Da igual. Afirmaciones así habrían sido pretenciosas y estúpidas en 1998. Pocos años después, una discusión semejante ya generaba debates entre apologistas y críticos.
Podría citarse algún cuento en el que la típica bruja con gran verruga en la narizota aguileña muerde una manzana hechizada para transformarse en una belleza radiante. O si se prefiere, un sapo espantoso que tras el beso inocente de una linda doncella se transforma en un príncipe azul. Da igual. Afirmaciones así habrían sido pretenciosas y estúpidas en 1998. Pocos años después, una discusión semejante ya generaba debates entre apologistas y críticos.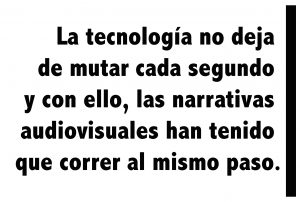 En efecto, no eran lo que todo el mundo había conocido a través de las pantallas de cristal convexo: lenguaje radiofónico adornado con imágenes, que en las historias de largo aliento había pasado por decenas de filtros para convertirse en narraciones fáciles, e incluso… idiotas. Era una ruptura con su origen. Con ello, las demás cadenas no querrían quedarse atrás, y no sólo a nivel técnico las producciones incorporarían elementos cinematográficos cada vez más complejos, sino que las estructuras dramáticas y los temas a tratar fueron ajustándose a las expectativas de otro tipo de audiencias cada vez más críticas.
En efecto, no eran lo que todo el mundo había conocido a través de las pantallas de cristal convexo: lenguaje radiofónico adornado con imágenes, que en las historias de largo aliento había pasado por decenas de filtros para convertirse en narraciones fáciles, e incluso… idiotas. Era una ruptura con su origen. Con ello, las demás cadenas no querrían quedarse atrás, y no sólo a nivel técnico las producciones incorporarían elementos cinematográficos cada vez más complejos, sino que las estructuras dramáticas y los temas a tratar fueron ajustándose a las expectativas de otro tipo de audiencias cada vez más críticas.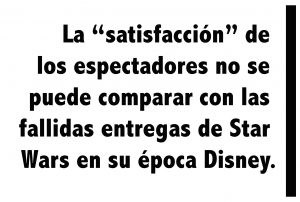 En contraparte, si bien las películas producidas primordialmente para pantalla grande siguen siendo un referente en la cultura, lo cierto es que los grandes estudios de Hollywood en sus Blockbusters apuestan menos a las historias y mucho más al espectáculo audiovisual. Basta ver en las carteleras de los complejos de cines el número de salas que ocupa un taquillazo, con versión 3D, 4D, Inglés, Subtitulada y… quizás en algunos años más, con casco de realidad virtual.
En contraparte, si bien las películas producidas primordialmente para pantalla grande siguen siendo un referente en la cultura, lo cierto es que los grandes estudios de Hollywood en sus Blockbusters apuestan menos a las historias y mucho más al espectáculo audiovisual. Basta ver en las carteleras de los complejos de cines el número de salas que ocupa un taquillazo, con versión 3D, 4D, Inglés, Subtitulada y… quizás en algunos años más, con casco de realidad virtual.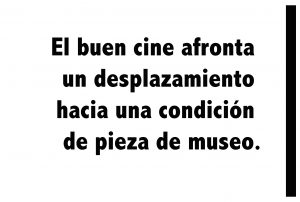 De estos y más temas hablaremos de ahora en adelante en esta sección de Metrópoli Ficción. Tenemos tela de dónde cortar, simplemente en 2017 se estrenaron más de 400 series televisivas en EUA (y con su poder de penetración de mercado, en muchos más países), cada año en el mundo se producen 6, quizá 7 mil películas de largometraje, y esta cifra aumenta, entre otras cosas, gracias a las facilidades técnicas y el abaratamiento de los insumos para la producción.
De estos y más temas hablaremos de ahora en adelante en esta sección de Metrópoli Ficción. Tenemos tela de dónde cortar, simplemente en 2017 se estrenaron más de 400 series televisivas en EUA (y con su poder de penetración de mercado, en muchos más países), cada año en el mundo se producen 6, quizá 7 mil películas de largometraje, y esta cifra aumenta, entre otras cosas, gracias a las facilidades técnicas y el abaratamiento de los insumos para la producción.