 uando me llevaron al Torito me dije no mames ni siquiera manejas coche en la Ciudad de México. A las ocho de la mañana salí del metro y pasé a la tiendita a comprar las últimas Modelo antes de tirarme a dormir todo el puto domingo luego de un fúmex green. Destapé una lata y me la empiné recorriendo los cinco metros que faltaban para la entrada al edificio. Me cayeron por la espalda. Me apañaron, me esposaron, treparon a la camioneta y vámonos. Tragué un bolo de miedo y asco porque odio estar en manos de la policía porque ellos son los delincuentes. Caían los primeros rayos de sol de domingo diría Lowry, gloriosos. Estaba muy borracho pero sabía que lo mejor era callarme. Vivía solo en aquella ciudad salvaje y por aquellos días me dedicaba a errar mientras se vaciaba el tanque de mi suerte. Me puse paranoico porque al principio no me dijeron a dónde me llevaban.
uando me llevaron al Torito me dije no mames ni siquiera manejas coche en la Ciudad de México. A las ocho de la mañana salí del metro y pasé a la tiendita a comprar las últimas Modelo antes de tirarme a dormir todo el puto domingo luego de un fúmex green. Destapé una lata y me la empiné recorriendo los cinco metros que faltaban para la entrada al edificio. Me cayeron por la espalda. Me apañaron, me esposaron, treparon a la camioneta y vámonos. Tragué un bolo de miedo y asco porque odio estar en manos de la policía porque ellos son los delincuentes. Caían los primeros rayos de sol de domingo diría Lowry, gloriosos. Estaba muy borracho pero sabía que lo mejor era callarme. Vivía solo en aquella ciudad salvaje y por aquellos días me dedicaba a errar mientras se vaciaba el tanque de mi suerte. Me puse paranoico porque al principio no me dijeron a dónde me llevaban.
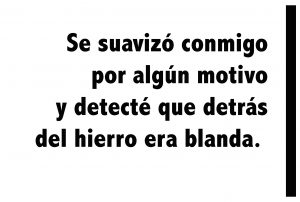 Me encerraron en una celda. Después me sacaron y presentaron ante una licenciada que reprobó que ni siquiera podía hablar de lo pedo que iba. Se suavizó conmigo por algún motivo y detecté que detrás del hierro era blanda. Me hice el dócil como un masoquista porque esa mierda gusta a la autoridad. La mujer me explicó que era una sanción administrativa y permitió que llamara a Luis Mario Aguilera, un camarada guionista: “Sí, mi Acapulco, van a llevarte al Torito”. Me devolvieron a la celda, me acosté en el poyo y dormí muy mal. Me despertaron las ganas de orinar pero no había baño. ¡Poli! Estuve gritando como pendejo. Nadie me hizo caso. Parecía un loco abandonado en el manicomio. ¡Poli! Respondía el eco. Oriné en una esquina e hice un lago que fue extendiéndose como pasta de jótqueic. Más tarde el custodio me despertó asestando unos macanazos a la reja y gritándome a todo pulmón. ¡Órale, hijo de la chingada! Me regañó por mear en el suelo. El oficial estaba emputado y me jaloneó y arrastró a una prisión con una bacinica empotrada. Imposible volver a dormir. Me angustiaba que no hacían nada definido conmigo y las horas pasaban. Tenía los nervios destrozados por el alcohol de días. Irrumpieron unas furias increpando que lo dejaran salir. Alguien estaba demencial mentando madres a los polis. Un azul respondía desesperado ya cállate que la chingada. Se escuchaba el tableteo de una máquina de escribir. Cada grito, cada golpe de teclas alargaba su eco en los pasillos, que se figuraban sin final. Evoqué a Revueltas.
Me encerraron en una celda. Después me sacaron y presentaron ante una licenciada que reprobó que ni siquiera podía hablar de lo pedo que iba. Se suavizó conmigo por algún motivo y detecté que detrás del hierro era blanda. Me hice el dócil como un masoquista porque esa mierda gusta a la autoridad. La mujer me explicó que era una sanción administrativa y permitió que llamara a Luis Mario Aguilera, un camarada guionista: “Sí, mi Acapulco, van a llevarte al Torito”. Me devolvieron a la celda, me acosté en el poyo y dormí muy mal. Me despertaron las ganas de orinar pero no había baño. ¡Poli! Estuve gritando como pendejo. Nadie me hizo caso. Parecía un loco abandonado en el manicomio. ¡Poli! Respondía el eco. Oriné en una esquina e hice un lago que fue extendiéndose como pasta de jótqueic. Más tarde el custodio me despertó asestando unos macanazos a la reja y gritándome a todo pulmón. ¡Órale, hijo de la chingada! Me regañó por mear en el suelo. El oficial estaba emputado y me jaloneó y arrastró a una prisión con una bacinica empotrada. Imposible volver a dormir. Me angustiaba que no hacían nada definido conmigo y las horas pasaban. Tenía los nervios destrozados por el alcohol de días. Irrumpieron unas furias increpando que lo dejaran salir. Alguien estaba demencial mentando madres a los polis. Un azul respondía desesperado ya cállate que la chingada. Se escuchaba el tableteo de una máquina de escribir. Cada grito, cada golpe de teclas alargaba su eco en los pasillos, que se figuraban sin final. Evoqué a Revueltas.
Al medio día más o menos vi venir a Luis Mario. Le habían dado permiso de cruzar a los separos. Me trajo un Gatorade, unos roles de canela Bimbo y unas triki trake Marinela que me llenaron de esperanza. ¿Qué pasó, mi Acapulco? Me chingaron, dije. Me agarraron bebiendo en la calle. No me chingues, declinó. Aguilera prometió que movería unos contactos para ver qué podía hacerse. Lo agradecí con sinceridad aunque sabía que no ocurriría porque se sentía comprometido e incómodo y esa clase de estrés lleva a la gente a proponer sin intención de cumplir. Al menos me sucede. Pero tenía razón. ¿Quién quiere ser molestado una 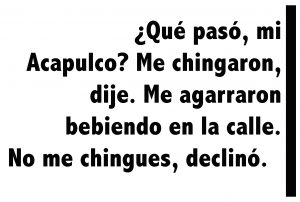 suave mañana de domingo para asuntos de borrachos en la cárcel? Agradecí la visita de veras, el monchis, la fraternidad. Desde las rejas observé su figura alejándose libremente. Tuve un poco de energía. Permanecí sentado en la planchita de cemento haciendo lo que hace un preso. Esperar. Fui a colgarme de las rejas como un chango a ver qué podía ver. Apestaba a grasiento y humedad. Me recosté. Iba dar alguna hora de la tarde. No quería caer en pánico. Llegué a creer que no había nadie en la delegación porque de repente no escuché un sólo ruido. Llamé otra vez: ¡Poli! Grité un susurro bien cuidado de expresarlo respetuosamente. Vino. ¿Qué quieres pues? Estás puro “poli, poli, poli”, me arremedó deformando su imitación con la boca chueca, enfadado como si le hubiera interrumpido unas enchiladas. No provocaría la animalidad del policía porque soy sensato. Mejor lo honré hablándole como a un licenciado. Oiga, mi jefe, esto lo otro. Conseguí que le bajara un poco a lo pendenciero pero no dejó de regañarme por método. Le rogué que me informara de mi situación, cuánto iban a retenerme, qué harían conmigo. Me recordé a Raskólnikov. Oh, pues, horita vemos, refunfuñó y se largó. Era una suerte que al menos no me encontraba en la película de Doce Monos.
suave mañana de domingo para asuntos de borrachos en la cárcel? Agradecí la visita de veras, el monchis, la fraternidad. Desde las rejas observé su figura alejándose libremente. Tuve un poco de energía. Permanecí sentado en la planchita de cemento haciendo lo que hace un preso. Esperar. Fui a colgarme de las rejas como un chango a ver qué podía ver. Apestaba a grasiento y humedad. Me recosté. Iba dar alguna hora de la tarde. No quería caer en pánico. Llegué a creer que no había nadie en la delegación porque de repente no escuché un sólo ruido. Llamé otra vez: ¡Poli! Grité un susurro bien cuidado de expresarlo respetuosamente. Vino. ¿Qué quieres pues? Estás puro “poli, poli, poli”, me arremedó deformando su imitación con la boca chueca, enfadado como si le hubiera interrumpido unas enchiladas. No provocaría la animalidad del policía porque soy sensato. Mejor lo honré hablándole como a un licenciado. Oiga, mi jefe, esto lo otro. Conseguí que le bajara un poco a lo pendenciero pero no dejó de regañarme por método. Le rogué que me informara de mi situación, cuánto iban a retenerme, qué harían conmigo. Me recordé a Raskólnikov. Oh, pues, horita vemos, refunfuñó y se largó. Era una suerte que al menos no me encontraba en la película de Doce Monos.
¡Hijos de su puta madre! ¡Me los voy a comer vivos! El perturbado atacó de nuevo. Rugía con rabia de can Cerbero. Pensé que no estaría mal que se chingara a dos tres. Todas las reclusiones, cárceles, hospitales y manicomios son purgatorios. Sonó mi celular. Era mi jefa. Nos llamamos los domingos para ver si seguimos vivos. No quería alarmarla con lo de la cárcel ni preocuparla por no localizarme pero era imposible que no escuchara la furia del mata polis. Al último timbrazo la ansiedad me empujó como a un pozo y respondí fingiendo hablar desde mi cuarto de azotea en un anodino atardecer dominical. Qué es ese griterío, investigó. Siempre he mentido. Casual. Al principio era un juego pero luego se convirtió en una pulsión. Si me enviaban a la tiendita al regreso contaba que quisieron secuestrarme y logré escapar. Me gustaba cómo el Jesús en la boca de mi madre era para mí un modo de intervenir en no sé qué, la vida real supongo. Siempre trato de explicarme. Es una pasma esa cuestión mía. Inventé que eran unos borrachos del piso de abajo y estaban bebiendo desde anoche y a esas alturas traían el fiestón. Pero se escucha muy cerca, parece que golpean a alguien. Se espantó. Creo que están discutiendo. Tenía prisa por cambiarle el tema pero es indomeñable. ¿Por qué se escucha tanto eco? Es que la puerta, la ventana y la chingada. ¿Dónde estás? No te preocupes. No pero. No me creyó. Así es la vida de un impostor. Nuestra honra yace en sostener la mentira incluso frente la verdad descubierta. De ahí en adelante sólo era cuestión de sobrellevar el proceso. Mi jefa sabía que al menos estaba vivo. Luis Mario podría rastrearme en cualquier caso. No sé si descansé. Oye, man, me advertí muy en serio, estás convirtiéndote en un vago. ¿De plano? Me hice el indio. Dormité otro cacho y luego desperté en pánico por otros 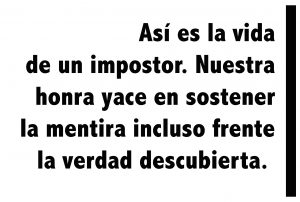 macanazos que otro oficial dio contra las rejas de la celda. Incluso cuando me había incorporado, el bárbaro siguió atizando. Recoja sus pertenencias y vámonos, gruñó. Serían las siete u ocho de la noche. Recogí mi bolsita del Oxxo con la mitad de los roles de canela, dos triki trakes y un cuartito de Gatorade. Eran mis pertenencias. Me acerqué obediente a la puerta. El oficial dijo ahorita van a venir por usted y me devolvió al encierro. No entendí. Sólo sé que esta clase de autoridad siempre pone a prueba su rigor. Comencé a ponerme nervioso. Mi primera reacción paranoide fue pensar que me encerrarían en Almoloya con el Chapo Guzmán. O una de esas historias crípticas de abuso e impunidad de la policía metropolitana. “Muerte suburbana.” Pensaba en la película Expreso de media noche y me decía no mames no te vaya a tocar una pinche experiencia así y salgas imbécil veinte años después, con la indemnización de “usted, disculpe”. Debía tranquilizarme y estar firme pero tenía los nervios deshechos. Cada vez que pregunté a dónde me llevarían, los agentes olían mi desesperación y la hacían más cardiaca. Me regañaban por importunarlos, por existir. Espérate, me recriminaban barritando fastidio. ¿Qué tiene a dónde te lleven pues?, si de por sí estás preso. Vas a ir a la cárcel. ¿A dónde más? Al hijoputa se le escapaban inflexiones indígenas y nasales, parecía que me regañaba un jumento. Alguien me esposó con el desprecio para un matricida y me arrastró a una patrulla en el estacionamiento. Ahí fue condescendiente con mi incertidumbre al informar que me llevarían a otro lugar. Gracias por la ayuda, pensé. Ahí estaba, todo cabreado, esperando que sucediera algo en medio de la noche fría. Sentí que iban a desaparecerme. Tuve miedo la neta. El uniformado me quitó las esposas y me aventó a la patrulla.
macanazos que otro oficial dio contra las rejas de la celda. Incluso cuando me había incorporado, el bárbaro siguió atizando. Recoja sus pertenencias y vámonos, gruñó. Serían las siete u ocho de la noche. Recogí mi bolsita del Oxxo con la mitad de los roles de canela, dos triki trakes y un cuartito de Gatorade. Eran mis pertenencias. Me acerqué obediente a la puerta. El oficial dijo ahorita van a venir por usted y me devolvió al encierro. No entendí. Sólo sé que esta clase de autoridad siempre pone a prueba su rigor. Comencé a ponerme nervioso. Mi primera reacción paranoide fue pensar que me encerrarían en Almoloya con el Chapo Guzmán. O una de esas historias crípticas de abuso e impunidad de la policía metropolitana. “Muerte suburbana.” Pensaba en la película Expreso de media noche y me decía no mames no te vaya a tocar una pinche experiencia así y salgas imbécil veinte años después, con la indemnización de “usted, disculpe”. Debía tranquilizarme y estar firme pero tenía los nervios deshechos. Cada vez que pregunté a dónde me llevarían, los agentes olían mi desesperación y la hacían más cardiaca. Me regañaban por importunarlos, por existir. Espérate, me recriminaban barritando fastidio. ¿Qué tiene a dónde te lleven pues?, si de por sí estás preso. Vas a ir a la cárcel. ¿A dónde más? Al hijoputa se le escapaban inflexiones indígenas y nasales, parecía que me regañaba un jumento. Alguien me esposó con el desprecio para un matricida y me arrastró a una patrulla en el estacionamiento. Ahí fue condescendiente con mi incertidumbre al informar que me llevarían a otro lugar. Gracias por la ayuda, pensé. Ahí estaba, todo cabreado, esperando que sucediera algo en medio de la noche fría. Sentí que iban a desaparecerme. Tuve miedo la neta. El uniformado me quitó las esposas y me aventó a la patrulla.
Adentro estaban dos chemos que apestaban a puro culo y asfalto. La impresión fue como caer en un nido de víboras. No quise voltear a verlos. El chavo de junto me estudió un round y luego nos miramos inevitablemente. ¿Qué, banda?, desafió, ¿qué traes ahí? Se refería a la bolsa del Oxxo. Ah, unos panes y galletas. ¿Los quieres? Simón, ambos aullaron. Se embutieron las chucherías de un trancazo que rompió el hielo. Les pregunté si sabían a dónde nos llevarían. Ah, celebró el de junto. Era un adolescente flaco de cabello lacio y quijada prognata. Era un Beavis. El otro era un Butthead por consecuencia. A la vida le gustan los estereotipos. ¿Cuál sería el mío? Qué pena, me reproché. No, jefe, usted no se preocupe. Vamos a un lugar que está mucho mejor. Ahí te dan de comer y te prestan unas cobijas para dormir. ¿Es su primera vez? 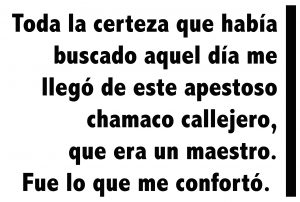 Simón. Pues no se preocupe. Vamos a estar como dos días pero luego ya se puede ir a su casa. Está chido, se entusiasmó, porque te ponen películas y luego viene una ruca a tirarte un verbo y a decirte no, que ya dejen de beber, ya dejen de drogarse, muchachos. Jajaja. Puras mamadas. Nos reímos tendido. Toda la certeza que había buscado aquel día me llegó de este apestoso chamaco callejero, que era un maestro. Fue lo que me confortó.
Simón. Pues no se preocupe. Vamos a estar como dos días pero luego ya se puede ir a su casa. Está chido, se entusiasmó, porque te ponen películas y luego viene una ruca a tirarte un verbo y a decirte no, que ya dejen de beber, ya dejen de drogarse, muchachos. Jajaja. Puras mamadas. Nos reímos tendido. Toda la certeza que había buscado aquel día me llegó de este apestoso chamaco callejero, que era un maestro. Fue lo que me confortó.
Llegamos como a media noche. Nos registraron y a ellos los condujeron a quién sabe dónde. Un hipopótamo llena de amargura me ordenó despojarme el cinturón, las agujetas, entregar la cartera, casi los calzones, desnudar pues el etcétera. Aún debía avisar a mi novia de aquellos días porque lo último que supo de mí por voz de Aguilera fue que estaba en los separos. Tuve que rogarle para que me dejara conectar mi celular con su cable y llamar. Importuné a la oficial y me regañó como a un cagón. Le inspiré asco cuando le inventé que mis hijos y mi mujer me esperaban en casa y que mi deber era informarlos. Mi carisma impostor la convenció, la conmoví definitivamente con el drama de que uno de los peques padecía cáncer. “Para evitar mayores angustias en su humilde casa, jefecita, porfa.” ¿Y por qué anda de borracho? Mucha presión, clamé bíblicamente. Repudié mi interpretación y el fuego negro que la anima. Compréndame, sólo quise relajarme un poco pero se me pasó la mano. Me sentí como el Mil usos pero convencí a la ruca. Eres un maldito campeón, me felicité. Me gusta inventar. La manía es grosera y peligrosa como un revólver bien lubricado. Todavía antes de terminar la llamada pregunté cómo estaban los niños en casa. Del otro lado de la línea Marisela me preguntó si seguía drogado. No, respondí, que estoy en el Torito. Aquí voy a estar hasta pasado mañana, se ve buen lugar, no te preocupes. Así ingresé a cumplir mi sanción, con la conciencia un poco más relajada. ¡Toriiitooo! Jugué mentalmente a que era Pedro Infante y avancé por un pasillo largo mientras era conducido por un celador garañón y somnoliento.
Abrieron una puerta de barrotes y me introdujeron a un patio abierto donde sólo estaba la madrugada. Crujió el metal de la reja, otra vez ese eco de apando. No supe qué hacer. No había nadie. Quedé parado ante una explanada cercada por muros y una extensión de malla que advertía ni lo intentes. Había una entrada que conducía a un camino donde se perfilaban las prisiones. Hice como en mi primer día de preescolar, 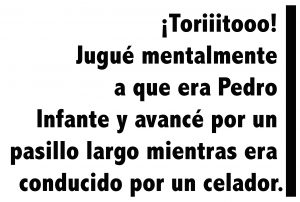 cuando el resto de los niños fueron entregados por sus papás a la miss y a mí me dejaron en la puerta del colegio, donde sólo me dijeron ésa es tu escuela, métete. El viejo abrió la puerta del coche y yo bajé. En el patio del colegio me aferré a un pilar del techado como si sobreviviera a un naufragio y permanecí atestiguando el entusiasmo, la promesa de felicidad de esas familias. Comprendí al modo de un niño, que no pertenecía. Ahora estaba en el Torito, solitario ante este otro patio de prisión, sintiendo que tampoco pertenezco. Cuánta chingadera sentimental, me enfadé. De pronto Beavis como una aparición. Ese chamaco tenía algo para mí. Ahí estaba con su sonrisa guasona y su quijaruda esgrimida como estilete siciliano. Véngase para acá, mi jefe, acá está toda la banda. Casi me dan ganas de llorar. Toda mi soledad paliada por esta criatura surgida de la miseria. En el fondo igual que yo.
cuando el resto de los niños fueron entregados por sus papás a la miss y a mí me dejaron en la puerta del colegio, donde sólo me dijeron ésa es tu escuela, métete. El viejo abrió la puerta del coche y yo bajé. En el patio del colegio me aferré a un pilar del techado como si sobreviviera a un naufragio y permanecí atestiguando el entusiasmo, la promesa de felicidad de esas familias. Comprendí al modo de un niño, que no pertenecía. Ahora estaba en el Torito, solitario ante este otro patio de prisión, sintiendo que tampoco pertenezco. Cuánta chingadera sentimental, me enfadé. De pronto Beavis como una aparición. Ese chamaco tenía algo para mí. Ahí estaba con su sonrisa guasona y su quijaruda esgrimida como estilete siciliano. Véngase para acá, mi jefe, acá está toda la banda. Casi me dan ganas de llorar. Toda mi soledad paliada por esta criatura surgida de la miseria. En el fondo igual que yo.
Sí pues. El Torito no es Alcatraz. Pero cualquier expiación ocurre en la mierda. Y a nadie le gusta la caca. ¿Te gusta la mierda, cariño? Conocí a una tipa a la que sí. Me lo confesó en la cama. La neta, pinche Acapulco, a mí me excita el olor a mierda. Está bien, nena, le dije, voy al baño. El flaco se portó como el botones de un hotel. Me condujo hasta una bodeguita que guardaba un apilado de cobijas percudidas. Ah, cómo apestaba ese rincón. Escogí las menos hediondas según me lo imaginé. Agarre todas las que quiera, concedió el chavo Virgilio. Qué generoso. Llévese varias, unas de cama y otras para arroparse. Él tomó otras. Nos dirigimos al galponcito de chironas por un pasillo sin luz. Bivis caminaba confiado y gandallita. Yo todo pájaro. Me observé desde una vista panorámica. Vaya escena. Olía a suciedad humana ahí dentro. Entramos a la oscuridad de una mazmorra atascada de gente durmiendo donde podía. Mi guía me detectó un espacio entre las sombras y me mandó para allá. A la sensación de estar en una sala dantesca. Me estremecí. Me sentí muy solo pero a la vez agradecido de que toda esa gente miserable me acompañaba. Me senté en el suelo en medio de la oscuridad y permanecí quieto entre bultos y sombras de gente roncando y entre pestes hediondísimas de todo registro de alcantarillado humano. Me hice una camita, me acosté y permanecí tieso como vara. Comenzó a oler a Resistol cinco mil y sonaron las risas sofocadas de Beavis y Butthead. Estaban grifando en el Torito. Esos muchachos me gustaron por astutos y cínicos. ¿Cómo le habrían hecho para introducir su golosina por la revisión? No había de otra que por el culo. Es un campeón triple, pensé. Pude relajarme porque todo estaba cantado, mi iniciación en la vagancia, mi suerte vacía.
Dormité entre rufianes y atorrantes. Pocas horas porque luego alguien escandalizó y otro cabrón replicó el griterío. Parecían unos pajarracos malditos importunando a los muertos. Comenzamos a despertarnos haciendo un extraño efecto de Lázaros que se levantan, de video de Maicol Yacson. Nos formaron en el patio a las seis de la mañana y nos pasaron lista. Hacía un frío hijoputa. Nos tuvieron ahí de pie nomás porque sí. Éramos un ejército de momias y frankentens. La fila avanzó hacia una esquina donde se encontraban unas charolas asquerosamente cochambrosas. El marrano del custodio verraqueó así: Quieren comer en limpio. ¿Verdad, cabrones? ¡Pero no quieren lavar su pinche plato! Órale, culeros. Al menos fueran criminales grandes. Nos formaron otra vez en hilera y así pasamos al comedor. Adentro unas ollas gigantescas emanaban vapor. El flaco me dijo véngase para acá de volada. Agarramos el extremo de una mesa larguísima y fuimos los primeros a quienes sirvieron. Toda aquella comida er
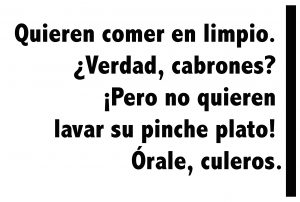
a una mierda. Pedí frijoles y lo menos sucio. Todo parecía preparado con profundo desprecio. Sólo comí pan tieso remojado en té aguado pero calientito. Desayunamos vigilados por aquel rapaz anhelante de cagarse en nosotros, que sólo podíamos escucharlo en silencio y respeto plenos. Frente a mí estaba un anciano piltrafa batallando por contener el delirium que lo sacudía como retintín. Escondí la mirada y me disculpé con el viejo desde mi corazón. No sé por qué le pedí perdón. Cuando volví la vista el veterano tenía al verdugo encima. Lo había detectado como el depredador que es y supo que podía volcar su tonel de mierda en ese vertedero. Hasta se acomodó recargado en la pared. Comenzamos a resistir la lluvia de inmundicia. El vetusto arrostraba avergonzado con su mueca infantil y chimulea. Yo retraído. Sabía que el jabalí me encontraba diferente a los patanes que desfilan por ahí, pero también, que no sabía qué hacer con semejante impresión. Deseaba agradarme pero eso es peligroso porque él ignora que es un animal. Me sucede con cierta gente cateta. Algo de mí les llama la atención y vienen y pican; pero a la vez temen. Total que el chota se puso a masacrarlo. Ah, pero ayer. Pero bien que te gusta beber. Mira, no puedes ni controlarte, pareces un pinche títere. Das vergüenza, pinche ruco mierdero. Deberías tener amor propio. Lo hundió cada vez más esforzándose por impresionarme y agradarme, mientras el anciano petrificaba un rictus estúpido, encarnación de una súplica que me lanzaba como solicitando auxilio. Que yo esquivé como a un lance de mierda. Porque no quería aquella rata metida conmigo. ¿A poco no, jefe?, al cabo se dirigió a mí pretendiendo legitimar la infamia. Confirmé apenas moviendo la cabeza. Me sentí cobarde. Al fin dejó en paz al viejo calcetín y se largó supremo. Descansamos. Aquel pellejo alcohólico fue sacrificado en nombre de esta bola de miserables. Poco después también fui de los primeros en levantarse, lavar la charola grasienta y no saber qué hacer. Nos formaron otra vez. Nos pasaron lista para asegurarse de que nadie había escapado. Nos devolvieron a las mazmorras. Estoy preso, tomé conciencia. Al menos me gustaría tener un uniforme bonito.
Había amanecido y era lunes. Del otro lado de los muros la gente comenzaba a ir a sus trabajos y activar el vértigo cotidiano. Nos llamaron otra vez para hacer filas y pasar lista. A cada hora. La mañana avanzó y fue haciéndose la selección natural entre los parias. Quedé en la clase ínfima y pacifista de esa cadena depredadora. Luego pasaron lista. De ahí algunos nos quedamos en el patio y nos repartimos pegándonos a las paredes. Tomamos un poco de calor como buitres. Fue inevitable que al conocernos las caras cobró forma el espíritu cínico de una comunidad de viciosos, vagos y dipsómanos. Un orgullo rampante nos repelía pero a la vez tramaba una fraternidad de hijosputa. Somos unas cucarachas indestructibles, pensé y me reí solo como un verdadero loco. Qué cosas. Estamos aquí reunidos por fin. Somos una nación desterrada. Acaso por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a algo. Pensé en el bulo del brasileño Marcola: Somos el deshecho radioactivo. No sé cómo me nació ternura de vernos ahí juntos y soñé con formar una escuadra de soccer con todos estos marginados. Algo así como el Deportivo Club Fante o Da Uva Sport. Hasta que di con tino. Seríamos el Gran Deportivo Pajarraco. Jugaríamos sólo para llegar al final de cada derrota y merecernos unas guamas. Y cotorrear benditamente.
A lo largo de aquellas horas primas deambulamos por el patio. Los demás fueron saliendo de las celdas y asomando las narices hasta que todos nos encontramos afuera. Al tiempo el rumor de las conversaciones y carcajadas zafias pululó. Más pase de lista y en una de ésas nos condujeron a un salón donde había butacas y pizarrón. Nos trajeron a la escuelita, ridiculizaron algunos y otros replicaron con bufas. Estábamos relajados y lo que sucedió a continuación fue para la historia de las reclusiones. Alguien se tiró un pedo de muerto. Una descomposición avanzada. Y el primero en detectar la anomalía pegó alarma: ¡Huele a anexo! Reímos como pajarracos malditos. Comenzamos a graznar como una parvada de gansos: ¡Huele a anexo! ¡Huele a anexo! Con la respiración filtrada por la manga de las ropas. Casi podías sentir aquel gas atravesar tus poros. En eso entró al salón una trabajadora social que presentó a un médico que nos hablaría de temas como el sida y otras primaveras. La mujer y el facultativo regresaron por donde vinieron al detectar el deletéreo. Es que era prodigioso. Borrachos cochinos, no podía creer tanta pudrición. No volví a ver a mi guía el flaco barracuda pero a esas alturas ya no lo necesitaba. Ya iba por mi cuenta.
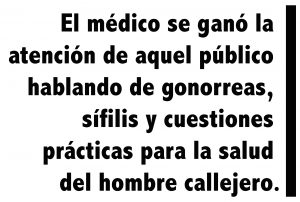 El médico se ganó la atención de aquel público hablando de gonorreas, sífilis y cuestiones prácticas para la salud del hombre callejero. Los reclusos participaron lanzando toda gama de preguntas. Habían ido llamando nombres según cumplían su sentencia de 48 horas. Luego nos pusieron una película cubana en la que lo único que importó fue ver a qué hora se cogían a la protagonista; pero el filme resultó una comedia demasiado boba y el criterio de la mayoría de esa horda de tipos duros, demasiado elemental. ¿Qué esperaba?
El médico se ganó la atención de aquel público hablando de gonorreas, sífilis y cuestiones prácticas para la salud del hombre callejero. Los reclusos participaron lanzando toda gama de preguntas. Habían ido llamando nombres según cumplían su sentencia de 48 horas. Luego nos pusieron una película cubana en la que lo único que importó fue ver a qué hora se cogían a la protagonista; pero el filme resultó una comedia demasiado boba y el criterio de la mayoría de esa horda de tipos duros, demasiado elemental. ¿Qué esperaba?
Luego un cabrón gritó mi nombre desde la puerta y me pegó un susto. Es que si me dicen Acapulco, todo chévere; pero si me llaman Edgar Pérez siento que una furia me levanta por las patillas y me lanza al sufrimiento con una patada en el orto. Algunos replicaron mi nombre porque ya dije que se hizo norma eso de cloquear. Pero ya ni siquiera estaba ansioso por salir. Pero tampoco me permití rechazar la libertad. Leí Los renglones torcidos de Dios y sé que esas cosas inexplicables suceden. Mejor salí a la calle como aceptando un premio inmerecido. Aquel ritmo vertiginoso e inhumano de la capital nacional me pareció más grosero todavía que la escoria con la que acababa de compartir la revelación de que floto en una burbuja sin tiempo. De que soy un vago como Wakefield. Como Bartleby. Como Van Winkle. Suave como el Acapulco tropical que llevo dentro.


