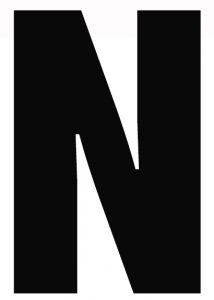 unca antes en la historia de The New Yorker se habían recibido tantas cartas para denostar una publicación —un cuento llamado “La Lotería”, escrito por la escritora Shirley Jackson, de veintinueve años, nacida en San Francisco, California, en 1916—, o para solicitar el nombre y la ubicación exacta del pueblo donde se llevaba a cabo ese sorteo en el que, mansamente, participaba toda la comunidad.
unca antes en la historia de The New Yorker se habían recibido tantas cartas para denostar una publicación —un cuento llamado “La Lotería”, escrito por la escritora Shirley Jackson, de veintinueve años, nacida en San Francisco, California, en 1916—, o para solicitar el nombre y la ubicación exacta del pueblo donde se llevaba a cabo ese sorteo en el que, mansamente, participaba toda la comunidad.
Las casi trescientas cartas enviadas al semanario, de acuerdo con la propia Shirley, se dividían en tres categorías: desconcierto, especulación y “típico abuso pasado de moda”. Además de las cartas que llegaron y que la autora conservó en sus archivos, el famoso semanario perdió a varios lectores que, molestos por aquel relato que al paso del tiempo se convertiría en un clásico de terror, cancelaron sus suscripciones.
De acuerdo con Joan Schenkar, autora de una extensa biografía sobre Patricia Highsmith y alumna de Stanley Edgar Hyman, esposo de la autora de “La Lotería”, Shirley tenía fama de ser una bruja, rumor que ella misma propagaba, quizá un gesto excéntrico para llamar la atención. Además, leía el Tarot y coleccionaba grimorios antiguos de los que sacaba una que otra frase que incluía en sus relatos. Por si fuera poco, había bautizado a sus once gatos con nombres de demonios.
Así como las atmósferas de sus cuentos son desconcertantes, por decir lo menos, el desequilibrio apenas perceptible que ronda a sus personajes no era un rasgo ficticio o producto del conocimiento de la conducta humana por parte de Shirley, sino de sus propias experiencias y, sobre todo, del miedo que sentía por el mundo. A tal grado llegó su temor que el diagnóstico médico determinó un caso grave de agorafobia y ansiedad aguda. Como su personaje Constance en la novela We Have Always Lived in the Castle, Shirley prácticamente no volvió a salir de su casa. Su matrimonio fracasó.
La comida y la bebida en exceso le cobrarían factura. Los tranquilizantes y las metanfetaminas prescritas para aliviar, según la creencia de la época, su alcoholismo y obesidad, terminaron por matarla de un paro cardiaco el 8 de agosto de 1965, a la edad de cuarenta y ocho años. Mitad en serio, mitad en broma, cuando sus hijos la descubrieron esa mañana, pensaron que otra vez les estaba tomando el pelo, como solía hacer.
Al igual que otros autores que fallecieron de imprevisto, poco a poco sus hijos fueron encontrando en sus archivos, hoy custodiados en la Biblioteca del Congreso estadounidense, más relatos que posteriormente saldrían a la luz, entre ellos el cuento “Paranoia”, y una docena más. Lo que no deja de ser inquietante es la historia que cuenta Laurence Jackson Hyman, su hijo: años después de su muerte, cierto día apareció en el porche de su casa un caja desgastada, sin remitente. De primera instancia decidió no abrirla por temor a que hubiera dentro una bomba, pero como pasa con los gatos, la curiosidad pudo más y al hacerlo descubrió el manuscrito de una novela de su madre, notas y más cuentos.
Nunca supo quién le envío la caja.


