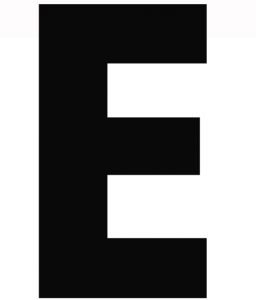 n su época de plenitud y gloria no entendí a José José. Lo que significaba para los adultos que ya tenían experiencia revolcándose en la ola de amor y sus desencantos íntimos, en la noche y sus refugios para ahogarse en alcohol y deseos.
n su época de plenitud y gloria no entendí a José José. Lo que significaba para los adultos que ya tenían experiencia revolcándose en la ola de amor y sus desencantos íntimos, en la noche y sus refugios para ahogarse en alcohol y deseos.
Lo detestaba. Atravesé tres décadas sin comprender por qué mis hermanos y sus amigos se lastimaban oyendo una y otra vez la interminable lista de éxitos que envolvió al país de una melancolía derrotista sin igual.
En la década de los 80 yo era un jovenzuelo arrogante y gandalla que apostaba todo por el rock como la única experiencia posible para vivir emociones intensas.
Me parecía patético, deprimente ver a mis hermanos y a sus parejas cantar a todo pulmón las canciones del “Príncipe de la Canción” ahogados de borrachos en sus interminables parrandas a domicilio, algunas de ellas luego de haber escuchado y sufrido en vivo los shows del crooner en alguno de los centros nocturnos de moda como El Patio, Fiesta Palace y algunos otros en la colonia Juárez y la Zona Rosa. Cubotas de Bacardí, de brandy Terry y a veces sendos coñaques en copas grandes para que adultos treintañeros pidieran un aplauso para el amor que se les iba o no había llegado; anhelantes de pasión, me hacían temer de la única derrota por la que vale la pena vivir la vida con toda su intensidad.
José José acompañó mi infancia, adolescencia y juventud como un pesadilla melódica siempre triste que yo combatía con descargas de rock pesado.
No podía flaquear enamorándome, ergo, sufría por la ausencia de amor pasión y pretendía ser indiferente a las chicas que querían conmigo algo más promisorio que unos fajes de ocasión.
El amar y el querer, la gran diferencia entre el que ha vivido y el que quiere vivir pero teme a los abismos del deseo.
Las emociones a flor de piel sólo parecían posibles a través de esa voz templada, melancohólica del joven barítono con cara de niño consentido, chapado a la antigua, capaz de expresar el desconsuelo amoroso de millones de enamorados que cantaban de memoria los éxitos de una generación que resistía a la cruda realidad de la época dorada del priato.
En sus inicios con tan sólo veintidós años, José José había dejado boquiabierto a todo un continente con una canción cuyo título contiene la esencia de toda una sensibilidad predispuesta a la tragedia: “El triste”.
Echeverría, López Portillo, de la Madrid y los primeros años del salinismo. Cuatro sexenios de ignominia, corrupción descarada y desesperanza sobrellevados con la voz del interprete que con su feeling genial en el II Festival de la Canción Latinoamericana de 1970 parecía acompañar para siempre el futuro de millones de mexicanos.
A José José le robaron el triunfo indiscutible y tuvo que conformarse con un modesto tercer lugar. Un enorme “Campeón sin corona”. Mientras tanto México resistiría a la debacle cantando he podido ayudarme a vivir como reproche a la bonanza inalcanzable.
José José es el rey de los excesos. Su vida turbulenta rociada de abundantes cantidad de alcohol y cocaína está a la par de cualquier leyenda de la música pop caída en el vendaval de la narcosis.
Dos matrimonios con mujeres mayores y colmilludas en eso del amor pagado lo condujeron al abismo.
Solo que el Príncipe se negó a morir joven por sobredosis. Sobrevivió así mismo, a su éxito anestesiante y hasta hoy arrastra la triste imagen del convaleciente de una guerra entre la pasión amorosa y la vulgaridad de lo cotidiano.
El estreno de su película autobiográfica coincidió con el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y fue un rotundo fracaso. Nadie fue a verla. Soy asiiiií.
El gran crooner dipsómano y cocainómano, ídolo de los oficinistas chilangos. Bacardí blanco para estar a tono con sus canciones. Idolatrar al Príncipe por sus excesos es dar como un hecho que la vida sólo vale la pena vivirse así.
Fue de todo y sin medida. Walter Benjamin planteó que la verdadera medida de la vida es la memoria. Y la bebida, completaría yo.
Todas las medallas al mérito en el campo de batalla nocturno cuelgan del cronista trágico de la balada latinoamericana. Daniel Santos y Julio Jaramillo lo esperan en su mausoleo cuando irremediablemente sus legendarias interpretaciones sean escuchadas con la intensidad desbordada del desconsuelo amoroso.
Jimmy Scott, el bardo deprimido del jazz de voz andrógina y cuerpo de niño, habría extendido sus brazos para abrazar a su alma gemela mexicana. Frank Sinatra lo admiraba. No poca cosa.
No puedo separar la intensidad de una voz privilegiada que jamás desmereció su inagotable capacidad de autodestrucción, de interpretaciones que sobrevivirán a esta época de profilaxis existencial.
Hoy que sé lo que es rodar de acá para allá, y ser de todo y sin medida, entiendo bien por qué composiciones y arreglos orquestales memorables al servicio del trovador, hicieron del desconsuelo amoroso una plegaria ardiente que hasta hoy se reza en hoteles, cantinas, antros y en todos aquellos lugares donde la vida derramada tiñe la noche y su intimidad de pasión y desesperanza.


