Josef Mengele, “El ángel de la muerte” o “El carnicero”, miembro de la Schutzstaffel (SS) y médico alemán asignado al campo de concentración Auschwitz-Birkenau, es probablemente uno de los personajes más reconocidos por su crueldad. Durante los veintiún meses que pasó en este campo de concentración, realizó experimentos brutales. Intentó, por ejemplo, cambiar el color del cabello y de los ojos mediante la inyección de químicos, estudió la inanición en recién nacidos, trató de crear siameses de forma artificial o, en su defecto, diseccionar en vida a los existentes, condicionó paraplejía en múltiples prisioneros tras realizar manipulaciones en la médula espinal, coleccionó ojos para luego mostrarlos en exposiciones, investigó métodos de esterilización masiva, llevó a cabo estudios de hipotermia con el objetivo de observar reacciones corporales hasta la muerte y más.
Sin embargo, por terrible que parezca, Mengele no es el único científico que desvirtuó los principios más básicos de la investigación: muchos otros casos similares se apilan en la historia de la humanidad. Un ejemplo de ello es el Estudio Willowbrook, el cual se llevó a cabo en la Escuela Estatal de Willowbrook, una institución para niños con retraso mental ubicada en Staten Island, Nueva York. En este protocolo se inocularon a pequeños de 3 a 11 años de edad con el virus de hepatitis, con el objetivo de hallar una vacuna y estudiar la historia natural de la enfermedad, sin interferencias. El consentimiento de los padres era requisito para el ingreso al centro, de tal manera que entre 750 y 800 niños fueron infectados intencionalmente durante el año 1956; no obstante, los investigadores no fueron cuestionados hasta 1970. Como defensa, los médicos responsables argumentaron que los niños adquirirían la enfermedad de igual manera en la institución (debido a la alta incidencia de esta patología entre los internos) y que era benéfico para ellos, pues la infección ocurría de modo subclínico (es decir, sin síntomas); además, se estimulaban las defensas inmunitarias del cuerpo, lo cual los protegería más adelante.
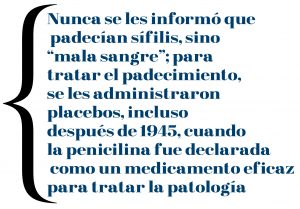
No obstante, uno de los casos más terribles es, a mi parecer, el estudio Tuskegee, el cual se llevó a cabo de 1932 a 1972. Durante cuarenta años, el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos le negó el acceso al correcto tratamiento de sífilis a un grupo de casi cuatrocientos varones negros con bajo poder adquisitivo y cultural, provenientes del estado de Alabama, para estudiar la progresión de la enfermedad en ausencia de tratamiento. Los participantes de este estudio recibieron atención médica gratuita, una comida diaria y un seguro de cincuenta dólares para cubrir gastos de entierro, en caso de fallecimiento. Nunca se les informó que padecían sífilis, sino “mala sangre”; para tratar el padecimiento, se les administraron placebos, incluso después de 1945, cuando la penicilina fue declarada como un medicamento eficaz para tratar la patología. Para el final del estudio, únicamente setenta y cuatro sujetos continuaban con vida; además, cuarenta mujeres habían resultado infectadas y diecinueve niños presentaban datos compatibles con sífilis congénita; la justificación de los responsables: no hacían más que observar el curso natural de la enfermedad.
Como resulta evidente, el abuso hacia minorías y personas indefensas es un aspecto recurrente en los casos de violación a la ética y los derechos humanos durante la experimentación. Por suerte, el Código de Ética Médica de Nuremberg (resultado de los Juicios de Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial) y, más tarde, la Declaración de Helsinki, establecen los principios éticos que deben regir a la comunidad médica en los protocolos experimentales que involucran a seres humanos. Lo anterior asegura que estos estudios inhumanos queden en el pasado… ¿O no?