Si no has leído la primera parte, puedes hacerlo en este enlace: http://metropolifixion.com/2017/06/02/anexos-de-rehabilitacion-lo-mejor-de-lo-peor-primera-parte/
IV. Lo mejor de lo peor
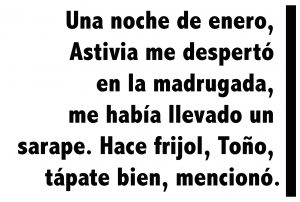
Al que más cariño le tomé fue al “comandante” Peñaloza. Tendría cincuenta y tantos años y rondaba el metro sesenta de altura. Su cabeza era grande y redonda, tenía calva de monje, su cara poseía rasgos de tortuga. Era gordo, moreno, tenía una enorme cicatriz en el pecho y podía observarse, bajo la piel cosida, un marcapasos. Siempre que alguien comenzaba a llorar o se ponía triste, él salía con su teatral Ja ja ja mira nada más, pobrecito, que a todos nos sacaba carcajadas. También hablaba solo, pero su voz, contrario a los cuchicheos de Astivia, era fuerte y clara, así que podíamos escuchar a detalle desde casi cualquier punto de la sala de juntas o del dormitorio, cruzando los Pelota roja de Merklin, sus frases incoherentes, que al eslabonarse unas con otras resultaban hilarantes.
Cuando nos despertaban en la mañana, él se desnudaba con rapidez y corría, toalla y jabón en mano, a formarse a la fila para la ducha. Como yo también me deslizaba con premura (para evitar la larga fila de hombres desnudos que parecía la de la cámara de gas de un campo de concentración) me lo encontraba con frecuencia. Forjamos amistad. Por lo regular hablaba de tacos, pozole, barbacoa, pancita, cola de res, sopa de médula, caldo de gallina, mariscos…, dando ubicaciones de puestos y negocios; pero a veces contaba aventuras alucinadas, donde ninjas, luchadores enmascarados, estrellas de cine, gogós, leones, gánsteres y perros que hablan se mezclaban a hechos de su vida pasada; a través de estas charlas supe que había sido taxista, incluso me enteré de que había vivido a dos colonias de donde yo nací.
Había ocasiones en que lo encontraba triste, eran minutos que podían prolongarse por horas, lapsos en que la cordura se le acomodaba y se daba cuenta de que se había quedado rematadamente loco. Los ojos se le cristalizaban de tristura, volteaba a uno y otro lado como si estuviera perdido, se daba cuenta de su encierro, no podía creer que se encontrara allí; luego, cuando volvía a surtir el aire de carcajadas teatrales e incoherencias, sabíamos que su tormento había pasado. Lo recuerdo quitándose la camiseta en plena junta, poniéndosela sobre el hombro como franela de bolero, hablando de ejércitos de hormigas con casco y fusil de plástico, o yendo a mi silla o a mi camarote, pidiéndome un sin filtro o un dulce, Panyagua.
El niño que antes mencioné llegó a “la enfermería”, ya tenía amplia experiencia en el encierro, de sus dieciséis años, al menos tres los había pasado en anexos de rehabilitación más una corta estadía en el Tutelar #1. Me parecía aborrecible que hablara de su vida en las coladeras de la colonia Guerrero como si fuera del patio de la escuela, de sus andanzas en solvente y piedra en Garibaldi o la Morelos; me provocaba repulsión cómo describía con minuciosidad las enfermedades venéreas que había contraído tanto genital como rectalmente; me daba espanto que en unos meses iba a ser padre. Él, lo mismo que otro mozalbete (adicto a la mona) de quince años y otro de dieciocho (adicto al crack y las tachas) eran las concubinas del padrino encargado del anexo, a cambio de salidas por tacos o furtivas escapadas al cine, regalos y otras miserias que allí se consideran privilegios, los convirtió en sus chiquitines mimados, sus pequeños prostitutos.
Me hice amigo de O. Cuando sus hermanas hablaron para que fueran por él, el regocijo creció en la “clínica”. O era famoso, el pobre diablo había estado internado más de setenta veces en diferentes anexos y había logrado escapar en más de treinta ocasiones; lo esperaban con ansia porque se les había fugado la última vez. Cuando llegó, le negaron reposar los tres días de rigor en “la enfermería”, lo enfundaron en un vestido de mujer (igual que los nuevos lo hicimos en la Navidad), lo maquillaron, lo sentaron en una silla junto a la tribuna y allí estuvo hasta que los tres mandamás de aquel mísero negocio aparecieron. Se pitorrearon, lo humillaron, contaron su historia deformándola, adornándola con detalles punzantes y grotescos, torturándolo psicológicamente, le decían que mientras él estaba sentado en chanclas por otros tres meses de su vida, al mismo tiempo, ellos abajo (en la oficina) se cogían a sus hermanas, a su exesposa. Le recordaban que su padre había muerto mientras él estaba encerrado otra vez, que su esposa parió mientras estaba encerrado una vez más, que lo engañó con su primo y su vecino cuando estuvo encerrado como siempre. Hicieron su show (como cada que caía algún reincidente), parecían los pendejos de Guerra de chistes haciendo escarnio de un indefenso, derrotado, fracasado, como todos los que allí albergábamos.
Era comprensible la historia de O. Su madre y sus hermanas poseían como negocio un anexo de rehabilitación, habían hecho de su mismo hogar una guarida para crudos, un vil hospital de irremediables, compartiendo cuartos, baño y mesa con los internos. Él era adicto a la piedra desde los quince años, y desde los dieciséis comenzó a ser encerrado, primero en su propia casa, en calidad de paciente, hasta que luego de varios encierros consecutivos y el trato preferencial que recibía, comenzaron a internarlo en otros. Cada que se le ocurría fumar de nuevo, lo volvían a encerrar. Era un caso triste, su vida había comenzado en una prisión de AA y se había perpetuado en otras prisiones de la misma marca.
Lo que me dijeron de que le preparara una cama no lo creí, pensaba que en cuanto llegara, igual que O que G y que Q, sería humillado y castigado frente a todos en la sala de juntas, que sería bañado con una cubeta con su propio vomito como hicieron con R, que permanecería de pie al menos veinticuatro horas, pero curiosamente le respetaron. Le tenían miedo a pesar que estaba roto, y él sabía de memoria cómo funcionaba el anexo y lo que tenía qué hacer. Obedecía en todo, nunca hablaba si no se lo pedían. Los padrinos le trataban como si fuese un familiar suyo, un camarada de francachelas.
V. Resiliencia
Los que terminábamos el arraigo de tres meses, si había petición por parte de la familia, nos quedábamos viviendo en el lugar dos o tres meses más. Podíamos pagar allí mismo por una comida corrida más o menos decente que no incluía papas ni “caldo de oso” o encargar, a quien salía a la calle, una garnacha o unos tacos; amén que uno ya podía usar tenis y ya no dormía en el dormitorio general sino sobre un colchoneta y podía bañarse en soledad hasta por cinco minutos; ya no teníamos obligación de asistir más que a una junta al día y a un servicio de medio internamiento, como ir en comitiva a pedir productos regalados a la Central de abastos o a repartir volantes para promocionar la “clínica”. Habíamos construido unas pesas con varillas y botes rellenos con cemento, así que los que estábamos como preventivos nos pusimos a realizar ejercicio, también utilizábamos los barrotes de la azotea que teníamos por cielo para hacer barra. Paniagua, que entonces ya fungía como “jefe de guardias”, rápido se nos unió, su facilidad para realizar repeticiones era impresionante; pronto, su disminuido cuerpo comenzó a inflarse, los músculos brotaron y él, con la espalda recta y la cabeza ya no agachada sino elevada con orgullo, parecía haber crecido medio metro.
No pasé por “la enfermería”, me subieron directo a la sala e hicieron su show con mi persona. Me enteré por medio del “terapias” que le habían hecho creer a mi madre que yo había pedido volver a estar en calidad de interno, así que firmó los documentos correspondientes. De entrada estuve de pie por cuarenta horas, creí que las venas en cualquier momento me estallarían, tuve los pies hinchados casi una semana. Me sentenciaron a sesenta azotes de los cuales me soltaron treinta y me aplicaron por un mes la ley del hielo, aquel que se atreviera a hablarme dormiría con Merklin, como sucedió con P y con L (fue el mes que dormí con Peñaloza). Mas no tenía prohibido el uso de tribuna, y desde ella traté de defenderme de aquel trato inhumano; había aprendido de memoria los dos libros que nos servían de base, y con sus mismos pasos y tradiciones levanté mi defensa, pero resultó contraproducente, los anexos no están diseñados para rehabilitar adictos sino para mantenerlos en un eterno círculo de culpa, recaída y castigo.
Paniagua, ante mis protestas, me advirtió que me callara. Ya había presenciado cómo había noqueado a dos de un solo recto, cómo mandó de un uppercut a F al hospital, cómo a JC le había soltado dos puñetazos en la cara dejándole dos boquetes sangrantes en el rostro (los golpes los realizó sosteniendo una llaves, con la punta dentada saliendo de sus nudillos). Su siguiente tribuna me la dedicó entera, se burló de mi oficio, decía ¡Qué va a ser escritor ese pendejo!, ni libros vaqueros podría escribir, ni una carta a su puta madre le ha de salir bien. Mírenlo, es un mojón con ojos y orejas de tubo. Así pasó media hora, tildándome de loco, de pobre diablo, de pendejo y ridículo, poniéndome como el ejemplo de quien no haría nada de su vida.
Mi siguiente tribuna la dediqué a exponer cómo es que funcionan “los pasos” y cómo los habían deformado para beneficio personal de las autoridades del anexo; también abordé lo que era ganarse el respeto por admiración y lo que era confundir ganarlo infundiendo temor; con eso me gané una madriza, mi tocayo de apellido me miró con furia y me embistió, me propinó un recto de derecha que interceptó Astivia con su pecho, el cual cayó sentado de nalgas, mas volvió a ponerse en pie para interponerse entre mi persona y el explosivo iracundo. ¡No te metas pinche viejo loco! le dijo Paniagua. ¡Es mi sobrino, güey! contestó Astivia, un momento después cayó de nuevo, fulminado de un cabezazo; entonces Paniagua me tiró tres japs que me cerraron un ojo y un cross que me reventó la boca. Fui obligado a decirle a mis familiares, durante mi visita, que me había caído en las escaleras por subirlas corriendo cuando las estaban limpiando.
VI. Nunca vuelvas
Nada allí era atractivo ni daba la menor muestra de recuperación; los que ya no consumían seguían vestidos con las peores garras de la paca, obsesionados con sus consumos pasados y con la recaída, viviendo con temor, hablando una y otra vez de droga y de problemas económicos y familiares, del yoyoyoyoyo. Cumplí mi segundo trimestre en chanclas, mas no fui liberado; tuvo que pasar casi otro mes. Le decían a mi madre que estaban poniendo a prueba mi tolerancia. Un día me anunciaron que saldría al siguiente, pero esto ya había sucedido en un par de ocasiones, así que no creí nada; empecé a convencerme de que era verdad cuando el padrino al mando del lugar me dijo que me despidiera. Sólo me despedí de O, de L, de Astivia y de Peñaloza; éste último, cuando le comuniqué que me iría al día siguiente, se puso serio; le pregunté qué quería que le llevara de la calle, me dijo que tacos de carnitas, pero su seriedad arreció. Al día siguiente, cuando algunos se acercaron a desearme buena suerte y un No vuelvas, vi a Peñaloza acostado en su camarote, fui a despedirme pero no me quiso hablar, estaba enojado. Salí a la calle, compré cuatro tacos de surtida y se los llevé a mi amigo, a Astivia le regalé una chamarra, veinte pesos y un Te quiero tío, luego salí para nunca más volver.