I. Último día en libertad
Yo por entonces ya no asistía a la facultad, sólo iba de vez en cuando a comprar marihuana a Las islas. Cuando lo volví a encontrar me rogó que le vendiera el mentado cuaderno, al instante comencé a planear cómo armarlo y hacerlo pasar por verdadero, me pregunté cómo era la letra del infrarrealista, pero de repente, el estudiante me dijo que podíamos ir al cajero, me ofrecía tres mil pesos por él. Le comenté que en esos casos el valor del objeto era inestimable, lo enredé con engaños, al cuaderno le atribuí poemas inéditos y para terminar le dije que no lo vendería por menos de seis mil. Y eso porque no encuentro trabajo, si no, no lo vendería. Todavía me impresiono de cómo cayó aquel desdichado, el cual me dio de buena fe los tres mil pesos como adelanto, y al día siguiente, mientras yo cheleaba en la cantina, él seguro me estuvo esperando con los otros tres mil.
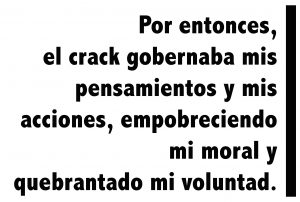
Aquel día, con un par de gramos y un gotero de cristal en la bolsa, lejos estaba de imaginar que al siguiente me encontraría encerrado por una larga temporada. Abandoné la cantina y me metí en uno de esos hoteles para toxicómanos de la Guerrero; unas horas después había terminado con el par de gramos. Había oscurecido. Salí del hotel y me dirigí a “la maldita vecindad” a comprar más coca, iba tan drogado que en lugar de subir las escaleras me adentré en el segundo patio. En la oscuridad, recargados en el muro, más de veinte tipos se encontraban fumando sus dosis. Di media vuelta, comencé a subir la escalera del primer patio pero me alcanzaron cinco sujetos, me sometieron y me hicieron inflar los cachetes para desinflármelos con cachetadas que llamaron bombonazos; me sacaron poco más de dos mil pesos, repartidos en varias bolsas del pantalón, y me quitaron los tenis. Así me mandaron, hiperdrogado, descalzo y sin dinero, a la calle.
Crucé la avenida. Las prostitutas que se encontraban en la banqueta hicieron bromas, una se apiadó y me obsequió unas chanclas de plástico y unos tragos de aguardiente para bajarme el doble susto, el del robo y el de la piedra. Le informé de lo sucedido al recepcionista del hotel y le dejé empeñadas mi chamarra y mi mochila con un libro y un cuaderno adentro por cien pesos. Compré un cuartito de Tonayán y lo bebí como si fuera jugo. Tomé un taxi y fui a casa de mi madre. No hay más que ver el cuadro: un hijo que llega hasta el tope de coca y alcohol, desmadrado, sin cosas, con unas chanclas de baño tres o cuatro números más chicas, rosas.
II. Descenso al orco
Unas voces me despertaron de manera abrupta, me quedé congelado, cuatro sujetos rodeaban la cama. Uno de ellos me dijo No te asustes, estamos aquí para ayudarte. Por fin había sucedido, lo había presentido muchas veces, aunque creí que llegarían antes los custodios del reclusorio o los enterradores del cementerio, fueron los del anexo de rehabilitación los que se adelantaron ante el llamado de auxilio de mi madre. En mi mente apareció la sentencia de un juez imaginario: Necesita ser aislado de la sociedad.
Creí que saldría por mi propio pie, escoltado pero caminando, pero al cruzar el patiecillo y llegar al zaguán, como si fueran viles policías, me torcieron ambos brazos por detrás de la espalda y me sacaron en vilo asiéndome por la pretina del pantalón. De reojo vi cómo a mi mamá se le desgarraba algo por dentro, se quedó muda, con los ojos rebasados por la pena. Para colmo, los vecinos habían salido a tirar sus bolsas de desechos y atestiguaron el suceso. Me echaron a la caja de un camión tipo mudanza, cuatro tipos subieron tras de mí, adentro se encontraban otros dos. Cerraron las puertas y se oscureció. Olía literalmente a basura. La caja estaba vacía. El camión se puso en marcha. Me ordenaron sentarme. Uno que se encontraba al fondo mirando por una ventanilla de aleta el exterior, me preguntó ¿No quieres ver la calle, güey? No la vas a ver en un buen rato.
El camión estuvo en marcha por más de media hora, cuando se detuvo y abrieron las puertas de la caja vi que se encontraba una línea de ocho sujetos (por si trataba de huir) esperándome. Al descender noté que nos encontrábamos en una calle cualquiera. ¿Dónde estamos? pregunté. En las manos de Dios respondió un señor. Di un vistazo a la fachada, una casa normal de dos pisos pintada de aceite verde pistache, enrejada como jaula de pájaro. Nada, a excepción de una pequeña placa y un modesto rótulo de AA, evidenciaba que aquello fuera una “clínica” para el control de adicciones.
Me volvieron a aplicar la técnica policial de sujeción: cabeza inclinada por presión de una mano, manita de puerco por la espalda, arreo por la parte superior del pantalón, y me condujeron con rapidez hacia las entrañas de la casa. Pasamos una habitación donde había un escritorio con dos sillas y una pequeña sala, topamos con un portón de acero, quitaron un candado, un sujeto se asomó por el postigo y corrió un cerrojo por el otro lado; pasamos una sala de juntas, una habitación con mesas y al fondo una cocina, subimos una escalera y entonces pude ver una larga y oscura habitación con una puerta de acero, sobre el muro, metros más allá de la puerta, dos ventanas de treinta y cinco por treinta y cinco centímetros (como en las viejas cárceles) sin marco ni vidrios sino con barrotes. Al fondo del pasillo había tres habitaciones más pequeñas, me condujeron a una cuarta que llamaban “la enfermería”, justo frente a la puerta de acero cerrada a candado, que horas más tarde me enteré era el dormitorio de internos.
“La enfermería” era, sé que aún es, un cuarto con tres literas, una estantería con medicamentos genéricos del cuadro básico, un escritorio, dos sillas y dos tipos que, como si estuvieran en una representación teatral sin presupuesto, encima de sus ropas viejas, arrugadas, llevaban puesta una bata blanca y en los pies un par de chanclas. <Es el nuevo> les informaron. Casi enseguida llegó uno de los padrinos. Un padrino es una especie de lazarillo, un Virgilio para guiarte por el infierno y el purgatorio, un consejero, en teoría, y lo digo porque pronto descubriría que allí nada era lo que aparentaba o debía ser.
III. Usos y costumbres
Al cuarto día de mi llegada me pasaron a aquella habitación, más luenga que ancha, de aproximadamente treinta y cinco por diez metros, repleta de camarotes, uno tras de otro. Los camarotes son literas de tres plazas, armados con tubos para puestos callejeros, cada compartimento tiene por superficie una tabla de dos metros por setenta centímetros donde se duerme (dependiendo de la autoridad lograda dentro del anexo y de la cantidad de internos) solo o acompañado de un nuevo. Al fondo de aquella habitación hay un baño sin puerta con tres retretes en hilera, frente a éstos un mingitorio de cemento parecido a un abrevadero para puercos y al fondo una regadera; en el baño había otra ventana con barrotes que daba al pasillo, misma por la que se asomaba un padrino, viejo, asmático y homosexual, a la hora de bañarnos.
Me dieron tres minutos para ducharme… me puse un calzón limpio, un pants, una playera y las chanclas que habría de llevar por casi siete meses de los casi diez que pasé encerrado en aquella casa inmunda, repleta de “lo mejor de lo peor”. Entonces me subieron al segundo piso, que por entero, a excepción de un baño con cuatro tazas en hilera más un mingitorio de lámina, ocupaba una sala de juntas con ciento cuarenta sillas y hasta enfrente un escritorio (para el moderador) y una tribuna de madera con el logo de AA; sobre el muro ulterior, los respectivos cuadros con Los doce pasos y Las doce tradiciones, y aquellos que ni en pintura pudieron quitares la cara de borrachos, Bill y Bob. Cada hilera ocupaba catorce sillas, y hasta entonces pude darme cuenta de la dimensión de aquel auditorio; había ocupadas por “pacientes”, de diez, siete hileras y media. Recuerdo que éramos casi noventa por entonces, con treinta personas ya se podría hablar de un hacinamiento, aunque en enero llegamos a ser más de ciento veinte (cuarenta internos fueron trasladados a una nueva franquicia ubicada en Cuernavaca).
A las siete teníamos que estar todos los “enchanclados”, sin excepción, en la sala de juntas. Nos servían un café de calcetín y nos daban un pan dulce frío, a veces duro (aquellos que nadie había comprado en El Globo nos llegaban días después, donados a través de la Fundación Lolita Ayala). Cada junta tenía una duración de dos horas, a las siete y media se abría la primera. Entre nueve treinta y diez nos servían el desayuno, a las tres la comida y a las ocho y media una taza de frijoles o lentejas. El menú siempre era el mismo, “caldo de oso”: verduras en caldo o al vapor para desayunar y para comer, más un amplio abanico de guisos de papa, exceptuando las fritas: papas hervidas, sopa de papa, puré de papa, tortas de papa, papas con cebolla, con jitomate, con lo que se le ocurra o haya, cáscaras de papa con huevo, papas con papas, etcétera, más todas las tortillas que quisieras, agua de Kool-Aid roja o morada (los jueves, día excepcional, nos servían arroz y dos rabadillas o dos alas); por la noche, entre nueve y diez y media, nos servían otro café igual de descolorido y, si había, nos daban pan. La jornada terminaba cuando los encargados del orden de los camarotes, una vez puesto el candado por dentro y por fuera, faltando quince minutos para las once, pronunciaban una oración que todos debíamos repetir: (…) Te suplico ángel bendito / por tu gracia y tu poder / que me has de defender / de las garras del maldito / Dios conmigo, yo con él / Dios delante, yo atrás de él.
Las comidas eran de los pocos distractores que existían, yo me entretenía lanzándole semillas de limón al loco Merklin (uno de los cuatro locos que habitaban en el anexo) que con furia se pegaba palmadas en el lugar donde le había dado el huesito o aplastaba con poderosos manotazos a las moscas que llegaban a pararse en la mesa, soltando sin cesar el Pelota roja que desde “la enfermería” había escuchado. Cuando era la hora, desplegaban las mesas y comenzábamos, después de una oración, a engullir con celeridad “el pan y la sal”.
Los martes por la tarde, un obispo reproducía a todo volumen, dos veces de principio a fin, un cd de hits de música cristiana que todos estábamos obligados a aprender y cantar durante dos horas. Las horribles alabanzas, dignas del peor de los pseudopoetas, todavía me persiguen, como la de: Luché como un soldado / y a veces sufrí / sin fuerzas he quedado / vengo a ti, o aquella que dice: Yo sé bien lo que has vivido / yo sé bien lo que has llorado / yo sé bien lo que has sufrido / pues de tu lado no me he ido, o la que reza: Déjame entrar que ya no aguanto más / lo que es la realidad / guardián, guardián / de mi corazón, o: Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor / tu amor me quita todo temor.
Lo único que me sirvió de toda aquella mierda seudoterapéutica fue un pleonasmo, un terapeuta apodado “el terapias” especializado en recuperación de adicciones, con el cual podía entenderme un poco más; era el único, de los alrededor de trescientos sujetos que conocí durante mi estancia (los que salían, los que llegaban, los que allí vivían) que había leído otro libro que no fuera la Biblia, el Libro azul o el vademécum de Los doce pasos. La falta de educación era deplorable (diez internos eran analfabetas), exactamente la misma carencia que había encontrado en los picaderos y fumaderos de droga, y pronto comprendí que allí era uno más de los lugares en que la educación o el saber son aborrecidos. Uno tiene que hacer el tonto para ser como todos los demás, actuar de rufián, de bestia, de quémevesputo, y tratar de salir lo mejor parado de aquella experiencia.
Todo el tiempo restante era ocupado por juntas con el mismo formato, catarsis de un enclaustrado tras otro, y estaba prohibido cruzar las piernas o los brazos, hablar, hacerse señas con alguien más o quedarse dormido, este último era merecedor de una sanción, luego del respectivo zape, la cual consistía en permanecer de pie, de cara a la pared, el resto de la junta.
Los castigos dependían de la gravedad del asunto, permanecer parado era uno de ellos y podía prolongarse, como atestigüé y sufrí posteriormente, por hasta 48 horas (día y noche), aunque la sentencia era dictada siempre de la misma forma para casos graves o para los reincidentes: 72 horas parado hasta que se le hagan patas de elefante. Para los casos de rebeldía o “ingobernabilidad”, los castigos, por lo regular, comenzaban con una “pescadeada” (amarrar las piernas juntas por los tobillos, luego amarrar los brazos juntos por las muñecas, para terminar atando en un solo nudo las cuatro extremidades por la espalda del supliciado; para toda la operación hacen falta sólo tres calcetines y tres viles de tan serviles internos), la duración del castigo iba de media hasta cuatro horas. A los que se atrevían a hablar mal de la doctrina, del anexo o alguna de sus autoridades, eran mandados a dormir con alguno de los locos. Aquellos que habían robado algo o se habían fugado y volvían a caer eran, casi siempre, latigueados con agua; el método es simple, desnudarlos, llenar a la mitad una taza y arrojar el contenido con fuerza de manera horizontal (formando un látigo de agua en el aire) sobre la parte del cuerpo que se quiera lastimar; tres lances expertos pueden llegar a provocar un corte, veinte o veinticinco lances sobre el mismo punto pueden provocar una herida; algunas condenas iban de los veinticinco azotes hasta, lo más que atestigüé, sesenta. Una vez aplicaron un castigo ejemplar en la sala de juntas, el C… se había robado unas latas de atún de la despensa, el dueño del anexo mandó envolverlo en una cobija, acto seguido, dio la orden de que recibiera, a la vista de todos, los golpes que pudieran asestarle doce zalameros internos durante un minuto.
El sistema operaba de forma de que te aseguraras que los castigos podían ser mucho peores; los rumores de los castigos aplicados en los “anexos fuera de serie” (aquellos que operan en condiciones infrahumanas) era moneda corriente en aquel sitio, se hablaba de cortaduras untadas con chile, de internos hincados sobre los dientes de las corcholatas, de una charola que funciona como retrete y como plato, de potros, fuetes, pozos y mazmorras. Era obvio que algunos de aquellos castigos provenían directamente de la cárcel, al menos la mitad de los internos había pasado por reclusión. Los castigos eran reflejo del miedo que sentían los dueños y vividores de aquel orco: miedo a un motín, a una denuncia por algún familiar y cosas por el estilo; estaba tajantemente prohibido contar, cuando llegaban familiares a visitar a su anexado, de lo que en realidad pasaba dentro de aquellas paredes y ventanas enrejadas; todos sabíamos las consecuencias de ello; no seas chiva, borrega, bocón, eran constantes sugerencias.
Luego de un mes y medio o dos escuchando juntas sin descanso: un sujeto tras otro hablando de sus “logros” y de lo mucho que había “avanzado” en su recuperación desde su llegada, al interno se le asigna un servicio, que se divide en los siguientes: cinco “guardias” de sala y tres de camarotes, un “jefe de guardias” que porta llaves del dormitorio, dos “celadores” de pasillos y dos de escaleras, dos “enfermeros”, un “cocinero”, dos encargados de limpiar y picar la verdura (a los cuales encierran en un cuarto repleto de costales de legumbres en la azotea y que dejan salir cuando entregan los cuchillos. La azotea contiene rejas y barrotes por paredes y techo), seis encargados de acomodar las mesas y limpiar la sala luego del desayuno y la comida, dos encargados para limpiar el dormitorio y de paso chequear camarote por camarote, cuatro encargados para lavar la ropa de todos una vez por semana y otros cuatro para lavar las cobijas una vez por mes; el proceso de lavado es interesante, cuando pregunté cómo lo hacían me respondieron que en una lavadora canera (carcelaria); insertan un palo de escoba en el cuello de una botella de plástico de dos litros, previamente cortada a poco menos de la mitad, luego cubren con cinta adhesiva industrial donde está el engarce para fortalecer la herramienta que sumergen y remueven una y otra vez en un tambo con ropa, agua, desinfectante de pisos y un algo de detergente en polvo.
Los servicios se otorgan según la especialidad de cada uno, por ejemplo, el cocinero era dueño de una fonda, un enfermero era carnicero (supongo que creyeron que la anatomía de las reses y los cerdos es muy parecida a la humana), los guardias eran matones, expolicías, dealers, asaltantes y demás oficios por el estilo, los trabajos de limpiapisos y lavaropa eran ejercidos por adolescentes sin oficio ni beneficio, si llegaban albañiles, herreros o plomeros, éstos no eran enclaustrados, para aprovechar su ocupación eran llevados a trabajar en el hotel que estaba construyendo el dueño del anexo en las playas de Huatulco. Un escritor en ciernes no era de ninguna utilidad, así que, imagino que porque mi madre era enfermera, a los dos meses de mi estancia me pusieron una bata blanca y me asignaron como “enfermero 1”.
Mientras ostenté el cargo fui testigo de varios hechos trágicos, como un viejo con cirrosis que llegó en las últimas, vomitó tanta sangre que se lo llevaron a Urgencias del hospital de Xoco y falleció allá; posteriormente llegó, en estado catatónico, un joven de entre veinticinco y treinta adicto a la heroína, se había inyectado en la cabeza, su respiración disminuyó al grado de que tuvimos que ponerle un espejo bajo la nariz para comprobar que aún respiraba, también fue transportado a Xoco, los padrinos rumoreaban que sufrió un infarto cerebral y había quedado como zombie.
SI quieres leer la segunda parte, da clic aquí: http://metropolifixion.com/2017/06/18/anexos-de-rehabilitacion-lo-mejor-de-lo-peor-segunda-parte-y-ultima/