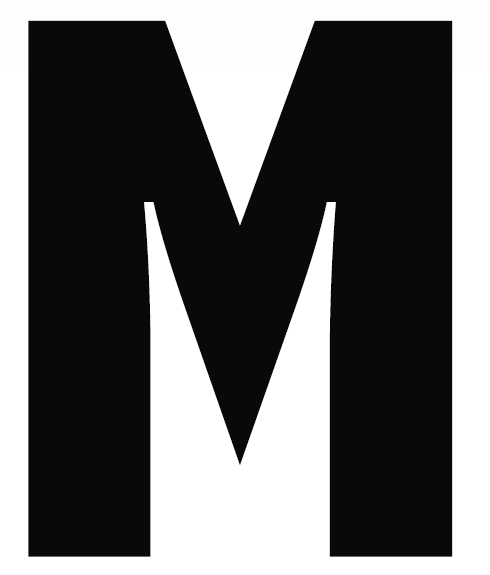
La gente en el metro de Medellín no se empuja para entrar y tampoco si ven un asiento libre. No hay ambulantaje en los vagones. En algunas líneas hay una voz, que antes de llegar a cualquier estación, te dice algunos de los sitios de interés que hay alrededor.
Medellín tiene algo en común con algunas calles de la Ciudad de México: el mal gusto musical. Teniendo paisajes y ritmos tan chingones y no se les ocurre un mejor modo de adornar su vida que con pinche música de banda y Vicente Fernández.
En Medellín si pides café, te sirven una taza de café con leche, si quieres un café solo, debes pedir un tinto. En las farmacias de Medellín existen las mismas marcas de productos que hay en la CDMX: Durex, Axe, eGo Colgate, Lubriderm.
Por esta calle de aquí y la de más allá se han disparado armas de fuego. Es una ciudad intensa, desde que su nombre suena algo de pólvora, coca y sexo flota en el aire.
En Medellín llueve al medio día y luego vuelve a hacer un calor insoportable. Medellín tiene parques llenos de prostitución desde que el sol se larga. Medellín es un ave Fénix que cada noche vuelve a nacer.
Medellín tiene casinos tristes donde los perdedores deambulan aventando sus pocos pesos. Donde los más jóvenes aprenden lo que es ganar fácil. O perder todo rápido. Los hot dogs, los perros, de esta ciudad son gigantes y llevan queso derretido y col.
Medellín es encantadora, pero bulliciosa. Llena de vendedores ambulantes que ayudan a que el paisaje sea más encantador y desquiciante a la misma vez,
Medellín, acelerada, pero también profundamente pachanguera.
*
Un aroma familiar me llama en medio de una avenida congestionada. No, no puede ser. Sigo el aroma como si fuera el sexo de una de las mujeres que he amado. Quizá lo estoy confundiendo. Cruzo una calle y voy directo a un pequeño carro que se ubica en la esquina de 1 de mayo y Carrera 50. No me equivoqué. Es imposible que algo más tenga este particular aroma. Es tripa friéndose.
Chinchurria le dicen. La cortan en pequeños trozos. La dejan sobre una plancha hasta que se dora. La chinchurria no se sirve en tortillas en estas latitudes, sino en un vaso de plástico idéntico al que usamos en México para las nieves. Limón, sal, ají y una arepa.
El carrito lo arrastra y atiende una señora enfundada en el blanco impecable que distingue a los cocineros, llamada D. “Nos quieren sacar del centro.” Dice D., refiriéndose al conflicto entre las autoridades y los vendedores callejeros. “¿Y mi familia? ¿No van a comer?” D. vive lejos del centro de Medellín, en Playón, en la comuna número dos, como a una hora de camino.
Playón de los Comuneros. Barrio fundado a finales de los sesentas con carpas bajo las cuales dormían familias de trabajadores que venían a este lugar a sacar material de playa. El mismo donde las mujeres lavaban su ropa contra el cuerpo de algunas rocas de buen tamaño. La policía les derrumbaba el rancho, como llaman a esas casas ilegales. Les advertían que no lo volvieran a hacer, y la gente volvía a levantar su rancho en otro lado a las pocas horas.
Regresa de madrugada a su casa, y no pasa mucho tiempo cuando ya debe estar de pie otra vez. A la una de la tarde debe estar lavando el carrito en el que trabaja. Lo deja cerca de donde vende, sería imposible transportarlo todos los días desde su casa.
El drama es el mismo de aquí a la Ciudad de México y hasta la Patagonia; los pobres no tienen empleo y, cuando lo buscan por su lado, el gobierno les dice que no. Que necesitan un permiso. “Yo les digo que no tengo permiso porque no me lo dan, ya lo pedí.”
“Yo misma me enseñé a hacer todo. No tenía otra forma de vivir. Me puse en las manos del Señor.” Ya lleva nueva años y medio en este negocio.
*
El sudor que produce nuestro cuerpo mientras cogemos, es distinto al que expulsamos cuando hacemos deporte. El sudor del sexo es más ligero. Acaso más denso, pero liviano como el éter. El sudor del sexo contiene el semen de nuestros ancestros y algo de polvo cósmico. El sudor del sexo nos limpia de la desolación. Exfolia el amargo de los amores imposibles.
Todo esto lo pienso mientras miro mis gotas de sudor cayendo sobre las deliciosas nalgas de una negra. Si pudieran ver su cinturita. Sus labios son dulces. Parecían el mismísimo mar a la hora de succionar, el mar más embravecido y el más calmo.
Estuve frente a su sexo, hincado, como quien entra a la basílica de Guadalupe el día de las procesiones religiosas. Sonriente. Mientras eso pasaba fui como una leve brisa que se dejaba caer junto a las luces de toda Medellín.
En el Metro las piernas no me dejan de temblar. Aún las gotas de sudor escurren por mi frente. Siento náuseas. Las mismas náuseas de la heroína y la piedra, de cuando te metes mucha coca y alcohol y buscas la soledad para vomitar. Porque ya no te cabe más placer en el cuerpo. Las mujeres que me rodean en el vagón son hermosas, pero ya no las necesito. Ni siquiera les pongo mucha atención.
A media hora de haberla visto salir del cuarto de hotel, mis manos y mi boca seguían llenos de ella, de sus deliciosas nalgas. Su cuerpo fue el festín de no creer en la pinche muerte.
*
Ya sé que no se puede ni se debe comprar cocaína en países ajenos. Pero soy adicto desde los dieciseis años, desde que podía jugar basquetbol ocho horas seguidas como fiel obrero del balón. Y como buen adicto, no sé aguantarme las ganas. Llevaba veinte minutos en suelo colombiano y ya estaba pidiendo veneno. Se lo pedí al único colombiano que estaba a mi alrededor, el chofer del taxi.
“Mire qué bonita es mi ciudad desde acá arriba”, me decía él mientras avanzábamos por una vía rápida. Yo sólo podía ver luces en la piel de la oscuridad, y no quería ver la hermosura de Medellín hasta no darme un pase, Jesús mío. Todo el tiempo, todo el mundo que se mete coca en México sueño con el paraíso colombiano. Veinte dólares por dos bolsas con carita sonriente, bolsas que vienen envolviendo un popote cortado con bisturí para que sirva para lo que sirven, para inhalar. Cada bolsa con gramo y medio. Suficiente, al menos de aquí a mañana.
Dejo caer un madrazo de polvo sobre la cómoda y me doy cuenta que es suficiente para armar no una raya, sino un azotador. Me dormí como a las cuatro luego de unas cuantas chelas. Desperté como a las diez con un hambre digna del realismo mágico. Y me inhalé una raya de cocaína cuyas proporciones no podría si quiera imaginar García Márquez. El hambre no se fue, comí bien. Salí a conocer Medellín, una urbe incrustada en la cordillera de los Andes.
Iba completamente drogado y contento.
El 2 de noviembre de 1675 se hizo efectiva la orden real y nació la Villa de la Candelaria de Medellín, que se llamó así en honor a la insistencia de Pedro Portocarrero y Luna, conde de Medellín, poblado de la región de Extremadura, al sur de España. El nombre de esta ciudad proviene desde los lejanos tiempos en que Cristo aún no pisaba este mundo. Quintus Caecilius Metellus Pius, fue el cónsul romano que fundó el pueblo de Extremadura, unos 79 años antes de Cristo. Gracias a su fundador recibiría el nombre de Metellinum.
Siempre tengo un hambre milenaria y kilométrica. Puedo comer todo el día. Entro al primer lugar con mucha gente que aparece en el horizonte. Pido mondongo. Esa maldita atracción que tengo por las vísceras, proporcional al repudio que les tienen los falsos seguidores a Bourdain. Esos seres llenos de prejuicios gastronómicos.
El mondongo es la panza de la res. Lo mismo que en México, la panza cortada en trozos y puesta a hervir para que nos brinde sus virtudes y cualidades. El caldo del mondongo es amarillo y se sirve con verduras.
Desde la parte baja de la ciudad uno alcanza a percibir que Medellín es una ciudad color ladrillo. Imagínense Ecatepec o Chimalhuacán, pero de otro color, uno más estético. Lo digo, porque desde abajo parece que el color todo lo uniforma y no existen los pobres. Pero cuando viajas en Metro Cable te das cuenta de que de este lado de la ciudad hay casas sin techo, abandonadas y algunas con techos de lámina. Desde las alturas, como hace dios, podemos mirar la pobreza.
Son dieciseis comunas en total las que existen en Medellín. Durante el mandato de Pablo Escobar fue en esas zonas marginales donde más se dispersó la violencia. Por estas calles anduvo el ejército colombiano, pero también los combos, grupos de jóvenes dedicados a disparar armas para proteger su zona, su cuadra. Trabajaban para los grandes cárteles.
Llego al Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, un lugar amable donde la luz entra por todos lados gracias a los ventanales. Fabricada con espacios que recuerdan a los contenedores de un ferrocarril y con un horario más accesible que me recordó un poco a la Vasconcelos en Buenavista, pero en pequeña.
El Parque Biblioteca no es un lugar solemne ni exclusivo. Todo mundo se desenvuelve con familiaridad. Es uno de los esfuerzos más sobresalientes por recuperar la paz en esta zona. Los horarios son extendidos y la programación incluyente. Sólo cierran dos días durante todo el año, con el objetivo de estar disponibles la mayor parte del tiempo. La Biblioteca Vasconcelos cierra hasta el día de la Virgen de Guadalupe.
Daniela, la mujer que me atendió, me dice que hay un grupo de transexuales que hacen teatro y le pido que me contacte con ellos para hacerles una entrevista. Pero al otro día debo abandonar Medellín y el contacto no llega a tiempo. Lástima.
A mí lo que más me gusta es no hacer nada. Estar drogado y caminar o sentarme en un parque a no hacer nada. Así conocí a una chica venezolana que vende bebidas de parque en parque. Arrastra un carro de súper lleno de termos con bebidas frías y calientes. También vende pan. Me cuenta que llegó con su familia a Colombia, pero ahora vive sola. Se levanta a las seis de la mañana y sale con su carro para volver hasta la siete de la noche. Todavía quiere estudiar. Me vende un tinto y una bola de masa dulce.
Me doy un pase e intento conciliar el sueño, pero no puedo. Se me antoja algo dulce, entonces recuerdo que saliendo del metro Estadio hay un local donde venden helados y bebidas. A penas son las diez de la noche. Lo encuentro abierto pero ya sólo sirven bebidas envasadas. Desde antes de llegar la vi al otro lado de la entrada del metro.
Acechante, con shorts cortísimos para que sus largas piernas queden a la vista, una ombliguera y una ansiedad bruta que no se puede disimular. Me siento en las escaleras del metro a tomarme un refresco. Nomás rascándole los güevos al tigre. Se cruza la calle y fija su mirada en mí. Me duele el cuerpo después de la zarandeada con la negra. Pienso en preguntarle a esta chava cuánto cobra, pero mejor me hago güey y camino hacia el hotel.
Camino sobre carrera 70 y encuentro un puesto de comida callejera que me atrae. Vi varios puestos, algunos vendían hamburguesas o perros, arepas, costillas de cerdo, o tacos al pastor. Pero este puesto es el que más comensales reunía. Y eso nunca falla. La muchedumbre podrá elegir mal a un candidato o un equipo de futbol, pero para comer no se equivoca. Me parece que fue entre la 44 y la 43. Se trata de la mejor arepa del mundo. Lleva carne deshebrada, huevo, chicharrón y otras cosas que ya no recuerdo.
No tenía sueño y quería pasar a un baño. Así que me metí a un casino. Primero me senté en las tragamonedas. Dos, cuatro, seis veces y nada. Pero no importaba, no quería ganar. Así que fui a la ruleta. Sólo había otro tipo sentado junto a mí. No tenía cara de ser arrullado por la buena suerte. Parecía que escapaba de algo peor que su poca fortuna en el juego. Gané y él y la chica del casino se reían de que no paraba de ganar, en cuanto perdí me retiré. Ya estaba cansado. No era mucha mi ganancia, acaso unos mil quinientos pesos mexicanos.
Al otro día estaba triste. No quería irme de una ciudad con tantas mujeres hermosas y con una coca tan rica.
Podía comer pollo empanado toda la vida si fuera necesario. Me acabé lo que quedaba de polvo de un solo jalón. Me acordé de la negra que me cogí y salí a caminar sin rumbo.
Mi vuelo salí en la madrugada, así que me comí otra arepa completa, me bebí una Colombiana y esperé a que llegara el taxi por mí.