—¿Estás segura?
La estudié. Estaba recostada sobre la mesa con la barbilla afincada sobre sus manos. Comenzó a revelárseme el arranque de la famosa película de Quentin Tarantino. La escena en que Calabacito y Conejita Acaramelada discuten acerca de asaltar la cafetería en que se encuentran. Así como Carolina y yo, ponderando un paso definitivo, hartos de escondernos. En el caso de los personajes, atosigados de arriesgar el pellejo asaltando vinaterías. Como Calabacito, alguien aquí debía jugar el rol sensato. Me correspondía. Porque dentro de pocos años cumpliría cuarenta y tarde o temprano la vida exige seriedad. Además ya me había gastado el tiempo más juvenil y había conseguido nada. No podía seguir jugando.
—¡Claro! No viviré según la gente.
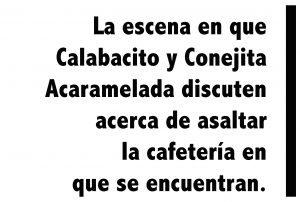
—¿Tienes miedo?
—¿Miedo? —repliqué—. Na.
Espacio y silencio. La vi descansar. Entonces supe que era mía. O mejor dicho, que yo era suyo. Lo que sí, que se la había robado al mundo, a sus pretendientes, a su generación, porque le llevo casi veinte años de diferencia. Me abstraje y perdí la mirada. Mascullé.
—No, no es miedo. Es…
—¿Qué? —me traspasó con sus ojos de calamar.
Aquí debía responder que hasta entonces había construido mi vida a partir de apetitos; pero que ahora me había propuesto elegir positivamente con la razón e inclinarme hacia el deber. Y que su dulce presencia de nereida al otro lado del gabinete venía a estropear mi denuedo moral.
Luego de presentársela a mi padre me auguró: Te van a romper la madre. Era la verdad. Todos lo sabían. También debía confesar que aún sostenía una relación con Marisela aunque fuera en lontananza. Que sería difícil porque era incondicional. Y ya dije que no sé decir no. Es una perversión. Una prostitución. Que por ello vendría mucho dolor. Porque mis decisiones están sostenidas sobre una pulpa blanda, el mero afán de emular las historias del cine y de los libros. Pero que en el fondo del pantano donde habita el monstruo egoísta, la verdad era que no me perdería de Carolina en esta vida ni en ninguna de las eras ni de los mundos. Y ahí estaba ella como depositada por las huestes celestiales, para mí, pedida y otorgada, esperando mi respuesta.
—¿Ajá?
—¡Eso! —retomé casual—. Que ya es hora de agarrar la sartén por el fuego.
La verdad es que estaba nervioso. Por el exceso de café. Porque faltaban minutos para tener que volver a la universidad a la clase de las 13:00. Porque estaba haciéndome pendejo universalmente ante mi sino. La diferencia de edad terminaría separándonos. El infierno de celos que me provocaba me convertiría en un animal tarde o temprano. Botaría mis deberes y terminaría por olvidarlos para entregarme al gozo y al despilfarro. Porque aprendí a detectar una circularidad en el devenir de mi destino y ahora puedo prever cuando se acerca una situación que determinará el resto de mis días. Pero es que hay otro problema. Pertenezco a la clase de gente que averigua si hay agua en la fuente dando un impulsivo salto al interior. Y aquí tenía otro momento así. Y lo único que se me ocurría era narrarle la escena de Calabacito y Conejita Acaramelada.
—Sabes. Me siento como en la escena de Pulp Fiction. Al principio.
—¿Cómo?
Hubo un tiempo en que Tarantino no se encontraba entre las referencias de Carolina. A veces era como tener un hermoso espécimen llegado de otro planeta. En el fondo me diñaba a la paciencia de narrarle el mundo, la vida antes de la inteligencia artificial y los espacios virtuales. Había algo sistémico en su forma de vivir y sentir. Una materia humana en bruto a mi disposición para moldearla bajo los imperios de la belleza. ¿De qué más? Le expliqué la composición de aquel escollo dramático al que me refería. Encuadré con las manos.
Carolina respingó maliciosa y adoptó un perfil bajo, de criminal, escondiéndonos de las meseras, de toda esa gente que se oponía y criticaba nuestra relación.
—¿Captas el simbolismo? —me excité.
—¡Sí!
Me aceleré como Tim Roth encarnando a Pumpkin. Subí más la pierna como el más displicente del barrio.
—Pumpkin —le expliqué despacio como en cátedra— quiere ponerse sensato y dejar de arriesgar la vida en cada asalto. Mientras Honey Bunny le recrimina que siempre cambia de parecer. Que más bien parece un pato.
—¿Cuac?
Señalé a Carolina exultado pero fríamente como diciendo you got it, you fucking got it, baby.
En este punto una mesera se acercó a la mesa con la jarra de café para ofrecerme más. Igual que en la película, advertí. Ella sintió aparecer a la mujer del servicio por detrás y comprendió la coincidencia. La tipa llenó mi taza compitiendo con la atención que prodigaba a Honey Bunny. Cuando la mujer se fue, Caro y yo reanudamos nuestra complicidad con un guiño.
—La cuestión —continué— es que Pumpkin está explicándole con un comparativo las nuevas formas de robar un banco con un inocente celular. Pero Honey Bunny cree que él quiere robar un banco. Se hacen pelotas y Calabaza aclara que sólo quería decir que asaltar un banco sería más fácil que robar vinaterías. Pero ella todavía se asegura preguntándole: “¿Entonces no quieres robar un banco?” No, insiste el otro y añade: “Esos tipos se pasan veinte años encerrados en prisión o mueren”.
—Tanto así —dije— que Conejita le pregunta: “¿Qué otra cosa nos queda? ¿Un trabajo regular?” Y en ese momento Pumpkin se echa a reír y responde: “No en esta vida”.
—Entonces qué —apremió Carolina algo enfadada y volviendo a la realidad de nuestro dilema.
—Hagámoslo —le dije, y para hacer el instante de la toma de decisiones más fiel a la escena, llamé a la mesera y le pedí la cuenta sin que dejara de verme como si yo fuera un chacal con una niña apresada entre fauces. Igualmente había sugerido un colega académico al cuestionar cómo podía un profesor a quien se le encargaba impartir materias de reflexión para el sistema educativo jesuita, aprovecharse de una muchacha básicamente desorientada.
Entonces Carolina me habló con la persuasión gélida de un experto cerrador de negocios internacionales.
—Escúchame. Al único que tienes que darle una explicación es a mi papá. De mi mamá yo me encargo. El resto no importa.
Fue cuando a lo lejos me llamó la atención un gabinete apretado de empresarios o políticos engolosinados con mi joven acompañante.
Nos trajeron la cuenta. Faltaban cinco minutos para la una de la tarde. Me sentía como un bárbaro eligiendo la vida por instinto. Pero qué más. Había rogado a Dios por una mujer hermosa y ahora la tenía frente a mí. ¿No era lo que deseaba? Asumiría el papel de quien se juega su última juventud aunque sabe que saldrá perdiendo, con la entereza de un cinismo vital, que es la pulpa de la ficción de mi vida.
—¿Y en qué termina la historia de Bunny Honey?
—Que un segundo antes de levantarse del asiento, sacar las pistolas y amagar a la gente del restaurante, ella le recuerda: I love you, Pumpkin.
Carolina se adelanta.
—I love you, Honey Bunny.
Y como en la escena de la película, desde cada lado de la mesa nos lanzamos buscando los labios uno del otro y nos prendemos en un beso medular. La abracé para indicrle al oído que replicase los diálogos. Nos levantamos de la mesa decididos a cruzar frente a los viejos tiburones que la codiciaban con miradas mórbidas. Fue cuando les grité:
—¡Everybody cool, this is a robery!
Los viejos guangos se quedaron con la cara de pendejos.
Susurré al oído de Carolina su parlamento mientras nos dirigimos a la salida a pagar la cuenta. Ella recitó planamente como quien replica en misa.
—Any of you, fucking pigs, move, and i will execute every mother fucker from last one at the out.
Sonreí lleno de fuerza. En mi cabeza hice surgir la introducción de esa guitarra súrfer de Dick Dale. Así me arrojé a la vida con Carolina R. S. Salimos corriendo del Vips como en la escena final de El Graduado. Nos deslizamos furtivos hacia el estacionamiento. Subimos a mi coche. La besé. Huimos.