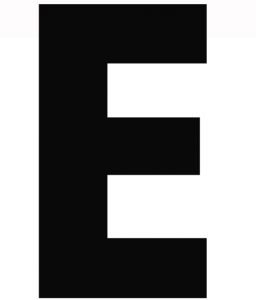 l genocidio perpetrado por el Tercer Reich fue posible porque Europa lo quiso. No estoy queriendo ser provocadora, ni injusta; un repaso amplio y detallado de la relación del grueso de los países europeos con sus comunidades judías, así como del periodo comprendido entre 1933 y 1945 y algunos años posteriores, lo demuestra. El exterminio de judíos a manos de los nazis —y toda clase de colaboradores— no es la idea que surgió de repente en la mente de “un loco” porque odiaba a su padre o porque era un pintor frustrado: es la continuación “coherente” y exacerbada de una práctica antisemita de rancio linaje que se extiende desde las Cruzadas hasta finales del siglo XIX.
l genocidio perpetrado por el Tercer Reich fue posible porque Europa lo quiso. No estoy queriendo ser provocadora, ni injusta; un repaso amplio y detallado de la relación del grueso de los países europeos con sus comunidades judías, así como del periodo comprendido entre 1933 y 1945 y algunos años posteriores, lo demuestra. El exterminio de judíos a manos de los nazis —y toda clase de colaboradores— no es la idea que surgió de repente en la mente de “un loco” porque odiaba a su padre o porque era un pintor frustrado: es la continuación “coherente” y exacerbada de una práctica antisemita de rancio linaje que se extiende desde las Cruzadas hasta finales del siglo XIX.
El antijudaísmo popular, religioso y político cuenta una larga historia de violencia e intentos de desaparecer el judaísmo de Europa, que implicó a las iglesias Protestante, Ortodoxa y Católica en distintos niveles y épocas, aunque el nazismo lo despojó de este ropaje religioso. [Para este tema en particular, aunque no es el libro que trataré, recomiendo mucho la lectura de La fábula del crimen ritual. El antisemitismo europeo (1880-1914), de Jean Meyer.]
Ahora que termino de leer Borrados, de Omer Bartov (Israel, 1954) puedo decir que si los bosques de Galitzia hablaran, sacudirían al continente. Si hablaran, hablarían yiddish. Allí en la cordillera de los Cárpatos hay cuentas sin saldar. En esta región hoy reconocida como Ucrania, alemanes, húngaros, ucranianos (rutenos) y rusos asesinaron judíos sin ningún pudor con la venia que el Tercer Reich le dio al nacionalismo antijudío desde 1933, si bien en términos culturales más generales no ha descansado desde el primer pogromo de 1092, justamente en Alemania.
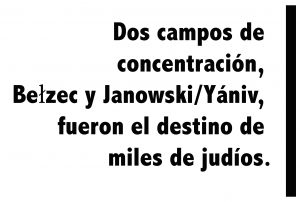 Dos campos de concentración con poca resonancia en los libros de historia y películas dedicadas al Holocausto, Bełzec y Janowski/Yániv, fueron el destino de miles de judíos; pero en esta región que supo ser multiétnica fueron asesinados a fusil y a golpes, incluso, en calles y bosques como en ningún otro lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
Dos campos de concentración con poca resonancia en los libros de historia y películas dedicadas al Holocausto, Bełzec y Janowski/Yániv, fueron el destino de miles de judíos; pero en esta región que supo ser multiétnica fueron asesinados a fusil y a golpes, incluso, en calles y bosques como en ningún otro lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
Omer Bartov, cuya madre emigró de Galitzia hacia Palestina en 1935, visita el hogar de sus antepasados para recuperar la memoria familiar e histórica, y al llegar se encuentra con que esa huella está prácticamente borrada. A diferencia de los memoriales, vastos, visibles y grandilocuentes de otros lugares de Europa, en la antigua Galitzia, hoy Ucrania, apenas y se rememora ya ni siquiera los crímenes que el nazismo, el comunismo y los ucranianos cometieron contra los judíos, sino incluso la nutrida existencia de éstos desde siglos atrás.
“A mediados del siglo XVIII más de la mitad de la población judía de la Mancomunidad vivía en latifundios privados bajo la jurisdicción directa de la nobleza; el 44% de los judíos polacos vivía en Ucrania-Rutenia. Lo sorprendente es que, hoy, el 80% de los judíos del mundo puede hallar sus raíces en la Mancomunidad de Polonia-Lituania del siglo XVIII” (p. 40). Así es, la región con más judíos de Europa (la Oriental), y la que más judíos aportó a la diáspora, fue la que durante la guerra se declaró con más ciudades judenrein, “limpias de judíos”, y al finalizar, la que menos judíos contabilizó, y cuya memoria no ha podido ser restituida.
Para sopesar la importancia de este programa de limpieza étnica y genocidio entendamos que los alemanes agregaron una palabra a su idioma para referirse a aquellas ciudades en las que su programa fue del todo exitoso: judenrein. Sí, “exitoso”.
El repaso y la visita de Bartov dan cuenta de que el proyecto reorganizador del genocidio nazi consistía en erradicar a los judíos de Europa, sin más y sin eufemismos. Y en ese sentido, las ciudades judenrein de Ucrania confirman su efectividad: Lviv, Kolomya, Kuti… Y en las que no fueron ‘limpiados’, su presencia se redujo a centenas y decenas, y a veces menos; con lo que la vida de las comunidades se alteró para siempre: “Cuando visité la ciudad [Ivano-Frankovsk], en marzo de 2003, sólo cuatro mayores y ancianos estaban allí rezando un ritual; es decir, muchos menos que el minyán, el quórum mínimo de diez hombres requerido por la tradición judía para la oración comunitaria” (p. 106).
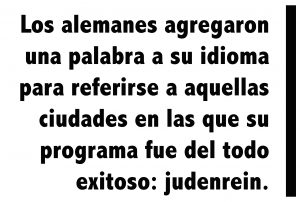 Esto es a lo que el experto en procesos genocidas, Daniel Feierstein, llama “genocidio reorganizador”. Y en el caso de Ucrania y Polonia no fue tan industrial y aséptico, como se suele decir del nazismo; fue incluso más brutal, si era posible: “La mujer de Kotowicz incluso viajó a Lviv y trajo a las hijas de otros judíos para darles refugio, pero se trató de casos excepcionales […] si los vecinos [de Uhrynska] se hubieran enterado de que ella los estaba escondiendo, se lo hubieran notificado a las autoridades. Muchos cazaban y mataban judíos con sus propias manos” (p. 154, nota 7).
Esto es a lo que el experto en procesos genocidas, Daniel Feierstein, llama “genocidio reorganizador”. Y en el caso de Ucrania y Polonia no fue tan industrial y aséptico, como se suele decir del nazismo; fue incluso más brutal, si era posible: “La mujer de Kotowicz incluso viajó a Lviv y trajo a las hijas de otros judíos para darles refugio, pero se trató de casos excepcionales […] si los vecinos [de Uhrynska] se hubieran enterado de que ella los estaba escondiendo, se lo hubieran notificado a las autoridades. Muchos cazaban y mataban judíos con sus propias manos” (p. 154, nota 7).
El deliberado olvido de estas víctimas adquiere un peso mucho más específico cuando el relato de Bartov aparece como superpuesto con los documentos de la época, como si el tiempo se hubiera detenido, como esta nota de 1942, que recoge Jewish Telegraphic Agency: “Hundreds of towns, large and small, have been made ‘judenrein’ by the Nazis in occupied Poland during the last few months […] The Warsaw ghetto is now the only ghetto left in Central Poland, in addition to twelve ghettos in Galicia, the report states. Jews are also permitted to live in 42 smaller townships of which twenty-five are in Galicia. Until the Nazi occupation, Jews in Poland were living in about 700 cities and townships”.[i]
Las crónicas, escasas, de los años de la guerra respecto al plan judenrein de los nazis, pero también de nacionalistas ucranianos (cosacos, rutenos) y polacos, apenas y distan de la tristeza de los pocos memoriales de la ruta de Galitzia que recorrió Bartov: sobre la destrucción la destrucción. Memoriales ambiguos, monumentos que buscan borrar la identidad singular de las víctimas judías, sobre todo porque buscan borrar la identidad de los victimarios de la comunidad judía, pues en muchos casos (si no es que todos) no se trató sólo de alemanes o húngaros o rusos, sino también de vecinos ucranianos y polacos. Las fotografías de sinagogas abandonadas y cementerios judíos en descuido que acompañan las crónicas de cada ciudad son elocuentes: elefantes blancos testimonian una destrucción como sin contexto, sin explicación, como si una mano invisible las hubiera bombardeado, disparado, clausurado; aunque la explicación esté tan a la mano. Sucede que recordar a los otros implica pensar qué estábamos haciendo nosotros en ese momento, en ese lugar, y esa memoria no siempre es grata.
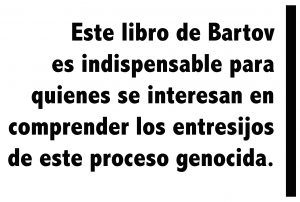 Este libro de Bartov es indispensable para quienes se interesan en comprender los entresijos de este proceso genocida que cambió la cara de Europa para siempre, más allá de las películas melodramáticas y de los estudios obsesivamente interesados en los perpetradores. El nazismo y sus prácticas de exterminio no nacieron por generación espontánea, sino que se explican en una práctica antijudía añeja con momentos de tensión y de integración, una historia de rispideces religiosas, políticas e ideológicas: la vida de los judíos de Europa no empezó en 1939 o cuando subieron a los trenes, tienen siglos de hacer parte de ella.
Este libro de Bartov es indispensable para quienes se interesan en comprender los entresijos de este proceso genocida que cambió la cara de Europa para siempre, más allá de las películas melodramáticas y de los estudios obsesivamente interesados en los perpetradores. El nazismo y sus prácticas de exterminio no nacieron por generación espontánea, sino que se explican en una práctica antijudía añeja con momentos de tensión y de integración, una historia de rispideces religiosas, políticas e ideológicas: la vida de los judíos de Europa no empezó en 1939 o cuando subieron a los trenes, tienen siglos de hacer parte de ella.
“No podemos devolver la vida a los muertos, pero podemos darles una sepultura digna. No podemos recuperar un mundo multiétnico, rico, complejo y cada vez más frágil, tal vez ni siquiera queramos hacerlo, pero podemos reconocer sus defectos y respetar sus logros, no sólo por lo que fue, sino también porque no podremos comprendernos a nosotros mismos ni construir una identidad firme y segura de sí sin reconocer de dónde venimos y cómo llegamos a donde estamos hoy” (p. 237
[i] Disponible en: https://www.jta.org/1942/12/24/archive/hundreds-of-towns-in-poland-made-judenrein-nazi-government-reports
Omer Bartov, Borrados, Malpaso Ediciones, 2018.


