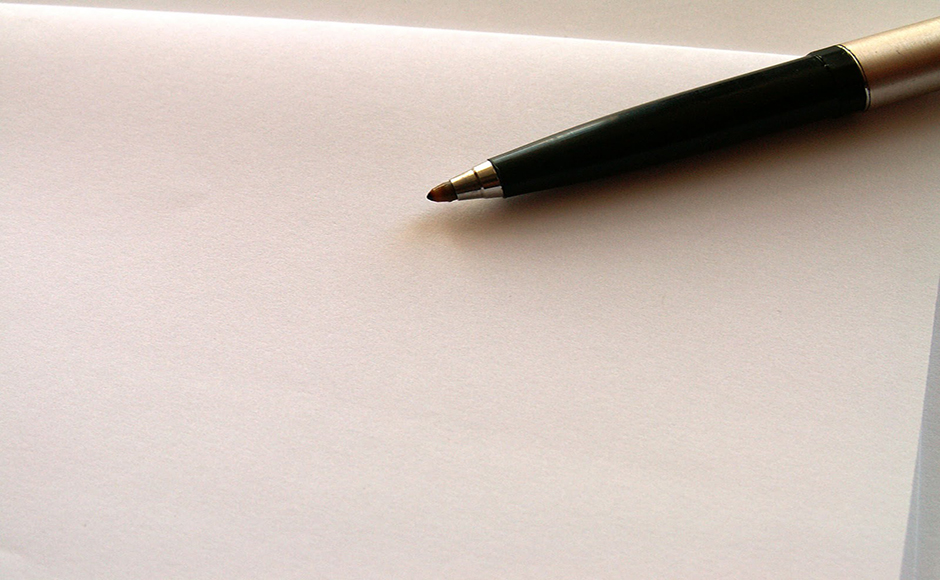Recuerdo que en alguna fiesta cierto invitado cursi afirmó que el sexo es el mejor regalo que los dioses hicieron a los hombres, que la capacidad de que dos personas acoplen sus gónadas con el puro fin de darse placer es el más bello don de la naturaleza.
Disiento. El mejor de los obsequios que se nos dio como seres humanos no fue el sexo compartido, sino la noble capacidad de darnos placer a nosotros mismos.
Sí, la masturbación, la hispánica paja, la provinciana puñeta, la puberta chaqueta, es la prueba fehaciente de que allá afuera, en otro plano, en el espacio exterior o en un nivel distinto de la creación, hay un dios, ángel, demiurgo o extraterrestre cabezón que nos aprecia aunque sea tantito.
Piénselo un poco el apreciado lector: para el sexo consensuado entre dos personas, cualesquiera su sexo, hacen falta una serie de rituales a cual más tedioso; para que una persona convenza a otras de ser su compañero o compañera de lecho es necesario que siga una serie de pasos engorrosos, de trámites de la epidermis que a la larga se hacen insoportables. Desde los chocolatitos y las flores para la noviecita cándida a la que uno se piensa atornillar por primera vez hasta los laberintos de la seducción intelectual con la que los viejos faunos intentan acercarse a la ninfa o al efebo; desde las horas de repeticiones gimnásticas que tienen como fin moldear un torso y unos bíceps apetitosos hasta la demencial carrera para obtener poder y dinero con los cuales convencer al sujeto de deseo, las estrategias con las que buscamos acercarnos a ese otro anhelado son, aceptémoslo, un vía crucis pagano. Incluso las relativamente más simples, tales como contratar a alguna puta o gigoló —con quienes el intercambio es absolutamente transparente, y quizá por ello más noble—, o el más socialmente aplaudido del matrimonio, tienen su chiste, sus mínimos requerimientos: para el sexo mercenario necesitas dinero, y para la matrimoniada hacen falta todos los rituales que la sociedad exija en ese momento y lugar: los anillos, el lazo, y bailar la Víbora de la Mar sólo para que te caiga encima la prima Robustiana, que pesa como ciento cincuenta kilos y huele a ajo.
Horror.
En cambio, la masturbación está al alcance de todos: la pueden ejercer el teporocho y el cautivo del separo más infecto, el oficinista gris y el capitán de industria más poderoso. La chaqueta es universal, verdaderamente democrática, no restringida a ningún color de piel, credo, orientación sexual o capacidad intelectual. Es asequible a cualquiera con alguna extremidad útil y unos órganos genitales capaces de ser obsequiados con honores. Es por ello que Madame Puñette, de nombre castizo Manuela Palma, es generosa dama de compañía que se manifiesta lo mismo en la cloaca más lamentable que en el penthouse desde donde se mueven los dineros de media humanidad. El banquero, lo mismo que el ropavejero, dejan a un lado de cuando en cuando sus mercantilismos para retirarse y entrar a su privadísimo spa que les provea de ese descansito del que todos tenemos necesidad de vez en cuando.
La verdad, todos —y todas, dirían las feministas—, nos la jalamos alguna vez. El niño, cuando por accidente o curiosidad descubre el delicioso poder de su entrepierna, no ceja de utilizarlo sino hasta que una mamá castrosa u otra figura de autoridad lo descubre y lo reprime. “Pinche chamaco cochino, déjese ahí”, le gritan luego de darle de manazos. El infante entonces aprende una terrible lección: que lo que lo hace feliz es, al mismo tiempo, lo que lo llena de vergüenza, que un derecho tan, pero tan íntimo como el autoplacer es también la mayor de las perversiones, fuente de pelosidades en la mano y de cegueras prematuras. Por lo tanto, relegará el ejercicio de sus chaquetas a los lugares más íntimos, al cuarto de baño, al hueco entre sus sábanas, al armario de los trebejos, a la clandestinidad. Y sólo mucho tiempo después, si tiene suerte, podrá, luego de muchas meditaciones, lecturas y experiencias, podrá liberarse un poco de la maldita culpa que le inocularon, esa que perversamente es motor de toda la sociedad en la vivimos.
Quizá por ello, por la culpa, hemos generado ingeniosas alegorías de la chaqueta. Masturbaciones socialmente aceptadas en las cuales podemos darnos placer cuasisexual sin necesidad de que el respetable se ría o hiperventile de la impresión. Por ejemplo, el yuppie que hace rugir el motor de su Corvette en el semáforo ¿No está masturbando su ego? La reina que se pasa horas arreglándose y admirándose, o que se vanagloria de la envidia de quienes la ven llegar a la fiesta ¿No está friccionando el clítoris de su vanidad? El político que ante la cámara de televisión acepta con una sonrisa que sí hizo cierto delito, pero que el ilícito no es punible porque tiene fuero ¿No está metafóricamente eyaculándonos en el rostro? O los miembros de alguna mafia cultural que se la pasan escribiéndose críticas favorables y dándose premios literarios entre ellos ¿No están, en el fondo, en una rueda de masturbación conjunta, en el que el de la derecha le jala el cuello al ganso a su compañero y así hasta cerrar el círculo?
Quizá si adoptáramos a la puñeta como ejercicio sistemático y sin tapujos este mundo sería un lugar más habitable. Miles de psicoanalistas, psicólogos, laboratorios farmacéuticos especializados en medicina psiquiátrica y charlatanes del New Age se quedarían sin trabajo si la gente, en lugar de tener brotes psicóticos o caer en panic attacs, corriera al baño a regalarse un orgasmo; muchos conflictos cotidianos podrían resolverse ipso facto (Sí, señora, usted me chocó, pero si me la jala aquí en el coche me quedo con mi golpe), los conflictos laborales desaparecerían casi en tu totalidad (Pues mire, Godínez, no le vamos a dar la liquidación de ley, pero aquí le dejo a las licenciadas de Recursos Humanos para que le extraigan la ponzoña), e incluso la chaqueta podría convertirse en instrumento de buen gobierno (Senadora, que dice el Presidente que se ponga crema en las manos. Ya viene el líder de la cámara a pactar el presupuesto del año entrante).
Sí, amigos, la Chaqueta haría de este mundo un lugar mejor. O quizá todo esto que digo no es sino una monumental jalada.