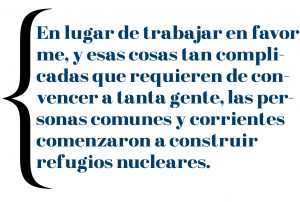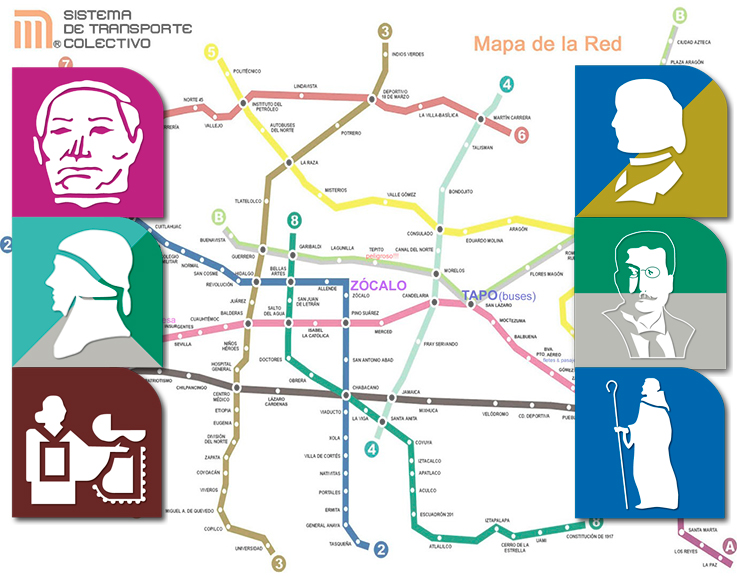*Texto publicado originalmente en la revista Así el 13, 20 y 27 de septiembre, y el 4 y 11 de octubre de 1941, y reeditado en 2014 en Gonzo. Periodismo policiaco retro 01, de Producciones El salario del miedo. Si te interesa adquirir este ejemplar entra a www.elsalariodelmiedo.com.mx
Estos impresionantes y humanos reportajes, son obra de Elena Garro, redactora de Así, que vivió una semana entre las mujeres perdidas, para conocer íntimamente este problema social, de terribles proporciones no sólo en México, sino en todos los países. Las autoridades de Prevención, convencidas de la utilidad de una crítica bien intencionada, prestaron su ayuda para que Elena Garro viviera esta aventura. Así les da las gracias. E incita al público a cooperar con la autoridades para la solución de este problema, porque se trata de miles de mujeres a las que hay que salvar. La iniciativa privada debe entrar en acción.
 ace ya bastante tiempo, el director de Así me llamó a su despacho para proponerme una serie de reportajes. La proposición era ésta: debería permanecer diez días en la Casa de Orientación para Mujeres, sitio de reclusión para las delincuentes adolescentes; después, debería contar a los lectores de Así mis impresiones. El asunto me interesó y pedí algunos días para pensarlo; al final, rehusé. ¿Por qué? No sabría explicarlo; quizá cierto puritanismo que me gusta disfrazar tras los fuegos artificiales de un humor que no importa calificar de espontáneo, siempre que no se le confunda con el desenfado. El plan era el siguiente: el doctor Chávez, Jefe del Departamento de Prevención Social, oficina de la que dependen los establecimientos a que debía ingresar, estaba de acuerdo en facilitarme la entrada, dándome un flamante oficio en el que se me acusaba de robo; así pues, no tenía que hacer más que llegar a su oficina para que una agente (que resultó muy guapa e inteligente), me “echara el guante” y me condujera al Centro de Observación del Tribunal para Menores y de allí, después de una reclusión de dos días, a la Casa de Orientación para Mujeres, en Coyoacán. Las autoridades de los establecimientos ignorarían mi calidad de “curiosa”, para que pudiera gozar de todas y cada una de las “experiencias” de las detenidas auténticas. Acepté todo el plan y, tal se concibió, se ejecutó.
ace ya bastante tiempo, el director de Así me llamó a su despacho para proponerme una serie de reportajes. La proposición era ésta: debería permanecer diez días en la Casa de Orientación para Mujeres, sitio de reclusión para las delincuentes adolescentes; después, debería contar a los lectores de Así mis impresiones. El asunto me interesó y pedí algunos días para pensarlo; al final, rehusé. ¿Por qué? No sabría explicarlo; quizá cierto puritanismo que me gusta disfrazar tras los fuegos artificiales de un humor que no importa calificar de espontáneo, siempre que no se le confunda con el desenfado. El plan era el siguiente: el doctor Chávez, Jefe del Departamento de Prevención Social, oficina de la que dependen los establecimientos a que debía ingresar, estaba de acuerdo en facilitarme la entrada, dándome un flamante oficio en el que se me acusaba de robo; así pues, no tenía que hacer más que llegar a su oficina para que una agente (que resultó muy guapa e inteligente), me “echara el guante” y me condujera al Centro de Observación del Tribunal para Menores y de allí, después de una reclusión de dos días, a la Casa de Orientación para Mujeres, en Coyoacán. Las autoridades de los establecimientos ignorarían mi calidad de “curiosa”, para que pudiera gozar de todas y cada una de las “experiencias” de las detenidas auténticas. Acepté todo el plan y, tal se concibió, se ejecutó.
A la una de la tarde de un buen día, provista de un maletín en el que llevaba alguna ropa, cuaderno, lápices y cigarrillos, vestida con ropa vieja, sin pintar y con trenzas –para parecer menor de edad, cosa bastante difícil–, me encontré en el Departamento de Prevención Social. Los trámites para mi detención estaban listos; la trabajadora social que debía aprehenderme estaba allí –señorita Ricoy–, lista también. Al ver mi maletín me dijo:
–¿Qué lleva ahí?
–Ropa, cuadernos, lápices y cigarros.
–Creo un poco difícil que logre introducir cigarros. Y lo demás se lo recogerán.
–Llévelos, –me dijo el Sub-Jefe del Departamento–. Si logra fumar nos lo dirá –agregó.
–¿No me castigarán? –pregunté riendo.
–Si la castigan, me contestó, será un éxito y una nueva experiencia para sus reportajes.
Quise entonces dejarlo. El reportaje no valía un castigo. Pero insistieron y yo, un poco asustada, accedí.
Me dijeron que del Centro de Observación me recogería la misma señorita Ricoy para llevarme a Coyoacán.
En el Centro –me explicaron– permanecen cuarenta días, mientras se les juzga, observa y califica. Naturalmente, usted estará todo ese tiempo.
Entonces quise investigar qué era lo que sucedía al entrar; a qué pruebas se sujetaría y con qué dificultades tropezaría, mas el risueño doctor Morales, medico del Departamento, intervino, para decirle a la señorita Ricoy, que estaba dispuesta a proporcionarme datos:
–No le diga nada. Debe ir de sorpresa en sorpresa, como cualquiera.
No pude ocultar mi creciente desanimación. Pero me contuve, dispuesta a soportarlo todo. Era humillante arrepentirse. Y juré no preguntar nada. Los minutos corrían y la hora de la partida estaba cercana. Antes de despedirme del doctor Chávez, este me hizo una larga explicación relativa al funcionamiento de los establecimientos y de la serie de conclusiones y observaciones a que había llegado el Departamento. Confieso que lo oí con atención, pero muchas de sus palabras me llegaban no como sencillas y claras explicaciones técnicas, impersonales, sino como silenciosas despedidas, como un agitarse de pañuelos ante el barco próximo a partir. Desde la otra orilla, el doctor Chávez continuaba su disertación, pero yo, náufraga, apenas le oía. Nos despedimos en seguida. Y salí a la calle con la señorita Ricoy.
En la puerta de Gobernación tomamos un “libre”, que nos condujo a las calles de Serapio Rendón, en donde está el Centro de Observación para Mujeres. Cuando llegamos al edificio y vi a un policía en la entrada, mi nerviosidad interior –estoy segura que no era muy visible- aumentó. Pero ya era tarde y el amor propio me sostuvo. Cruzamos el portón; entramos a un zaguán y todavía hubimos de atravesar otro cancel de tablas pintadas de amarillo. Apareció un patio viejo, pequeño y destartalado, con una pileta de agua y una puerta al frente, en forma de arco –entrada a la cocina–. Muros amarillos, descarados y pobres. A mano izquierda un corredor, con marquesina de hojalata y unos bancos de madera largos y sin respaldo. Y en seguida, a la vista, el dormitorio, repleto de camas, con colchas azules. En el patio jugaban un grupo de chicas de diversas edades, desde los siete hasta los dieciocho años. Eran las “delincuentes”. Macilentas, muchas de ellas rapadas o con los pelos a medio crecer; las que conservaban el cabello, lo llevaban muy corto y descuidado vestidas con viejísimos uniformes de una tela azul, desteñida, hacían rueda y jugaban a una cosa parecida a “Doña Blanca”. Unas mujeres viejas, de aspecto bondadoso, las vigilaban, enfundadas también en uniformes azules. Al entrar nosotras, las chicas dejaron de jugar y se quedaron mirándonos, como tontas. La señorita Ricoy se adelantó y dijo a una de las cuidadoras:
–Aquí le traigo a esta niña – y le entregó la orden dictada en contra mía.
La señorita López, mujer mayor, con un mechón de canas en la frente, me miró y contestó:
–Está bien, señorita Ricoy.
–Bueno, pórtate bien, para que salgas pronto –me dijo esta en voz alta, para que el coro que se había formado en torno nuestro, se enterara-. Un día de estos vengo a verte para enterarme de tu conducta.
–Gracias, señorita, –contesté contrita, arrepentida y asustada, al ver los tipos de compañeras y el patio tan pobre y tan pequeño.
Sin una palabra más, mi aprehensora salió del establecimiento. Cuando se fue y me quedé sola en el patio, sentí como si hubiera perdido el contacto con el mundo y me hubiera quedado en un islote poblado de seres extraños.
Las compañeras tenían unas caras verdaderamente raras, amarillas, gordas, con una gordura enfermiza y vieja. Los ojos cansados, surcados de ojeras. Las mayores, horriblemente mal conformadas: grandes y blandos pechos, caderas angostas, piernecillas delgadas y débiles. Las mechas negras le caían a los lados de los rostros, o en punta, erizadas, con esa rabiosa exasperación que guardan los pelos a medio crecer. Calzaban chanclas viejísimas, la mayoría sin calcetines ni medias. Tenían miradas curiosas y cretinas. Su curiosidad, inmóvil, era, estoy segura, incapaz de recogerse en sí misma y obtener provecho de su avidez. El verlas un poco más despacio me dejó anonadada.
–Niña, –me dijo la señorita López–, deje su maletita en el corredor, mientras viene la señorita Romero, que es nuestra directora.
Subí al corredor. Dejé el maletín y me senté junto a él. Las detenidas seguían mirándome con curiosidad, pero a la orden de “jueguen, niñas, jueguen”, volvieron a hacer su rueda y a bailar monótonamente, mientras cantaban una tonadilla:
Chocolate amarillo,
Corre, corre que te pillo.
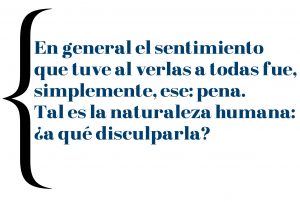 En esto oí el chillido de un recién nacido. Me sobresalté y pasó junto a mí un espectro. Una joven, horriblemente envejecida, frustrada, lívida, con ojos desvelados y amarillentos, con la piel reseca y cetrina, los pelos trasquilados, el batón azul desteñido, el busto enorme y flácido, las piernas quebradizas de tan delgadas y enfundadas en unas medias rosa fuerte, como las que llevan los toreros, saliendo, anémicas, de unas ruinosas chanclas negras. Su aspecto era tan enfermizo, que me produjo pena. En general el sentimiento que tuve al verlas a todas fue, simplemente, ese: pena. Tal es la naturaleza humana: ¿a qué disculparla?
En esto oí el chillido de un recién nacido. Me sobresalté y pasó junto a mí un espectro. Una joven, horriblemente envejecida, frustrada, lívida, con ojos desvelados y amarillentos, con la piel reseca y cetrina, los pelos trasquilados, el batón azul desteñido, el busto enorme y flácido, las piernas quebradizas de tan delgadas y enfundadas en unas medias rosa fuerte, como las que llevan los toreros, saliendo, anémicas, de unas ruinosas chanclas negras. Su aspecto era tan enfermizo, que me produjo pena. En general el sentimiento que tuve al verlas a todas fue, simplemente, ese: pena. Tal es la naturaleza humana: ¿a qué disculparla?
Mucho rato permanecí sentada y solitaria. Y todo ese tiempo tuve encima aquellas inexpresables, curiosas y tontas miradas. Cuando llegó la señorita Romero, directora del establecimiento, se adelantó la señorita López, celadora y le dijo:
–Ahí está una nueva.
La directora me echó un vistazo rápido. Ordenó que se me diera una cama y que pasara a dar los datos para mi expediente. Entonces la celadora me condujo a través del dormitorio, lleno de camas, y me señaló mi sitio. La pena que me produjo dormir en comunidad con aquellas chicas, estuvo a punto de hacer que echara a llorar.
–¿Qué cositas traes ahí, niña? (Me chocaba profundamente que me llamaran niña).
–Ropa, –contesté asustada, acordándome de los cigarros.
Revisó rápidamente, y al encontrar el paquete de cigarros me dijo, tímida y maternal:
–Imposible. Está prohibido fumar. Debo recogerlos, –y se lo echó a la bolsa-; no diré nada de esto a la señorita Romero.
Me recogió todo, maletín, cuadernos, lápices y seis cincuenta que llevaba.
–Esto lo recojo también, porque si no se te pierde. Aquí las niñas son todas muy irrespetuosas del bien ajeno –dijo apresuradamente y como temiendo ofender–. Pero cada vez que necesites dinero, dímelo y yo te lo daré, hasta que se te acabe.
 Me llevaron después delante de una señorita adusta y seca, que me pidió mis generales. El dar nombre, domicilio y datos familiares falsos, me incomodó bastante. Me desprecié un poco: ¿qué derecho tenía de mentir y a investigar vidas ajenas? Después se me revisó meticulosamente la cabeza y opinaron que no era necesario cortarme el pelo, por el momento, pero si me empiojaba, me raparían ipso-facto. ¡Salir rapada! ¡Con esto sí que no había contado! Y ya no pude estar tranquila, imaginándome pelona. Mientras las celadoras decían tranquilamente: “Está limpia, ¿Para qué le cortamos ahorita su pelo?”, pensé: “Me salgo inmediatamente. ¿Pero cómo? Ni Ortega ni Chávez estaban a esa hora en su oficina”. Cuando pasó la alarma momentánea, me sentí descansadísima.
Me llevaron después delante de una señorita adusta y seca, que me pidió mis generales. El dar nombre, domicilio y datos familiares falsos, me incomodó bastante. Me desprecié un poco: ¿qué derecho tenía de mentir y a investigar vidas ajenas? Después se me revisó meticulosamente la cabeza y opinaron que no era necesario cortarme el pelo, por el momento, pero si me empiojaba, me raparían ipso-facto. ¡Salir rapada! ¡Con esto sí que no había contado! Y ya no pude estar tranquila, imaginándome pelona. Mientras las celadoras decían tranquilamente: “Está limpia, ¿Para qué le cortamos ahorita su pelo?”, pensé: “Me salgo inmediatamente. ¿Pero cómo? Ni Ortega ni Chávez estaban a esa hora en su oficina”. Cuando pasó la alarma momentánea, me sentí descansadísima.
En seguida pasé a la clase de costura. La directora daba la clase. Dirigiéndose por primera vez a mí me soltó a boca de jarro y pronunciando muy despacio:
–¿En-tien-des es-pa-ñol?
La pregunta me dejó asombrada. Naturalmente que asentí, desconcertada. Me senté entonces en un diminuto pupitre que me señaló. Su voz sonaba infantil, la única voz infantil del Centro, a pesar de haber en él chicas hasta de siete años. Se me dio una labor de gancho. Se me seguía observando con curiosidad, en medio del silencio de la clase. Al cabo de un gran rato entró una celadora y habló en voz baja con la señorita Romero.
–¡Juventina! –dijo la directora a una adolescente gorda y amarilla, de ojos pequeñísimos, que estaba a mi lado.
La interpelada se levantó.
–Estás libre. Ve al patio.
Juventina se despidió emocionada y temblorosa de sus amigas. “Adiós, Juventina”. “Cuando estés en la calle y nos veamos, saluda”. Salió Juventina con la directora. A los diez minutos regresó acongojada. Su madre no volvería por ella hasta dentro de dos días. Se sentó de nuevo en medio de las exclamaciones de todas. “Si, tú que dijiste: ya me voy, ¿verdad?” Y se reían. “Si, va a ver a su novio”. Cuando la directora volvió a entrar, una chica de atrás se levantó y dijo:
–Señorita, esta niña dijo palabrotas mientras usted no estaba –y señalaba a una compañera.
La directoria reprendió a la culpable. Me extrañó esa delación gratuita. Más tarde me di cuenta que aquello era diario y frecuente. Observé que bordaban torpemente y despacio, con las manos sudorosas. Las hebras las repartía la maestra, una a una, economizando hasta el último centímetro de seda. A las siete de la noche, al terminar la clase, cuando todas entregaban su costura, una chica atrás de mí decía a su compañera: “Hay, no me acostumbro; sin la Colonial y sin mi mero mole, Alfonso Brito”: Me volví. La que decía aquello, con una voz gangosa, era una niña de doce años, rapada y de movimientos extravagantes.
Salimos. Yo todavía no había cruzado una palabra con ellas. Me senté en el patio, en una banca solitaria, Juventina se vino a mi lado. Acto seguido se apeñuscaron todas a mi alrededor. Me dirigí a Juventina:
–¿Por qué estás aquí?
–Porque atenté contra mi vida.
Entonces, a mi izquierda, alguien me dijo:
–No le creas. Es loca. Ya estuvo tres meses en el Manicomio. Le gusta dar gritos y anda sola.
Desde el corredor, la señorita Romero, dijo:
–A jugar, niñas. Ya saben, está prohibido hacer corrillos y preguntarles a las nuevas, lo mismo que contarles tonterías. Bastante triste es que las hayan hecho.
Y dirigiéndose a mí:
– Aquí no se cuentan historias.
Obedecieron y empezó la cantinela:
Chocolate amarillo,
Corre, corre que te pillo.
La señorita Romero desapareció. Me vi entonces sentada junto a otro espectro: María M… Flácida, gorda, de ojos grandes y cansados. Me dijo:
–Yo trabajaba en La Gran Vía. De allí me sacaron y me trajeron aquí, hace once días. No quiero que me lleven a Coyoacán, porque allí se queda una años. No hay quien venga por mi. Ya me dijo mi delegada que sólo que mi “marido” venga por mí, pero mi Pepe no se casa. Después de andar una en la vida, ya no se casa nadie.
–Ay… –y suspiraba, ruidosa.
– ¿Qué edad tienes? –le pregunté.
–Dieciocho años. Ya tuve un niño, pero se me murió. Nació enfermo.
Me fijé en ella. Grandes manchas amoratadas cubrían su rostro y sus brazos. Tenía la voz enronquecida y hablaba quedo y triste. Se puso a llorar y se apretaba las narices al hacerlo.
Despedía un olor fétido, por lo que era difícil estar cerca de ella. Sin embargo, no se movió de mi lado y siguió lloriqueando y hablándome de su Pepe y de una noche que se salió de La Gran Vía, para echarse a un tren. Pero la detuvieron.
Se acercaron muchas más. Una, muy joven, quince años a lo sumo, pelo rizado y manera cínicas:
–Yo llevo veinte días aquí. ¿Y sabes? –agregó riendo–, ninguna de las que estamos aquí somos señoritas. Ninguna pelona –y me señaló a una chiquilla como de siete años, flaca y vivaracha–. Es Nieves. Está aquí con su hermana Alicia.
Y me enseñó a otra pequeña rapada, de escasos trece años. Un coro de risas celebró el chiste y se precipitaron todas a hacerme confidencias. Hablaban en voz muy baja de sus aventuras sexuales. A veces decían palabras y frases que yo no entendía y se reían con ganas. Entonces me daban codazos y me hacían guiños para que riera con ellas. Yo me reía un poco más tarde forzadamente. Decíanse unas a otras:
–Esta güera es sonsa. Sí, así son las güeras: ¡rete-babosas!
El despertar
Un grito –¡levántese!– y el sonido estridente de un silbato me despertaron. Me incorporé, como entre sueños; la luz de los focos daba una luz mortecina, de madrugada triste; hacía un frío intenso y el aire, húmedo y helado, se colaba libremente a través de las ventanas del dormitorio. Eran las cuatro de la mañana y afuera la oscuridad era completa. En silencio y medio adormiladas aún, con los ojos hinchados, las cabezas revueltas y las voces todavía contagiadas de la sombra del sueño, sesenta y siete muchachas tiritaban de frío, mientras tendían camas, trapeaban suelos o limpiaban el dormitorio, bajo la vigilancia de “mamá Aurelia”. Una se me acercó furtivamente y me dijo: “Te haría tu cama, güerita”. La reconocí: era Lola, la primera que me había dirigido la palabra la noche anterior; la otra, me miraba amablemente desde su sitio: Piedad, que también había cruzado dos palabras conmigo cuando llegué al dormitorio. Yo estaba cohibida y torpe y no encontraba cómo tratarlas y acercarme.
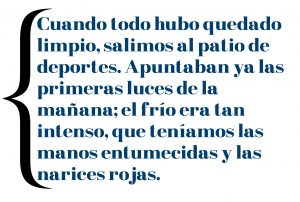 Cuando todo hubo quedado limpio, salimos al patio de deportes. Apuntaban ya las primeras luces de la mañana; el frío era tan intenso, que teníamos las manos entumecidas y las narices rojas. Mis compañeras saltaban y jugaban para entrar en calor; quise mezclarme a los grupos, pero Lola y Piedad, adustas, me hablaban continuamente y me tenían aislada de la demás. Piedad, alta y blanca, era agradable, con su voz suave y su cabello rizado; no tenía, por lo visto, amigas y nunca supe por qué estaba ahí; me llevaba silenciosa, de la mano, sin preguntarme ni decirme nada. Lola, por el contrario, era bajita y dominante; me daba consignas, me prohibía juntarme con las demás y las despedía con su voz ronca y áspera si se acercaban.
Cuando todo hubo quedado limpio, salimos al patio de deportes. Apuntaban ya las primeras luces de la mañana; el frío era tan intenso, que teníamos las manos entumecidas y las narices rojas. Mis compañeras saltaban y jugaban para entrar en calor; quise mezclarme a los grupos, pero Lola y Piedad, adustas, me hablaban continuamente y me tenían aislada de la demás. Piedad, alta y blanca, era agradable, con su voz suave y su cabello rizado; no tenía, por lo visto, amigas y nunca supe por qué estaba ahí; me llevaba silenciosa, de la mano, sin preguntarme ni decirme nada. Lola, por el contrario, era bajita y dominante; me daba consignas, me prohibía juntarme con las demás y las despedía con su voz ronca y áspera si se acercaban.
Llegó la maestra de gimnasia y nos formaron. Entonces reparé en una muchacha que se había quedado sola, en un rincón del patio; tenía un pañuelo en la cabeza, que no lograba ocultar el cráneo rapado; permanecía hosca y erecta, con los brazos cruzados, solitaria. Durante todo el tiempo que duró la clase, me pregunté, vanamente, por qué estaría separada. Sorprendí varios cuchicheos en los que se aludía a la que me intrigaba; me decidí a romper el silencio y pregunté a Piedad:
–¿Por qué está ahí? ¿Quién es?
–Es María de la Luz… Está castigada, porque golpeó a una celadora.
–¿Y por qué la golpeó?
Emma, gordita y de grandes ojos tristes, me dijo en voz baja y rápida:
–Porque se llevaron a su…
–Cállate, –interrumpió Lola–, a la güera no le importan los chismes. Sabes, –me explicó–, se peleó con una celadora; entonces la celadora la golpeó, después la raparon y la dejaron ahí parada, toda la noche, en castigo…
No podíamos seguir hablando; la maestra de gimnasia nos miraba. Dábamos la clase desganadas y en medio de palabrotas que lanzaban las muchachas en voz muy baja. Cuando desfilamos en silencio para ir a tomar la ducha, pasé junto a María de la Luz, la castigada. Tenía la nariz morada por el frío y un gesto rígido y desafiante; me pareció que su delito no era tan grave y que el castigo era demasiado duro. Estaba humillada e impotente, expuesta a todas las miradas; su única defensa era el gesto desafiante y el silencio sombrío en que se aislaba. En ese momento no me pareció muy pedagógico corregir así a una adolescente, aun cuando ignoraba en realidad cuál era la falta cometida.
El Baño
Una vez que estuvimos en el baño empezó una gran algazara. Las muchachas se desnudaban jubilosamente y se lanzaban a las regaderas de agua helada con un valor admirable.
–¡Báñate güera!– me decían. El agua nos caía como una puñalada; temí morir de una pulmonía. Ellas, familiarizadas, se paseaban desnudas y se vestían lentamente, sin temor al frío y sin ningún pudor; algunas se cruzaban miradas coquetas y provocativas. Empecé a notar algo raro en el ambiente: algo raro y flotante vago que yo no podía saber y que las obligaba a ser reservadas conmigo. Por un momento pensé en preguntar. Pero, ¿qué preguntaría? ¿cómo dar forma a lo que ni siquiera era un pensamiento, ni una sospecha, sino la sensación de algo repelente y prohibido? Además, Lola no me permitía ningún diálogo. Nos vestimos y salimos a un segundo patio, donde nos formaron para ir al comedor. Allí tuve tiempo de mirarlas con más alma; el júbilo del baño las había abandonado y charlaban en voz baja, disputando muchas veces. Me llamaron la atención unas pobres muchachas embarazadas, que se movían pesada, torpe y tristemente. ¡Dolorosa maternidad, en un reformatorio! Había otras, metidas en costales, no sabría si grotescas o lastimosas. Quizás ambas cosas. Noté que en la fila más próxima una muchacha guapa de mirada fuerte y despejada me miraba fijamente. Lola se me acercó y me llamó aparte:
–No te vayas a juntar con Manuela. Es una pelada y está prohibido hablarle.
–¿Quién es Manuela?
–Esa que te está viendo.
Aquel patio era el patio de las intrigas y llegué a tenerle antipatía. Era imposible que vivieran cuatrocientas mujeres en paz; se insultaban continuamente y se mantenían a raya unas a otras como de potencia en potencia. Todas aquellas disputas transcurrían en voz baja y de una manera solapada, pues las celadoras permanecían a distancia, vigilando. Cada vez que discutían dos, se formaban pequeños bandos, que participaban con gran ardor en la pelea y que, rápidamente, se subdividían hasta el infinito, porque cada quien se creía poseedora de una razón que, para el resto, era incomprensible. Cada intriga se ramificaba y producía las más inesperadas consecuencias y alcanzaba a las más distantes y ajenas. Lola era de las aguerridas y capitanas. Fuimos a desayunar. Mientras comíamos, yo seguía preocupada con María de la Luz, porque presentía que ella me podría dar la clave de muchas cosas. Quise hablar de ella con Enriqueta, mi compañera de mesa, pero fue imposible; a mi pregunta sólo contestó con una sonrisa y siguió comiendo.
El Taller
A instancias de Lola, ingresé al Taller de Economía. Toda la mañana amasamos e hicimos buñuelos, bisquets, cacahuates garapiñados y otras pastas. Yo estaba junto a Lupe R., robusta, alegre y con un aire de asombro; comía pedazos de buñuelo y me daba otros. De pronto, con la boca llena me dijo:
–Ya sabemos que tú no quieres ser amiga de nadie, más que de Lola.
–No es cierto. ¿Quién ha dicho eso? – repuse, extrañada.
–Lola… Ella misma, me contestó tranquilamente, mientras tragaba el buñuelo.
Ana, otra de las que estaban junto a mí, me preguntó:
–Güera, ¿qué tú te pintabas cuando andabas en la calle?
–Claro, le dije. Entonces todas hablaron de sus “novios”, de sus “relajos” y me advirtieron que no me llevara con Lola.
–Le gustan las nuevas. Primero las sube muy alto y luego las deja caer.
No entendí al principio la intención que pusieron en su advertencia. Y agregaron:
–Te va a enredar, güera. No te fíes.
Yo entonces dije:
–Pues Lola me ha dicho lo mismo: que no me junte con ninguna y sobre todo con una que se llama Manuela.
–¡Ay, qué ardida! –se dijeron entre ellas.
Mientras espolvoreaba el azúcar sobre los buñuelos, sentía las miradas furibundas de Lola, que amasaba. Cuando salimos me interpeló:
–¿No te advertí que no hablaras con ninguna?
No recuerdo las palabras con que contesté, pero lo hice con violencia, fastidiada de aquel impertinente y necio dominio que quería ejercer. Calló, rencorosa, y después, cambiando de tono, ya casi confidencial, me preguntó de mi vida anterior. Fingí una historia más vulgar que patética y que, a pesar de mi escasa “erudición”, la satisfizo y hasta la conmovió. Me suplicó que a nadie le contara mis cosas y me dijo:
–Ay, hermana! Pues yo a los catorce años me hice amiga de… (aquí el nombre de una actriz) y ella fue la que me lanzó a la “vida”. Todas las noches eran unos “cuetes” padres, hasta que mi tía me corrió de la casa. Entonces me fui al edificio Balmori; allí vivía con Antonio… Luego, ya sabes, estuve en una “casa” y de allí me agarraron y me trajeron acá.
Por la tarde
Fuimos a comer, rutinariamente. La mañana había sido tediosa e interminable. Después de comer salimos al segundo patio. Nos formaron para ir al taller de “overoles”. Estaba distraída y cansada, había mucho sol y casi no podía ver, cegada por el resplandor de una luz cruda y sofocante. Alguien me agarró de una brazo y me arrancó con fuerza de mi sitio.
–¿Qué fue lo que te dijo Lola de mí?
Era Manuela; me miraba furiosa y con aire de superioridad.
–Nada, contesté asustada. Y después, imitándolas:
–¡Ay, que argüende!
–Ya hablaremos en el taller, me dijo, amenazante. Y me llevó a mi sitio. Había logrado amedrentarme por un segundo, oí que decía:
–Lo que es a esta güera sonsa, le saco todo.
Casi toda la escuela vio aquella reprimenda. Yo estaba confusa e indefensa, sin saber qué actitud tomar. Pregunté a Lupe R. y a Ana:
–¿Para qué le dijeron lo que les conté esta mañana?
–Para que a esa Lola se le quite lo ardida y lo presumida. Ya vas a ver…– me dijeron.
En el taller, Manuela se sentó junto a mí. En lugar de insultarme como me temía, amablemente me preguntó:
–Güera, ¿qué a ti te gustaba el relajo?
No le contesté, pero mi silencio fue como un asentimiento. Tenía cerca de dos o tres compañeras que la miraban con admiración. Me pareció que gozaba de inexplicables privilegios, pues no trabajaba en las máquinas y era la única, en toda la escuela, que se pintaba.
¿Era su carácter decidido lo que le daba tal seguridad? Me miró, despectiva y protectora:
–Que te digan estas por qué me odia Lola.
Sus pistoleras, no encuentro otra palabra para designar a la agresiva y obediente corte o mesnada que la seguía, dijeron a coro:
–Porque fue su amiga y la dejó.
–Muchas veces le puse los ojos negros, agregó, tranquila y segura.
Quedé desconcertada. No quise continuar la conversación y la tarde transcurrió silenciosa y vacía. Al salir, Manuela me preguntó, con cierta ingenua impertinencia.
–Oye, ¿realmente eres tan bruta o te haces?
–No, no me hago. Así soy, –contesté rápida y humildemente. Y me desprendí del grupo.
Por la noche, después de cenar, Emma me dijo:
–¡Ay quisiera estar en mi casa, pero mis hermanos no quieren. Esto no me gusta, prefiero la “vida”: siquiera se quiere uno bien. –Y agregó, arrastrado la voz, quejosa–: Pero eso de que aquí se amen de mujer a mujer…
Al principio no entendí bien, Después, cuando me di cuenta, sentí un gran horror, instintivo, pero no quise, en el primer momento, analizar. Todas las misteriosas conversaciones, las súbitas disputas, las inexplicables actitudes, se tiñeron de pronto, de verdadero sentido. La bruma de unos minutos se transformó así en un hecho, un hecho concreto, real, al que no se podía disfrazar con palabras y frente al cual no cabía otro recurso que, valientemente, afrontarlo. Emma siguió:
–Fíjate en María de la Luz… Se llevaron a su amiga a la Peni y se puso tan furiosa que gritaba: “!Que me lleven a mí también, hijas de la tal…! Y golpeó a la celadora, para que en castigo la mandaran, pero ya ves lo que le pasó…
No quise oír más. Me acosté sin hablar con nadie, tratando de explicarme, inútilmente muchas cosas. Casi no dormí; tenía la boca amarga y unas indefinibles, impalpables náuseas.
Vida de reformatorio
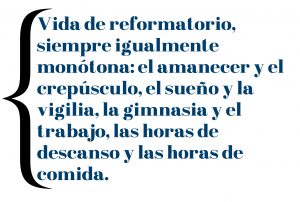 Vida de reformatorio, siempre igualmente monótona: el amanecer y el crepúsculo, el sueño y la vigilia, la gimnasia y el trabajo, las horas de descanso y las horas de comida.
Vida de reformatorio, siempre igualmente monótona: el amanecer y el crepúsculo, el sueño y la vigilia, la gimnasia y el trabajo, las horas de descanso y las horas de comida.
Los días se hicieron largos y rutinarios; el amanecer y el crepúsculo, el sueño y la vigilia, la gimnasia y el trabajo, las horas de descanso y las horas de comida, todo, regulado por la rigidez de una disciplina que, poco a poco, se me fue convirtiendo de opresora en monótona, todo era hueco y sin sentido. No tenía importancia, después de todo, que los buñuelos y pastas que confeccionaba por la mañana o los overoles que cosía por la tarde tuvieran el sabor o las medidas apetecidas; tampoco lo tenía que en la madrugada el agua del baño me hiriera con su frialdad o que la comida, en ocasiones, fuera incomible: lo contrario hubiera tenido el mismo sentido. No había posibilidad de escoger, de decidir por una misma y no había manera de escaparse de unas tareas determinadas. “Perder la libertad”, me di cuenta, era, ante todo, perder la capacidad de elección. Todas dábamos vueltas a la noria, mecánicamente, no contra nuestra voluntad, sino “sin voluntad”, ¿qué importancia tenía frente a este vacío todo lo demás?
Disputas y chismes
La momentánea novedad que yo había producido entre mis compañeras y la novedad que habían despertado en mi, se iban apagando lentamente. Con Lola había tenido una disputa en el Taller de Economía y casi no nos hablábamos; su rencor me hizo bien porque, al menos, me ocupé durante algunas horas la cabeza. Las demás, me veían con indiferencia; ya no era la “nueva”; conocían mi “historia” y cada quien le había dado los matices y le había agregado los detalles que preferían. Y a mí ya no me inquietaban las versiones absurdas que de mi “delito” se contaban. Andaba de grupito en grupito, sin hallar acomodo en ninguno: en todos se hablaba de lo mismo. La falta de imaginación humana se me hizo allí más patente que nunca. Las intrigas eran siempre las mismas, lo mismo que la calumnia y que la verdad. Disputas y chismes eran la ocupación favorita y en nada ponían tanto fuego como en esto.
Nostalgia de la libertad
El único sentimiento vivo era la nostalgia de la libertad. Hablábamos de la calle como algo lejano y perdido y las de la Banda que iban a tocar el sábado por la tarde en Bellas Artes, eran vistas con profunda envidia.
–¡Qué suerte –decían– pasar por la Avenida Juárez y luego estar en el Teatro y ver hartos changuitos!
Las afortunadas sonreían, satisfechas. Todas las tardes la llegada del Profe de la Banda era recibida con júbilo: las muchachas se le acercaban provocativas, diciéndole: “reyecito”. El profesor las miraba con cierto cinismo y les permitía sus mimos y arrumacos. Nunca había visto alumnas más conmovidas y coquetas con los profesores, salvo, quizá en la Facultad de Filosofía y Letras. (Pero allí la coquetería era menos inocente y directa: la vanidad y el snobismo empujaban a mis compañeras universitarias, en tanto que a estas las movía el sexo y la posibilidad de “oler” en el Profe el aroma de la calle, como los perros encerrados que saludan al visitante).
El profe era ya viejo y no logré descubrir en él ningún encanto. Sin embargo, a ellas la aparición de cualquier hombre las hacía dichosas; cuando Armando, el reportero gráfico de ASI, llegaba a tomar fotografías, se corría la voz y todas se acicalaban lo mejor que podían y lo miraban con marcada simpatía, no para que las retratara –como en las fiestas de sociedad–, ni por aparecer citadas en un periódico, sino por el sencillo, elemental instinto de gustar. ¿Cómo relacionar esta innata afición por los “changuitos” con las apasionadas relaciones entre ellas que tanto las agitaban?
Isabel
Una tarde me separé de mis habituales compañeras y me puse a vagar por los patios. De pronto, de una banca, se levantó una muchacha en la que antes no había reparado. Se me acercó, tímida y me dio conversación. Se llamaba Isabel y hablaba con voz clara e infantil. Al poco tiempo de hablar con ella me di cuenta de que era hermosa; tenía la piel morena pálida y transparente, los ojos largos, como los de las gitanas, y el cabello, negro y ondulado, le caía hasta los hombros. La sonrisa, curvada y dulce, dejaba ver sus dientes casi perfectos. Y la envolvía una indefinible tristeza.
–Nunca te había visto – le dije.
–Yo si; estamos en el mismo grupo; a mi me tocó hacerte tu cama cuando llegaste y además yo te propuse para Secretaria de Teatro y Literatura.
–Y ¿por qué no me habías hablado antes?
– Pues todas se andaban peleando por ti; pero como yo las conozco, dije: luego van a dejar sola a la pobre güera, ¿para qué le hablo ahorita?
Le di las gracias y me quedé con ella hasta la hora de la cena. Nos hicimos muy amigas. Por la noche, antes de dormir, nos daban un rato de charla. Nos sentamos juntas y me hizo confidencias, con una extraña voz infantil, indiferente a lo que contaba.
Una historia vulgar
Era muy jovencita, tendría trece años, en la época en que vivía con su papá, una hermana y su abuela, en una vecindad, por el barrio universitario. Un día conoció a un estudiante y se hizo su novia. Se besaban, al anochecer, en los quicios oscuros o en el Jardín de San Sebastián; a veces iban al Goya. Durante las posadas él la invitó a su casa; a media fiesta la llevó a una recámara y sin saber como, la violo. El estudiante tenía varias hermanas que se dieron cuenta de todo y prometieron ayudarla. Cuando Isabel llegó a su casa estaba aterrorizada y ocultó lo ocurrido. Esa noche lloró mucho y silenciosamente. El novio siguió buscándola y siempre la llevaba a su casa; cada vez que esto sucedía, las hermanas le aseguraban que se iban a casar pronto y que no se preocupara. Un día descubrió que estaba embarazada; fue con Raquel, su futura cuñada, y esta le dio dinero y una carta para un tía suya que estaba en Monterrey y que era muy buena. Le ordenó, además, que no regresara a su casa porque le darían una paliza tremenda. Isabel lo creyó todo y se dejó llevar, una buena tarde a la estación. Tomó el tren del Norte mientras Raquel le hablaba de las bondades de su tía, que le tendría en su casa hasta que su hermano se pudiera casar con ella, a fin de año.
Con su carta y diez pesos en la bolsa, llegó a Monterrey. Buscó a la tía y la encontró: era una francesa pintarrajeada que tenía muchas hijas, como su novio hermanas. Madame la aceptó de buen grado; la arregló, la vistió y le enseñó muchas cosas, entre otras a ganarse el dinero de un modo muy difícil, aunque no lo parece al principio. Llegó a ser la pupila de más clientela, pero casi no veía dinero. Los señores le pagaban a Madame que se quedaba con las dos terceras partes, “para el gasto de la casa”; de la tercera parte sobrante todavía guardaba una mitad, “para hacerle una alcancía”, y la otra se la daba a Isabel. Estuvo once meses con ella y conoció a mucha gente de Monterrey –de la que todavía se acuerda. ¡Muchos incorruptibles señores, inflexibles, rígidos y solemnes, celosos defensores del honor! Tenía suerte, sobre todo con los militares de la Plaza; eran dadivosos y espléndidos, aunque brutales. Abortó tres veces y enfermó de sífilis. A la casa llegaban muchachas de todo el país; al poco tiempo de estar ahí llegó otra, de México, como ella tenía una historia tan idéntica a la suya que habían coincidido en todo, hasta en el novio. Se dio cuenta que su amor, su Víctor, era un tratante de blancas.
De Monterrey a…
Se estuvo curando con el dinero de la alcancía y, de paso, admiró la previsión y la inteligencia de Madame. Pues, ¿qué hubiera hecho para curarse si su protectora no ahorra en la alcancía? Cómo se había desmejorado mucho y estaba muy echada a perder. Madame le aconsejó un cambio de clima y la mandó a Querétaro, a una casa amiga. Advirtió que había bajado de categoría, pues casa y clientela eran más pobres. El sistema de salario era el mismo, así que no le alcanzaba para nada y tuvo que suspender el tratamiento médico. Recurrió entonces a trucos y remedios caseros, pero empeoró y no pudo estar con la señora más que cinco meses, al cabo de los cuales la enviaron a Morelia. Allí se las vio negras. La casa estaba en el barrio peor y no caían más que hombres humildes, tan escandalosos y caprichosos como los otros, pero sin dinero. Pobre y enferma la mandaron a México, ahora sin recomendación. Regresaba con cierta experiencia de la vida, a los veinte meses. ¿Quién duda que los viajes ilustran? Empezó a “ruletear”, pero en sus condiciones, sola, pobre y enferma, era difícil ganarse la vida. Una madrugada la “levantó” la policía y llegó con sus huesos al “Morelos”. Estaba flaca y muerta de hambre. Tenía quince años.
Un señor respetable
Del hospital pasó a Coyoacán. Estaba tan flaca que le pusieron un apodo. Las autoridades de Previsión Social buscaron a su familia: todos habían muerto, menos su hermana. Pasó tres años recluida, observó buena conducta y volvió a la libertad. “y regenerada y útil a la sociedad”, como dicen en los discursos. Fue a vivir con su hermana, ya casada. El cuñado le buscó un empleo y, al fin, encontró trabajo en la Secretaría de Guerra. Vivía a espaldas del Mercado de Flores de la Avenida Hidalgo y estaba tan harta del sexo que, durante algún tiempo no tuvo aventuras. A poco empezó a notar que todas las tardes, al volver de su oficina, un coche muy bueno, manejado por un señor de edad, bastante guapo, la seguía. Un día un chiquillo vecino le llevó un recado y dinero, de parte del señor del coche. La escena se repitió varias veces. Al fin el señor se hizo amigo suyo. La llevó al cine Alameda, le compró ropa muy buena y le dio dinero. Empezó a faltar al trabajo. El señor le prometió casamiento y le dio pases para muchos cines. Al cabo de tres meses estaba embarazada; se aterrorizó otra vez y se lo comunicó a su amante. Desde esa tarde no lo volvió a ver más. Al poco tiempo la hermana la “notó rara” y el cuñado se enteró que hacía mucho que no iba a trabajar. Le dieron tal paliza que prefirió, nuevamente, huir, sin avisar. Se instaló en casa de una compañera de Coyoacán, también liberada, regenerada y muerta de hambre, como ella. Como no quería seguir la “vida”, esperanzada en que su amigo la buscaría, lo pasaba muy mal. Todos los días, a la hora fijada, iba a la esquina del “Alameda”, lugar en dónde se citaban. Fue vendiendo todo lo que él le había regalado y cuando materialmente se moría de hambre, viendo que él no la buscaba, se decidió a hacerlo ella misma. Se dirigió a uno de los negocios de que era propietario y obtuvo la dirección de su casa. Un domingo temprano se arregló y se fue a pie hasta la Colonia del Valle. Llegó frente a una casa amplia, con un jardín en el que jugaban unos niños que le dijeron: “Mi papacito está en el foot-ball” . Y uno de los niños corrió a avisarle a su mamá; salió una señora de treinta años, que le preguntó, distraída: “¿Qué desea?” Se sintió tan triste y tan humillada que sólo pudo decir que venía por una carta de recomendación, que el señor B… le había prometido. Regresó a su casa, andando, no sabría decir si más desesperada que cansada, o a la inversa. Salió al obscurecer y… pudo cenar. Así pasaron unos días, al cabo de los cuales su cuñado le echó el guante, la llevó a su casa y le dio una paliza tan espantosa que se puso gravísima. La hermana la condujo nuevamente a Coyoacán. Una vez en el Reformatorio abortó a causa de la serie de patadas que le habían dado sus familiares. Cuando yo llegué tenía escasamente mes y medio de haber ingresado por segunda vez y todavía estaba convaleciente. Iba a cumplir 19 años…
Hasta aquí la vulgar historia de la hermosa Isabel. Era una reincidente, según se habrá podido ver. Una reincidente, como acostumbraban decir, después de comer, de sobremesa, los respetables y rígidos señores moralistas.
El horror del contagio
Obscurecía. Estábamos en el corredor, sentadas en las bancas de madera, apeñuscadas unas contra otras. Algunas hacían confidencias, otras permanecían mudas y taciturnas. De pronto, alguna empezó a sollozar:
–No seas… ¿Para qué chillas? –dijo una voz.
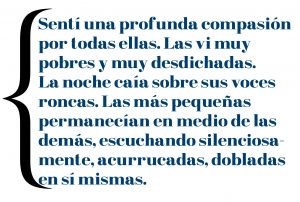 Sentí una profunda compasión por todas ellas. Las vi muy pobres y muy desdichadas. La noche caía sobre sus voces roncas. Las más pequeñas permanecían en medio de las demás, escuchando silenciosamente, acurrucadas, dobladas en sí mismas. Se oyó una campana. Pasamos, formadas, al comedor. Yo era la última de la fila.
Sentí una profunda compasión por todas ellas. Las vi muy pobres y muy desdichadas. La noche caía sobre sus voces roncas. Las más pequeñas permanecían en medio de las demás, escuchando silenciosamente, acurrucadas, dobladas en sí mismas. Se oyó una campana. Pasamos, formadas, al comedor. Yo era la última de la fila.
Nos sirvieron frijoles y atole hirviendo. Mis compañeras comían vorazmente. Intenté vencer la repugnancia y comer algo, pero la vista de las amoratadas manchas de María y las pieles cetrinas y sucias de las otras me impidieron hacerlo. Las palabras del doctor Chávez: “todas están contagiadas de enfermedades venéreas”, me sonaron en los oídos y un repentino pavor se apodero de mí. Este pavor me persiguió durante todo el tiempo que permanecí entre ellas y me hizo imposible llevarme un trasto a los labios. Me sometí, pues, a la dieta más irracional; acabé por perder totalmente el apetito y alimentarme de golosinas baratas que me permitían comprar.
Los manteles eran limpísimos y bordados. En cada mesa había rosas y margaritas que llevaba la señorita Castañeda de su casa.
La vajilla de porcelana gruesa; los cubiertos niquelados; el orden y la limpieza perfectos. Se comía en un profundo silencio. La señorita López se acercó a mi.
–¿Por qué no comes?
–No tengo hambre, –contesté.
–Si quieres, mañana, de tu dinero, te encargo bizcochos, mientras te acostumbras a la comida.
Me pasó la mano por la cabeza. Era una mujer muy bondadosa; me di cuenta de la razón por la cual las más pequeñas le decían “mamá”.
Al terminar la cena, las comisionadas de la cocina se levantaron y quitaron rápidamente el servicio, dejando en escasos diez minutos todo limpio y en orden. Entonces una muchacha alta, gruesa y triste, de mejor aspecto que las demás, conectó un radio viejo. Teníamos hasta las nueve –es decir, casi una hora– para charlar y oír música, pero al parecer nadie tenía ganas de conversación: muchas hacían pucheros y otras más suspiraban o lloraban levemente. Quizá era efecto de la música cabaretera y triste del radio. O el hecho de dormir bajo un techo extraño y entre gente extraña. La chica alta daba órdenes a las demás; las celadoras la trataban con indiferencia. Pregunté quién era.
–Es Modesta; esa ya mató. Estuvo un año en la Peni y hace cinco meses que está aquí.
La miré detenidamente. No era posible; miraba con dulzura y era tímida y humilde. Parecía contrita. “No puede ser cierto”, pensé. Más tarde me enteré de que si era verdad. Cuando estuvimos en el dormitorio me di cuenta de que su cama estaba junto a la mía y de que leía un librito de oraciones.
–La señorita López me lo presta, –explicó–. Aquí no hay biblioteca, ni tiempo para leer.
Era muy limpia y en su camisón de manta, de mangas amplias, leyendo sus oraciones, tenía un aspecto ingenuo y puro. Me miraba furtiva, recelosamente.
El turno de celadoras había cambiado después de la cena. En lugar de la señorita López, una viejecita se acomodó en el dintel de la puerta que comunicaba a los dos dormitorios. Sin que la luz se apagara y a la sola voz de “!Silencio!”, todo el mundo se aquietó en sus lechos. Yo, con el estómago vacío, sobresaltada y sobre el duro colchón de borra, permanecía vigilante. En vano quise hacer un resumen de las sensaciones del día. Ya avanzada la noche oí movimientos sigilosos en el dormitorio de al lado y recordé las palabras de una de ellas: “Donde en la noche se anden parando, les voy a poner los ojos negros. No dejan dormir…”
Casi al amanecer hubo un escándalo. Llegó una “Nueva” que condujo la patrulla. No quería quedarse y gritaba; después se negó a desvestirse. Los dormitorios despertaron con la voz ronca y rabiosa de la muchacha, que se rehusaba a obedecer a la celadora. Al poco tiempo volvió el silencio. Y yo, al fin, dormí pesadamente.
Nuevo Día
Nos levantamos a las siete de la mañana. Hacía frío y yo era la única que tenía sweater. Tendimos las camas rápidamente; se abrieron las ventanas bajas que dan a las calles de las Artes. Alguno que otro transeúnte miraba por ellas, al pasar. Me dio vergüenza pensar que me viera algún conocido. Barrí el dormitorio y lavé los vidrios de una ventana. Las gentes que esperaban el tranvía miraban curiosas, con desganada curiosidad. Quería que me tragara la tierra.
Mientras todas trabajábamos sólo una permanecía de pie, con los brazos cruzados, despectiva. Era la “nueva”. Cuando terminamos nos llevaron al baño. Las celadoras permanecían allí, mientras hacíamos el aseo personal. Pasaba de mano en mano un jabón. La única que tenía cepillo de dientes era yo. Se me acercó una chica y me dijo: “Préstamelo”. No supe qué decirle y me alejé de ella.
Durante el desayuno, la “nueva” se negó a probar bocado. Estaba furiosa, maldecía a la celadoras, al Gobierno y a la vida. Tenía la voz desgarrada, los ojos hinchados y amoratados, temblando de frío en su vestidito de velo verde. Era bonita: alta, delgada; el pelo, negro y rizado, le caía hasta los hombros. En el cuello, hermoso y fino le vi varios piojos. Hablaba para ella sola y no se dirigía a nadie. “Tengo que hablarle a mi marido, para que me saque de aquí”, mascullaba. Fuimos juntas a la “ropería” para que se nos uniformara. Yo tuve que quedarme con la ropa que llevaba, porque los uniformes eran demasiado cortos. Ella, en cambio, salió con su uniforme azul desteñido, de percal. Ya no había diferencia entre ella y las otras.
–No estés tan enojada– le dije al salir.
–No seas taruga, –me contestó–. ¿Cómo no he de estar? Me encierran y no puedo avisar ni donde estoy.
Se llamaba Esther. Me contó que bailaba en El Alcazar y que su mamá la habría denunciado. Eran mentiras. Casi ninguna decía la verdad. Me dijo que tenía dieciséis años.
–Estás muy acabada
–Llevo tres años de cabaret. Ya ves cómo se amuela una.
Vimos que se acercaba la señorita Castañeda. Esther musitó rencorosa: “Ni siquiera dejan hablar”. La celadora pasó de largo.
–¿Tú, por qué andas aquí? ¿Eres también nueva?
–Si, yo entré ayer. Dicen que me cogí unas cosas y me trajeron, –le respondí sin verla, avergonzada de mentir. En esos momentos prefería haber robado realmente. Así no la hubiera engañado–.
–Dicen… ¡te clavaste, chiva! – contestó riendo y segura–.
Me dolió el engaño.
–¿No trabajas en cabaret? –me preguntó.
No recuerdo qué le contesté, pero debe haber sido alguna enormidad. Me creía tonta y me insultaba, protectora, con una ternura áspera. Después, cambió de tema.
–¿Qué le harán a una aquí?
–Pues nada, nada más te encierran. Y si tienes piojos, te rapan.
Esther se sobresaltó. Se nos acercó Martha; veía con envidia nuestras medias: “Yo también vine muy catrina, con mis medias de malla color humo y mi vestido morado. ¡Ay, qué padres medias! Suspiraba. Recordaba su abrigo café. “Tenía mi novio y me fui con él, pero mi tío, con quien vivía, quería que mi cuerpo fuera suyo”. Esther al verla, comentó: “!Qué bruto era tu tío!” Y la vio de una manera tan ofensiva, que la pobre Martha se dio cuenta y se calló.
–¡Hay, hermana! – me dijo-. Yo con la única que me acomodo, es contigo, todas estas son unas…
Se acercó María quejumbrosa y doliente como la víspera.
–Oye, me dijeron que te habían sacado del Tizoc. –¿Es cierto?
–¿Qué cosa es el Tizoc? –pregunté.
–¡Mosca muerta!, –me dijo Esther, dándome un empellón–.
–Aquí todas presumimos de incorregibles. Ninguna hemos hecho nada –dijo Lucía, riéndose. Tenía los dientes sucios y la voz rota, sonámbula. Nos dispersaron y nos obligaron a jugar. Era extraño jugar con tanta rabia; las palabras infantiles sonaban, sin poder alguno, tristemente, en nuestros labios.
“Bendito” entre las mujeres
Cuando llegó Armando, el fotógrafo de ASI, una ola de indignación recorrió el establecimiento. Pasó de largo junto a mí, con su cámara. Yo no hice ningún movimiento que me delatara.
–Si algún día me encuentro con un periodista, le rajo la cara.
–Ha de ser para “Huella” o para “Policía”.
–Si a mí me alcanza a retratar, cuando salga lo busco.
–Mira, –dijo otra, enseñándome unas marcas amoratadas como alfilerazos, que tenía en la mejilla –me agarré con unas mujeres y me marcaron, pero ellas quedaron peor. Así voy a dejar a éste.
–¡Hay, tú!, -replicó Esther–, marcas yo también tengo –y nos enseñó una cicatriz que partía de la nariz al labio superior. Casi todas trataban de cubrirse la cara de una manera disimulada.
–¡Esconde la cara, idiota! – me decían, furibundas.
Yo sabía que no debía esconderla y en realidad me encontraba tan furiosa como ellas mismas. Sentía ganas de pegarle a Armando, horrorizada de ser su cómplice. Nos persiguió toda la mañana. Cuando nos llevaron a la clase de gimnasia, en la Casa Hogar, y que tuvimos que salir a la calle, aumentó la indignación contra Armando. Nos fotografiaba saliendo, entrando, durante la clase; aparecía por todas partes, con su cámara en alto; se encaramaba en unas piedras; se echaba al suelo: era insoportable. Cumplía heroicamente, en medio de todas las maldiciones imaginables. Las chicas, maliciosas, observaron que la cámara de Armando me buscaba y entonces se me planteó la situación más desagradable: se me acercaban sigilosas de todas partes y me decían:
–Oye, ¿pues qué tú mataste?
–Ya me dijeron que mataste. Por eso te retratan tanto.
Yo negaba siempre y ellas quedaban convencidas de que era el pez más gordo del Centro.
Despedida
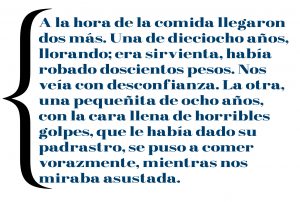 A la hora de la comida llegaron dos más. Una de dieciocho años, llorando; era sirvienta, había robado doscientos pesos. Nos veía con desconfianza. La otra, una pequeñita de ocho años, con la cara llena de horribles golpes, que le había dado su padrastro, se puso a comer vorazmente, mientras nos miraba asustada. Lucía, mientras comía el arroz, nos dijo, parsimoniosa, como entre sueños:
A la hora de la comida llegaron dos más. Una de dieciocho años, llorando; era sirvienta, había robado doscientos pesos. Nos veía con desconfianza. La otra, una pequeñita de ocho años, con la cara llena de horribles golpes, que le había dado su padrastro, se puso a comer vorazmente, mientras nos miraba asustada. Lucía, mientras comía el arroz, nos dijo, parsimoniosa, como entre sueños:
–Aquí se entra en un chico rato. Lo difícil es salir. –Después, agregó sentenciosa-: Ya cantó el pajarito tres veces en la azotea. Cada vez que canta es que entra una nueva o sale una de nosotras. ¿Quién irá a salir? – concluyó, vagamente.
–Yo soy la que me voy ahora –dije, con la vista baja.
–¿Y a dónde vas? –me preguntaron.
–¡Pues a Coyoacán!
–No seas tonta. ¿Por qué te has de ir? De allá no vas a salir.
–Porque la señorita Romero quiere. Ya me lo ordenaron. Ni modo…
–¡Hay, güera, qué mala suerte tienes! –me decía Esther muy afligida.
–No dejes que te lleven. ¿Tienes dinero en tu casa?
–Cien pesos, -contesté al azar-.
–Tonta, ¡pues echa un abogado!
Conozco uno que por dieciocho la chispa a una de aquí.
–¡Mentira! –dijo María-. De aquí no te sacan los abogados. Te saca tu buena conducta.
Por la tarde, en costura, mi compañera predilecta, me miraba tristemente. Cuando la señorita Ricoy llegó por mí, me despidieron todas. “Adiós güera, adiós. Que tengas suerte”. Le dí la mano a Esther.
–¡No dejes que te lleven, mula! – me dijo de prisa y en voz baja.
–Ni modo. Adiós, ya nos veremos algún día.
Hasta la severa Modesta me dio consejos a la salida. Y me apretó la mano de la tempestad, con la ingenua esperanza de que nuestro país renuncie a su política de “garantías sociales.”
¡A Coyoacán!
El automóvil cruzó rápidamente la ciudad; casas, calles, rostros, campos. Yo, extenuada, en el fondo del coche, callaba. Llegamos a una calle larga, verde de hierba húmeda, árboles frondosos, con esa dulzura de la vegetación de Coyoacán, acequias a los lados, solitaria y silenciosa. Después, un edificio grande, pintado de amarillo, con un gran portón abierto que dejaba ver los azulejos rojos del piso. Atravesamos luego una altísima reja y un jardín. Más que un establecimiento para “delincuentes” parecía la “residencia” de uno de nuestro prohombres; el inevitable policía ayudaba poderosamente a la semejanza. Soledad, silencio; se deseaba vivir ahí. A mano derecha una oficina con una empleada joven que avisó a la directora, Isabel Farfán Cano, nuestra llegada. Cuando estuvimos frente a ella me sorprendió agradablemente, su silueta fina, su cabello rizado y su mirada inteligente. Se despidió la señorita Ricoy, “mi aprehensora”, y la directora me condujo a través del establecimiento. Grupos de muchachas paseaban, enfundadas en uniformes rosa. Subimos una escalera y entramos a una ala del cuerpo del edificio: un largo corredor, varias puertas y muchachas desaliñadas y pálidas que nos miraban indiferentemente: era la enfermería. Entramos al dormitorio: camas y enfermas lívidas, despeinadas; una, con la cara vendada. Partió, de pronto, tan rápida y veloz, que me quedé un poco aturdida. La celadora me recogió el maletín. Los cigarros los llevaba en una bolsa de la falda que no me revisó. Me quedé sola en la enfermería.
Algunas de las enfermas se me acercaron. Iban vestidas de una manera estrafalaria y desigual; una, con pantalones blancos y blusa marinera, zapatos de tacón alto, gordita y provocativa; otra, la visión más rara, vestía un costal deshilachado y calzaba zapatos de hombre. Otras, por fin, en camisón. Un olor a medicina, camas y desvelo me invadió, desagradable. Me miraban con absoluta indiferencia; les pregunté la causa de que me llevaran a aquel sitio: –Porque aquí nos hacen el examen médico. No te apures, si vienes sana o curada, te mandan dentro de dos o tres días a un grupo sano; si estás mala, te curan en un grupo enfermo; sólo que estés “muy” mala te quedas aquí, como nosotras.
Me asusté de tal modo, que me puse a llorar. “No llores”, me decían, sin asombrarse. “Es que yo no me quiero quedar aquí, yo estoy sana”, les decía, sollozando. Me rodearon solícitas y me consolaron lo mejor que podían. “Ve a hablar con Chita”. Era la celadora. Me sequé los ojos y me dirigí a ella; estaba recargada en el pretil del corredor; abajo, ruidosamente, sonaba una banda de guerra. “Señorita”, le dije, asustada, “no me quiero quedar aquí; quiero ir allá abajo”; Indiferente, contestó: “Aunque no quieras; es el reglamento”.
–Y, ¿dónde voy a dormir?
–Pues en una cama, con una o dos compañeras, porque ahora tenemos exceso de enfermas. Fíjate, hay cuarenta y sólo dieciséis camas.
–¿Y sin sábanas limpias?
–Pues, ¿qué crees? –respondió violenta–. Aquí, aunque unas tengan más dinero que otras, todas son iguales.
–Pero yo no estoy enferma de nada. Háblele a la directora, por favor.
– No puedo molestarla. Aunque chilles.
Se alejó tranquilamente. Me quedé viendo el patio. Abajo las muchachas paseaban y la banda de la escuela tocaba marchas. Las envidié profundamente. Se me acercó una compañera.
–Quítate de allí; está prohibido.
Al verme llorando, me llevó a una banca. Me senté con ellas. Me consolaban: “Tres días como quiera se pasan”. Y ninguna se molestó porque el miedo al contagio me convirtiera en histérica. El recuerdo de los cigarros en mi bolsa me asaltó; me asusté mucho más. Me confié a una que tenía a mi izquierda, bajita y de bonitos ojos:
–Tengo cigarros.
–Bárbara, te van a rapar. Aquí si la encuentran a una fumando, la rapan.
Otras, que habían oído, le dijeron:
–Mula, no la asustes más.
–Dámelos, –me dijo entonces mi confidente–. Yo los voy a tirar.
Se los di a hurtadillas. Ella, con movimiento rápido y seguro, se los echó al seno.
–Y, ¿si te rapan a ti?
–No me importa, yo tengo el pelo muy feo y ya llevo aquí tres años, –contestó generosa, sencillamente.
Chita pasó viéndonos de arriba a abajo. Me resigné a no dormir en los días que estuviera con ellas. Varias se acercaron a Chita para abogar por mí. Yo también seguí dándole lata. Chita permanecía inconmovible. “¡Que me hagan ahora mismo el examen!”, suplicaba. Después de dos horas de angustia, reapareció la directora. Me llamó y me introdujo en la sala médica. Salí de ella con mi certificado de salud y vestida con el uniforme rosa, que me quedaba muy corto. Esto me hacía sentir incómoda, pero estaba tan agradecida y tan contenta, que ya todo se me hacía maravilloso.
Abajo me entregó la directora con “mamá Aurelia”, otra de las celadoras. Me habían puesto en un “grupo sano”. Era ya de noche. Sonó una campana y me vi en una larguísima fila, rumbo al comedor. Cuando entré me hallé con centenares de muchachas, de pie alrededor de grandes mesas. Me tocó en el extremo de una de ellas. Reinaba un profundo silencio; las vigilantes cuidaban el orden. Nos sentamos después de unos minutos de espera. Sonó la orden de empezar a comer. Y el ruido más infernal –tazas, platos, cubiertos, voces, chocando– se desató; era un ruido atronador y extravagante. Servían frijoles de una gran olla y café con leche endulzado, de una enorme jarra de peltre, de las que se utilizan en los lavamanos. Todo se hacía a una velocidad increíble; yo me había concretado a mordisquear mi bolillo, cuando otra vez el ruido aumentó y mi plato íntegro, me fue recogido vertiginosamente. Vi los platos de las demás: estaban limpios. Después se nos fue pasando una cubeta con agua; en ella lavábamos los cubiertos sin cambiar el agua; luego un plato con polvo de ladrillo. Todo me parecía un rito extraño. Las chicas cogían un poco de polvo y tallaban violentamente cuchillo, tenedor y cuchara. De pronto avanzó, por el centro de la mesa, un gran cepillo que barría a toda velocidad el hule sobre el que comíamos. Aparentemente, nadie lo movía y parecía estar dotado de vida propia y de una frenética voluntad de acabar pronto, como mis compañeras. Aparecieron otra vez tazas y platos, pero ahora limpios. Sonó un silbato y el silencio más peregrino sustituyó al ruido espantoso de un minuto antes. Un segundo pitazo: nos incorporamos. Un tercero: desfilamos rumbo al dormitorio.
Primera Noche
El dormitorio era larguísimo, limpio y bonito. Sesenta y siete camas aguardaban ser ocupadas. Se me señaló la mía, cerca de la que ocupaba la celadora. Otra vez el sistema de los silbatos. El primero: quitábamos las colchas; el segundo: las sacudíamos interminablemente, produciendo otro gran ruido; el tercero: las doblábamos; el cuarto: preparábamos las camas para dormir; el quinto: podíamos hablar. Salió “mamá Aurelia” con su silbato y echó una cadena a la puerta.
–Ya vengo– dijo.
Me senté cohibida en la cama. Sesenta y siete pares de ojos me seguían todos los movimientos. Pronto estuvimos en pijama blanca de franela. Vi venir a una de ellas, gordita y de nariz respingada, saltando de cama en cama. Se detuvo en la mía. En seguida se acercaron muchas más. Les conté lo de la enfermería.
–Aquí no te asustes.
–¡Este es el grupo más suave!
–Todas aquí somos muy mujeres.
–¡No somos rajonas!
–No te fíes de nadie.
–¿Tienes cigarros?
–Cállate.
–¿Tienes papás?
–¿Qué hiciste?
–¿Cómo te llamas?
Todas hablaban a un tiempo.
–Mañana te presentamos con el profe de comedia.
–¡Ay!, qué profe más chulo.
Sí, es un reyecito.
Una muchacha de pelo castaño, fornida y graciosa, me acariciaba el pelo.
–Yo fui el año pasado la abanderada. Es rete-suave.
–Si, –decían otras–, todos los changuitos se les quedaban mirando.
–Cabra, salte de ahí.
A la que así nombran era latosa y fea. Se había metido debajo de mi cama y la movía. De cuando en cuado se asomaba su cabezota y me hablaba con ruidos extraños, como imitando un idioma extranjero:
–Fíjate, creíamos que eras visita.
–¡Qué bueno que nos tocaste a nosotras!
Me mareaban con preguntas y comentarios. Una de ellas, sin uniforme, y de movimientos varoniles, le entregó una carta a otra y le dijo:
–Es para el profe de comedia. Se la entregas.
Era Pina; salía a la calle a trabajar y todas la veían con envidia. Me dijo: “Yo soy Pina”. A continuación: “Yo soy Piedad”. “Yo soy Lola”. “Yo Enriqueta”… Mamá Aurelia apareció. Todas volaron a sus camas. La celadora avisó:
–¡La Directora!
Se hizo un gran silencio. Entro la directora acompañada de dos señoritas.
–Buenas noches. Vengo a tomar los nombres de las nuevas secretarias.
Se tomaron los nombres. Faltaba la secretaria de teatro y literatura. Una voz suave salió de una de las camas:
–Propongo a la nueva. Parece inteligente.
–Si, ¡la nueva!, ¡la nueva! –dijeron otras. Yo me rehusé, pero quedé, inexplicablemente, nombrada. Se me hizo cargo de conciencia pensar que no estaría allí más que unos días. Salió la directora.
A los pocos minutos sonó una campana.
–¡A dormir! –dijo mamá Aurelia. Se apagaron las luces y dormimos todas, a los pocos minutos. Se oía un rumor espeso, fatigado. Sonaba el viento y hacía frío.