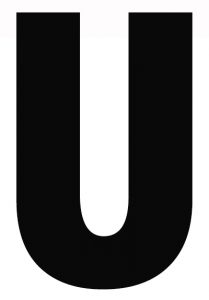 na vez les pregunté a “El Molo”, a “El Mingo” y a “El Celestino”: ¿Qué se siente matar? Entre los tres llevaban casi treinta homicidios, si no es que más. Los asesinos pertenecían a un equipo de ladrones que operaba en el aeropuerto capitalino, también le pegaban a negocios chonchos, con la cabeza repleta de adrenalina y coca, la mano caliente empuñando el arma. Dos de mis compas y yo los encontramos en un puesto de barbacoa afuera del Mercado Del Arenal, se estaban curando la cruda igual que nosotros, tres mocosos que, bajo la filosofía del barrio, admirábamos a aquellos que se jugaban el pellejo en cada atraco, porque robar, en este país es visto como un oficio admirable para millones de pendejos.
na vez les pregunté a “El Molo”, a “El Mingo” y a “El Celestino”: ¿Qué se siente matar? Entre los tres llevaban casi treinta homicidios, si no es que más. Los asesinos pertenecían a un equipo de ladrones que operaba en el aeropuerto capitalino, también le pegaban a negocios chonchos, con la cabeza repleta de adrenalina y coca, la mano caliente empuñando el arma. Dos de mis compas y yo los encontramos en un puesto de barbacoa afuera del Mercado Del Arenal, se estaban curando la cruda igual que nosotros, tres mocosos que, bajo la filosofía del barrio, admirábamos a aquellos que se jugaban el pellejo en cada atraco, porque robar, en este país es visto como un oficio admirable para millones de pendejos.
Corría el segundo lustro de los noventa, el sensacionalismo de películas como Blood in Blood in out, American me -Santana- o Boulevar nigths permeaban nuestro nicho cultural de barriada, quizá por la identificación con la violencia, la no difícil sino casi imposible oportunidad de hacerse alguien respetable fuera de estos contextos marginales y la constante de que el pobre es el que la paga; el “naces pobre mueres pobre” era el reto a vencer, y dadas nuestras limitaciones no sólo monetarias, sino en todo sentido, hacerse un matarife y un asaltante chingón eran las medallas que uno podía colgarse para sentirse orgulloso. Fue un tiempo de pandillas y chiquinarcos de poca monta, donde para emprender el negocio uno iba a “Casa blanca” o a “La Fortaleza”, allá en el “barrio bravo” de Tepistlán, se armaba de unos gramos de fifí, de moish o unas tiras de maroles y, abracadabra ábretesésamo, el negocio estaba en marcha.
Nuestros modelos a seguir eran como esos tres desalmados a los que pregunté qué se sentía matar. El primero es el que nunca vas a olvidar, su mirada antes de morir, sus suplicas de puto… ése es el te va a perseguir siempre dijo “El Mingo”. Yo todavía sueño a mi primer muertito, seguido lo sueño completó “El Molo”. Ya luego del segundo o el tercero uno se acostumbra y lo hace como cualquier otra cosa, porque entiende uno que es como hacer cualquier otra mamada dijo “El Celestino” con un negro de vicio y de perdido en los ojos. Recuerdo que era domingo, todavía no daban las doce y aquellos tres ya habían pasado la barrera de la resaca y se emborrachaban de nuez al ritmo del galope del sol. No olvidaré que ese día, aunque ya los conocía de vista y de oídas, entablé amistad con “El Mago” y con “Cachito”.
Allí va ese puto soltó de repente “El Molo”, se siente bien vergas el culero. Los ojos tizne de “El Celestino” fueron hasta la esquina del mercado, donde iba cruzando “El Mago”, a su lado iba “Cachito”, entonces chifló un salesomevoy y aquellos dos voltearon, Vengan culeros, vengan, no sean maricas les gritó. Aquellos dos desviaron su curso y se acercaron al puesto; yo y mis amigos, extasiados, creímos que se armaría la choncha, pero para nuestra desilusión, los invitaron a chingarse unos tacos.
Aprovechando, “Cachito” se despachó con la cuchara grande, pidió como cinco flautas, “El Mago” sólo pidió consomé; doña Meche destapó la olla y una columna de vapor con olor a Knorr Suiza mezclada con garbanzos y arroz nos acarició los rostros. Les tenemos un buen tiro, cabrones, se trata de ir a robar el blindado que llega a la Bimbo expuso “El Molo”. Eso está aquí a unas calles, carnal, nos caerían en cortinas contestó “El Mago”. Iríamos disfrazados, tenemos máscaras con la cara del Salinas, la ratota mayor; es un tiro seguro, uno de los custodios es amigo de “El Aguasaguas”, él nos pasó la tranza, sólo quiere un cinco por ciento, un quince si él maneja… te digo que es seguro.
Cómo sería el pedo preguntó “Cachito” mientras resbalaba un taco con cerveza. Los esperamos en la contraesquina del depósito y en cuanto baje el primero ¡pum!, mientras otro encañona al chofer; el compa de “El Aguasaguas” se encarga del custodio que va en la caja, junto a él; pasamos los valores a la mionca y zaz, juímonos a Acapulco explicó “El Celestino”. Nel, compa, me late el tiro de robarle a la Bimbo, pero yo no mato dijo “El Mago”. No seas puto y dame un beso expresó “El Mingo”, estirando la trompa y cerrando los ojos. No pudieron convencerlos. Ora pues, cada quien a lo suyo, mi maguito, nomás no se chivateen o los coscorroneasmos a plomazos sentenció. Qué pasión, carnal, ya te la sábanas que yo sigo el código viejo zanjó “El Mago”. “El Celestino” pagó la cuenta incluyendo lo de todos y cinco chelas más, Pa’ que se alivianen, chamacos, y nada de rajar o lo mismo va pa’ ustedes.
Les invito otras dijo “El Mago”, pero aquí nel, mejor armamos una caguas en mi cantón. Entre la curada que se volvió peda, entre chelas y líneas, él y “Cachito” nos instruyeron en el código de los ladrones finos, esos que se extinguieron hace rato.
El código y la enseñanza se los transmitió “El Vampiro” y mi prima “La Melones”, alumnos directos de “El Elotes” y “El Carrizos”, ladrones de oficio, de tradición y reglas; la primera era: Cero chivatazos; la segunda: Ni una gota de sangre; la tercera: Nunca una violación, ni siquiera un toqueteo; la cuarta era la Robin Hood, como “El Elotes” (antes de que “El Chango” lo ultimara) la había nombrado: No robar pobres ni clasemedieros; la quinta: Jamás un muerto; este pentateuco normativo componía el código moral de los viejos ladrones, porque hay que resaltar que hasta finales de los años setenta, aquel que cometía un atraco con armas, haciendo uso de la violencia, era visto como un vulgar asaltante.
Hablaron con admiración de los ya mencionados “El Elotes” y “El Carrizos”, y de “El Cuatro vientos”, de “El Huracán”, de “El Dos de bastos”, de “El Mano negra” y de “El Manos de seda”. Yo me rifé tres años aprendiendo a robar carteras afuera del Cine Cosmos y del Ópera, también iba al metro Hidalgo en las horas pico, pero no crean que no me tocaron unos madrazos o corretizas de aquellas… hasta que un día lo dominé, ya nadie sabía que lo estaba basculeando narró “El Mago”. Tu prima “La Melones”, “Chiquitrán”, me enseñó a desabrochar guachos dijo “Cachito”. Y braguetas completó “El Mago”. Todos se rieron menos yo. Ya hablando en serio, gracias a eso pude zafarle sus relojes en el saludo de paz de la misa a los aleluyos concluyó “Cachito”. ¡Disculpate! le instó “El Mago”, el cual era irónica y profundamente religioso. Cuando pienso en su adiestramiento, no puedo evitar pensar en el Patio de Monipodio, en Sevilla, en La corte de los milagros, en París, y un aire medieval y salvaje con miasmas de podredumbre, superstición y acérrima ignorancia se agita picándome la nariz y la curiosidad.
Fue una clase “bien de aquellas”, rifada, concisa; entre tragos y líneas, mis compas y yo aprendimos los distintos tipos y gajes del artegio, “El Mago” se definió como carterista y cirujano (corta a navaja mochilas y bolsas) aunque había empezado como golero (vende cobre por oro), fardero (se entuza productos en centros comerciales) y paquero (realiza estafas, por ejemplo, se asegura que la víctima vea un rollo de billetes tirado, el paquero lo levanta y le propone darle el fajo a cambio de lo que el incauto traiga encima, cuando la víctima, aguijonada por su propia avaricia, en soledad desenvuelve el rollo, sólo hay un primer billete auténtico y lo demás es papel recortado a la medida). “Cachito” era un buen cristalero (revienta o corta vidrios), chorlero (no hay candado o chapa que se le resista) y espadero (abren portezuelas con una tira de lámina o un desarmador). Ambos hacían un gran equipo junto a “El Cuervo” y “El Negro”, quienes se especializaron como zorreros (entran a robar casas cuando no hay nadie), corniseros (se escabullen por las azoteas en las noches), boqueteros (perforan muros o cajas de seguridad). Dijeron que no aceptaban chineros (aplican la llave china) ni nahuales (roban a sus conocidos sin que se sospeche de ellos), ya que éstos últimos violaban el código.
Los tiempos cambiaban con vertiginoso vuelo, llegó la piedra a instalarse como producto básico de la canasta de drogas socorridas, y con ella, los asaltos violentos aumentaron. Las pandillas fueron barridas por la ola de brutalidad que trajo consigo el reclutamiento de güeyes sin temor, con nada que perder y “mucho que ganar”, que realizaron los cárteles de entonces; muchos le emigraron a Sinaloa, a Tijuas, a Mataulipas y otras zonas fronterizas, porque allá el pedo estaba de a dólares y no de a peso. Quién diría que a comparación de éstos, aquellos parecían años de paz.
Sobreviven todavía algunos piñeros (timadores que aplican el “Dónde quedó la bolita, dónde quedó”, que hacen espectáculos con víboras o títeres y entretienen a la muchedumbre mientras sus cómplices escogen a quien despojarán de su cartera o monedero), pero de esto no queda casi nada, la ratería se ha institucionalizado, y el robo ha pasado a manos de asaltantes que utilizan el miedo, ya sea un atracador de transporte público que a la hora del asalto, ¡bang-bang!, truena dos plomazos al techo de la unidad o negocio y ¡No se guarden nada o se los carga la verga!, o los políticos, que lo propagan a través de sus vasallos, las grandes cadenas noticiosas, mientras ellos acaudalan y esconden en paraísos artificiales y por medio del lavado de dinero lo que otros producen con el sudor de su frente y su exprimida vida. La extorsión, el robo con violencia, las violaciones, el amague, el secuestro y el asesinato, son hoy el pan de cada día, remojado en descaro; amén de la matazón que realiza el narco-gobierno (matones pagando a matones), mientras nuestra clase política (que para ser clase desclasa, estratificando al pueblo) se postula a la siguiente votación de esta “democracia” electoral, sube la portación del gramaje pero prohíbe el autocultivo y el consumo recreativo, porque si no, no hay negocio ni a quien criminalizar para pintar su desfachatada fachada.
Se extrañan hoy los viejos picaros, los tahúres y truhanes que hicieron del robo y la estafa un oficio en el que no cabía la sangre, la extorsión, la tortura y peores vilezas, ladrones de código como “Cachito”, que acabó acribillado por robar la casa de un banquero, se dieron cuenta por las cámaras de vigilancia y “El Cuervo”, poniéndole un cuatro cuando él tenía que haber fungido de dieciocho, acabó delatando su paradero a cambio de una chamba con la judas, o como “El Mago”, que sigue refundido en cana después de quince años por haber estafado a un siniestro senador. Por lo menos, parafraseando a “El Carrizos” que a su vez parafraseó uno de los Proverbios bíblicos: ellos duermen el sueño de los justos, porque no robaron a quien no lo merecía, y ladrón que roba a ladrón, ahí queda en dos un signo de interrogación.
De los tres asesinos con los que compartimos chelas y barbacoa mis compitas y su servidor en un antaño ya polvoriento, el destino los acomodó a donde pertenecían. A “El Molo” le rociaron más de treinta descargas, días antes había ultimado a bocajarro a un turista que descendió de un vuelo de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la policía judicial ya tenía su paradero y según ellos, respondieron al fuego que éste abrió contra los oficiales cuando iba llegando del mercado junto a su cónyuge; los vecinos dicen que él no disparó, que no iba armado, que le sembraron el arma que quedó a unos centímetros del cuerpo sin vida de su última esposa, yo fui uno de los metiches que fue testigo de cuando ya entrambos cuerpos habían formado un sólo charco de sangre; dos años después, su sobrino y ahijado Andrés Zamora alias “El Toto”, que pasó a ser el nuevo jefe de la banda, cayó y está purgando más de ciento cincuenta y cinco años de condena, de los cuales lleva diecisiete.
En el Periférico, a la altura de la Calle 4 en la Colonia Toltecas, detalló el asaltante, interceptaron a los Valek Baylón y después de que se negaran a entregar sus pertenencias, “El John” accionó en varias ocasiones su pistola para darles muerte.
Los cómplices también detenidos, identificados como Alberto Paredes o Marcos Navarro, alias “El Chino”, y Jesús Segura, “El Nariz”, explicaron que durante los últimos tres años integraron el grupo dedicado al robo con violencia de aquellas personas que efectuaban trámites en sucursales bancarias o casas de cambio de la terminal aérea.
Los agentes judiciales que realizaron la investigación conocieron el punto de reunión de los sujetos y lograron su captura en las calles aledañas al Centro Médico La Raza, donde planeaban otro ilícito al momento de ser detenidos.
https://noticias.vlex.com.mx Metro 28 de Noviembre de 1999
En el 2005, “El Toto” volvió a matar dentro del reclusorio, cuando ya ejercía como jefe de una red de extorsionadores que operaban, vía telefónica, en más de siete estados del país.
A “El Celestino” lo ejecutó la banda formada entre San Juan y la Panamericana por darles baje con dos cargamentos de fayuca, se les adelantó en el bisne y con las ganancias andaba padroteando en el barrio, con lancha nueva y, asegún él, un par de titas de caché; ya le habían advertido que irían por él, pero dijo que no había fijón, que a él se la pelaban porque traía pacto con la Santísima calaca; no se la esperó cuando llegaron a reventarle el casco, escupiendo balas desde sus escuadras, las viejas de “El Inri” y “El Chalado”; dejaron vivas a las sexoservidoras que lo acompañaban, las cuales relataron los hechos.
A “El Mingo”, el famoso “enfierrador de las vías”, lo apañaron luego de haber dado muerte con su filete favorito a dos de sus cuñadas, trae una condena a la que le cuelgan todavía poco más de cuatro décadas.
Hace mucho que el artegio entró en su última fase de extinción, hoy parece estar condenado a engrosar las leyendas orales de los mitos suburbanos. Muchos de mis amigos del barrio pasaron a engrosar las filas de los pendejos que se la quisieron llevar por la ganancia fácil, haciendo caso omiso del código de los viejos ladrones, algunos devorados por la adicción al crack, otros (con ínfulas de fama) por el gusto a la adrenalina y la fanfarronería, éstos, primero comenzaron a ser pagados por el director de la Vocacional 12 para hacer labores de porros y compartir con él y algunos cuicos (que les permitían realizar las tareas extramuros) la ganancia de lo que era despojado a los estudiantes, luego empezaron a asaltar microbuses y camiones y así fueron escalando hasta ser narcomenudistas, asaltabancos o temerarios asesinos a sueldo, muchos ya no respiran o están enjaulados, a otro pequeño porcentaje, la vida nos llevó por un camino no más fácil pero sí distinto. “El naces pobre mueres pobre” sigue siendo el reto a vencer para los nadie, los marginados, los que tuvimos que aprender en carne propia que la justicia no sólo es ciega, sino sorda, muda y paralítica. Como sea, habrá que hacer caso de la frase: “El crimen no paga”, a menos que seas político o estrellita en Televisa.
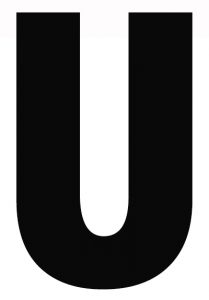 n gordo adolescente, de ascendencia mexicana, que aún no alcanza la mayoría de edad, tiene un sólo propósito en la vida: ponerse una máscara de perro, entrar furtivamente a una escuela de Wyoming y matar a diecisiete niños a tiros para, acto seguido, volarse la tapa de los sesos. Luther Morán, que así es como se llama el prospecto a asesino, planea todo a detalle: ahorra para comprar las armas que utilizará en la masacre, encarga a un compañero de la escuela, propietario de una tienda de disfraces, una máscara de perro -ya que, curiosamente, no quiere traumatizar a los niños a los que acribillará–, e incluso escoge una chamarra deportiva, regalo de su padre, como vestimenta para su inmolación.
n gordo adolescente, de ascendencia mexicana, que aún no alcanza la mayoría de edad, tiene un sólo propósito en la vida: ponerse una máscara de perro, entrar furtivamente a una escuela de Wyoming y matar a diecisiete niños a tiros para, acto seguido, volarse la tapa de los sesos. Luther Morán, que así es como se llama el prospecto a asesino, planea todo a detalle: ahorra para comprar las armas que utilizará en la masacre, encarga a un compañero de la escuela, propietario de una tienda de disfraces, una máscara de perro -ya que, curiosamente, no quiere traumatizar a los niños a los que acribillará–, e incluso escoge una chamarra deportiva, regalo de su padre, como vestimenta para su inmolación.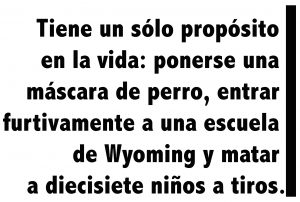 Así es el estrambótico inicio de Animal Verdadero (Ediciones B, 2017) la más reciente novela del escritor Rafael Villegas (Nayarit, 1981), un viaje de la mano de Luther Morán, un psicópata cuyo crimen parece haber iniciado una era de caos en Norteamérica. Morán no es castigado por su crimen; muy por el contrario, luego de los estallidos atómicos se enrolará en el ejército para combatir a los chinos –los aparentes atacantes–, en el frente de Hawaii. Así, con los años se convierte en héroe de guerra, padre de familia, y finalmente en un repatriado que regresará a casa. Sin embargo, al buscar sosiego, el atónito Morán se encontrará de manera frontal con su pasado.
Así es el estrambótico inicio de Animal Verdadero (Ediciones B, 2017) la más reciente novela del escritor Rafael Villegas (Nayarit, 1981), un viaje de la mano de Luther Morán, un psicópata cuyo crimen parece haber iniciado una era de caos en Norteamérica. Morán no es castigado por su crimen; muy por el contrario, luego de los estallidos atómicos se enrolará en el ejército para combatir a los chinos –los aparentes atacantes–, en el frente de Hawaii. Así, con los años se convierte en héroe de guerra, padre de familia, y finalmente en un repatriado que regresará a casa. Sin embargo, al buscar sosiego, el atónito Morán se encontrará de manera frontal con su pasado.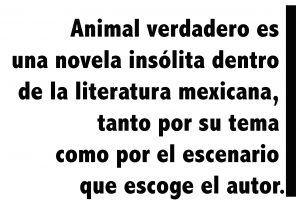 Villegas, quien había publicado anteriormente la novela corta Juan Peregrino no salva al mundo (Paraíso perdido, 2002) y el ensayo Monstruos de laboratorio. La ciencia imaginada por el cine mexicano (Instituto mexiquense de cultura, 2015), se revela en Animal verdadero como un escritor potente y preciso, capaz de entregar una historia alejada de cualquier tópico de moda que al mismo tiempo seduce y perturba. Luther Morán es ese sociópata, uno que no mata por furia ni por pasión, sino por simple hastío, por poner un poco de pimienta a una vida insípida. Luther Morán es ese monstruo en el que cualquiera podría transmutar con un empujón. Quizá, sólo haría falta una máscara de perro.
Villegas, quien había publicado anteriormente la novela corta Juan Peregrino no salva al mundo (Paraíso perdido, 2002) y el ensayo Monstruos de laboratorio. La ciencia imaginada por el cine mexicano (Instituto mexiquense de cultura, 2015), se revela en Animal verdadero como un escritor potente y preciso, capaz de entregar una historia alejada de cualquier tópico de moda que al mismo tiempo seduce y perturba. Luther Morán es ese sociópata, uno que no mata por furia ni por pasión, sino por simple hastío, por poner un poco de pimienta a una vida insípida. Luther Morán es ese monstruo en el que cualquiera podría transmutar con un empujón. Quizá, sólo haría falta una máscara de perro.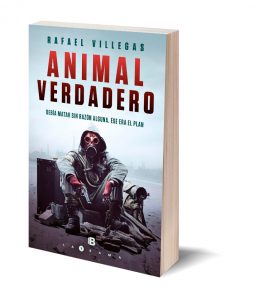



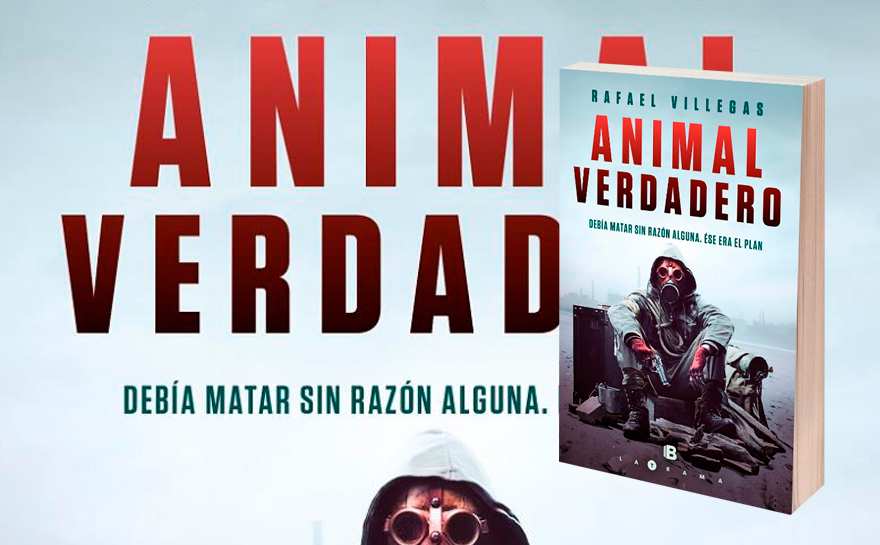

 legué a los Baños Imperial a las dos de la tarde. Luego de pagar los cien pesos del acceso a los baños de vapor comunales ─y que me cobró una guapa veinteañera, la única mujer que vi durante mi estancia en el lugar─, subí las escaleras. Un hombre moreno y de sonrisa fácil, muy parecido a un alushe, saltó de atrás del mostrador y me abrió una puerta.
legué a los Baños Imperial a las dos de la tarde. Luego de pagar los cien pesos del acceso a los baños de vapor comunales ─y que me cobró una guapa veinteañera, la única mujer que vi durante mi estancia en el lugar─, subí las escaleras. Un hombre moreno y de sonrisa fácil, muy parecido a un alushe, saltó de atrás del mostrador y me abrió una puerta.
 alifica como churro, pero es de los que valen la pena ser vistos. En primer lugar, porque su protagonista, Maura Monti, llena la pantalla; y, en segundo, porque en cuanto raro, resulta entretenido: se trata de una adaptación de la serie de televisión de Batman al cine mexicano de luchadores; pero en vez de un protagonista masculino, la versión femenina de Bruno Díaz. No es un amasijo bizarro de símbolos, sentidos y chatarra cualquiera, sino uno con cierta gracia.
alifica como churro, pero es de los que valen la pena ser vistos. En primer lugar, porque su protagonista, Maura Monti, llena la pantalla; y, en segundo, porque en cuanto raro, resulta entretenido: se trata de una adaptación de la serie de televisión de Batman al cine mexicano de luchadores; pero en vez de un protagonista masculino, la versión femenina de Bruno Díaz. No es un amasijo bizarro de símbolos, sentidos y chatarra cualquiera, sino uno con cierta gracia.
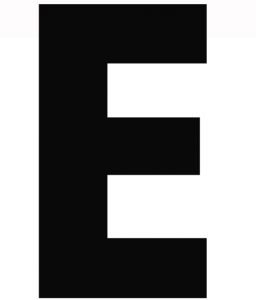 l 30 de mayo de 2017, un taxista de San Miguel de Allende, Guanajuato, recibió un paquete para entregarlo en un hotel de la localidad. Le ofrecieron 500 pesos. Mientras conducía, el hombre se dio cuenta de que una camioneta blanca lo seguía, le dio miedo y llamó a la policía. Así se detuvo a un tal Ramón Alberto Guerra Valencia, quien llevaba consigo algunas cartas de una mujer franco-estadounidense secuestrada días antes. Dentro del paquete que nunca llegó a su destino, se hallaba un dedo de la víctima. Más tarde se descubrió que el presunto secuestrador era el chileno Raúl Escobar Poblete, alias Comandante Emilio. No pasó mucho tiempo para que las autoridades mexicanas lo señalaran como presunto responsable de una serie de secuestros de alto impacto, entre ellos el del panista Diego Fernández de Cevallos, quien permaneció siete meses dentro de una cisterna.
l 30 de mayo de 2017, un taxista de San Miguel de Allende, Guanajuato, recibió un paquete para entregarlo en un hotel de la localidad. Le ofrecieron 500 pesos. Mientras conducía, el hombre se dio cuenta de que una camioneta blanca lo seguía, le dio miedo y llamó a la policía. Así se detuvo a un tal Ramón Alberto Guerra Valencia, quien llevaba consigo algunas cartas de una mujer franco-estadounidense secuestrada días antes. Dentro del paquete que nunca llegó a su destino, se hallaba un dedo de la víctima. Más tarde se descubrió que el presunto secuestrador era el chileno Raúl Escobar Poblete, alias Comandante Emilio. No pasó mucho tiempo para que las autoridades mexicanas lo señalaran como presunto responsable de una serie de secuestros de alto impacto, entre ellos el del panista Diego Fernández de Cevallos, quien permaneció siete meses dentro de una cisterna.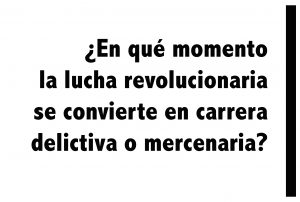 ¿A qué viene, en esta reseña, un resumen de nota roja? La nueva novela de Luis Sepúlveda (Chile, 1949), El fin de la historia, me recordó la vida de Escobar Poblete: ¿en qué momento la lucha revolucionaria se convierte en carrera delictiva o mercenaria? Ignoro si existen cifras sobre el número de jóvenes latinoamericanos que se marcharon a Rusia, Alemania Oriental o Cuba a recibir entrenamiento militar en instituciones como la Academia Rodión Malinovsky, para luego ser exportados como guerrilleros a diferentes países de la región y frenar el avance del capitalismo, tal y como se cuenta en El final de la historia, la nueva novela de Luis Sepúlveda (Chile, 1949): dos chilenos vuelven a su patria después de permanecer en Rusia -a pesar de la caída del Muro de Berlín y de quedarse sin brújula ideológica-. Ahí es cuando aparece Juan Belmonte, protagonista de Nombre de torero (Tusquets, 1994), ex guerrillero que luchó en Bolivia y Nicaragua, y que de vez en cuando se encarga de resolver casos al margen de la ley. Como Luis Sepúlveda, su creador, Belmonte también formó parte de la guardia personal de Salvador Allende, y gracias a la suerte vivió para contarla, a diferencia de otros tantos que tras ser sometidos a indecibles torturas, desaparecieron para siempre. En su apacible retiro en Puerto Carmen, al sur de la isla de Chiloé, Belmonte vive con su esposa Verónica y su fiel escudero Pedro de Valdivia, el Petiso, cuando recibe una visita inesperada y luego una llamada que lo hace ir a Santiago de Chile, ciudad que no visita desde hace veinte años.
¿A qué viene, en esta reseña, un resumen de nota roja? La nueva novela de Luis Sepúlveda (Chile, 1949), El fin de la historia, me recordó la vida de Escobar Poblete: ¿en qué momento la lucha revolucionaria se convierte en carrera delictiva o mercenaria? Ignoro si existen cifras sobre el número de jóvenes latinoamericanos que se marcharon a Rusia, Alemania Oriental o Cuba a recibir entrenamiento militar en instituciones como la Academia Rodión Malinovsky, para luego ser exportados como guerrilleros a diferentes países de la región y frenar el avance del capitalismo, tal y como se cuenta en El final de la historia, la nueva novela de Luis Sepúlveda (Chile, 1949): dos chilenos vuelven a su patria después de permanecer en Rusia -a pesar de la caída del Muro de Berlín y de quedarse sin brújula ideológica-. Ahí es cuando aparece Juan Belmonte, protagonista de Nombre de torero (Tusquets, 1994), ex guerrillero que luchó en Bolivia y Nicaragua, y que de vez en cuando se encarga de resolver casos al margen de la ley. Como Luis Sepúlveda, su creador, Belmonte también formó parte de la guardia personal de Salvador Allende, y gracias a la suerte vivió para contarla, a diferencia de otros tantos que tras ser sometidos a indecibles torturas, desaparecieron para siempre. En su apacible retiro en Puerto Carmen, al sur de la isla de Chiloé, Belmonte vive con su esposa Verónica y su fiel escudero Pedro de Valdivia, el Petiso, cuando recibe una visita inesperada y luego una llamada que lo hace ir a Santiago de Chile, ciudad que no visita desde hace veinte años.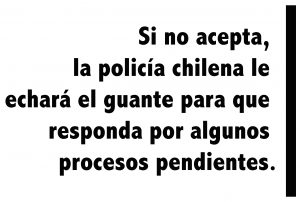 su estancia en la academia Malinovsky. Como es previsible, Belmonte se niega a participar, pero Kramer le hace una oferta que no puede rechazar: si no acepta, la policía chilena le echará el guante para que responda por algunos procesos pendientes. Sin más salidas, Belmonte inicia la búsqueda, echando mano de todos los recursos a su alcance, que no son pocos, en los bajos fondos de Santiago de Chile.
su estancia en la academia Malinovsky. Como es previsible, Belmonte se niega a participar, pero Kramer le hace una oferta que no puede rechazar: si no acepta, la policía chilena le echará el guante para que responda por algunos procesos pendientes. Sin más salidas, Belmonte inicia la búsqueda, echando mano de todos los recursos a su alcance, que no son pocos, en los bajos fondos de Santiago de Chile.
