Hacia el final de los días en que permaneció alojado en el puerto, Garibay se entrevistó con un sacerdote norteño entregado al servicio en un orfanato. Garibay llega a provocar al padre Gabriel para hacerlo hablar de una cuestión central, la violencia palpitante en la sangre costeña. El padre Gabriel lo escupe como si fuera bilis: “(…) maravilloso este infame lugar donde la vida vale un gargajo y tanto puede durar siglos mordiéndose la cola de miserias como puede interrumpirse para siempre de un momento a otro gracias a la abominable pasión por la pistola, condenado lugar manadero de huérfanos y de alaridos, malvada sed de muerte sin fin, y esta es la tercera noticia que me llega en un mes de gentes que conocí y acaban de ser asesinadas”.
El año pasado Bernandino Hernández Hernández, alias el Berna, erigido el fotógrafo de la violencia en Acapulco, saltó a la fama tras ganar el Sarajevo World Duplex 2016, un certamen de fotografía de guerra. Instalados en el terreno donde Berna construye la segunda etapa de su casa, dimos fuego a la entrevista.
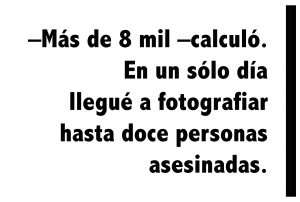
-Más de 8 mil –calculó. En un sólo día llegué a fotografiar hasta doce personas asesinadas. A veces había dieciocho, hasta veinte muertos al día. Ese promedio multiplícalo por once años. Lo más que llegué a tomar fueron treinta y dos asesinatos en un sólo día.
Escuchar esa declaración fue como medir a un oponente por el primer golpe y saber que no tienes posibilidades. Cuesta imaginar esa cantidad de cadáveres, apilados quizá en una cancha de futbol, dimensionar lo que implica, lo que desgarra. Pero mucho más difícil es atribuirle un sentido. Hay algo petrificado en el rostro de Bernandino Hernández, de 48 años de edad, en su tez cobriza y requemada por este sol inclemente. (Hay que probar lo que es trabajar bajo el sol de Acapulco para enterarse cómo curte, cómo aja.) No deja de ser pertinente lo que concluye el padre Gabriel en la crónica de Garibay: “esta violencia, esto de matar como acción natural, en Acapulco, en Guerrero todo Guerrero ¿per qué? ¡ah, nadie quiere averiguarlo!”.
Atardece. Estamos ante el mar abierto de Pie de la Cuesta. Berna teje su relato con la consternación de quien aviva memorias dolorosas, con la mirada enterrada en un túmulo de arena bermeja en el patio de su casa.
-He visto gente tirándose al piso, berreando de sufrimiento por sus muertos. Cargándolos. Pensando que están vivos. Gritándoles ¡párate, párate, no tienes nada, párate! Pierden la cabeza, se llevan a sus muertos por su cuenta. Mandan a traer un sillón, lo levantan y con la ayuda de vecinos se lo llevan a su casa en el sofá, pensando que sigue vivo. Personas que se tiran arriba de los cuerpos. En una de las fotos que tengo, un tipo besa en la boca el cadáver de su hermano.
Tampoco deben olvidarse los niños que recibieron ochenta impactos de bala porque los sicarios confundieron la camioneta en que viajaban con la de un abogado a quien le cobrarían con la vida. O las hermanas encinta y rociadas de plomo, con un niño de seis años caído a sus pies con el tiro de gracia metido en su cráneo infantil.
Berna nació en Chiapas pero de inmediato llegó a Acapulco luego de que un cacique despojó a su familia de unas hectáreas. Uno de sus tíos enfrentó esa injusticia, ese deporte nacional de poderosos, pero recibió la muerte como respuesta. Entonces la familia Hernández se armó con escopetas y machetes. Eran alrededor de ochenta o noventa miembros, detalla Bernandino, su tatarabuela se lo contó a los cinco años de edad. Los Hernández “tuvieron” que matar al cacique y a toda aquella familia para poder vivir en paz. El problema nunca acaba si no lo terminas de raíz, asegura el fotógrafo. Berna nació en la violencia. Berna vive de la violencia.
En la crónica de Ricardo Garibay, el padre Gabriel, descrito como un hombre de probidades, norteño franco que llama las cosas por su nombre, enuncia: “Prefieren violar las reglas e ir imponiendo cada quien lo que le conviene.” En la historia de Bernandino Hernández la violencia siempre vuelve. La abuela también le narró la muerte de su padre. Es que los Hernández perdonaron la vida a un niño de trece años, un hijo o pariente del cacique, quien al cumplir los diecisiete vino a Guerrero a buscar al progenitor de Bernandino y acá se cobró la insaciable venganza, el sediento ojo por ojo, la sangre fría. Con esta clase de historias se trenza el devenir guerrerense. Y cualquiera con algo de juicio se pregunta qué sucede pues con la gente de acá. Así responde el padre Gabriel: “Es buena pasta, sí, pero el contagio, el contagio, y yo temo que vivir como un animal pues… pues a lo mejor no se siente tan horrible como yo supongo, como suponemos… No, no, quién sabe”.
La orfandad es el otro chingadazo. La otra mejilla. Y ojalá el mentado padre Gabriel dijera algo esperanzador; pero aquí lo tienen: “Aíslelos usted, súmalos en la desesperación y verá surgir las fieras, aquí teníamos un muchacho que iba notable en el órgano, tímido, solitario, las burlas, le pegaban, en un baile tentaron a su novia, mató a uno, persecución, mató a otro, lo apedrearon, mató a tres, multiasesino en menos de una hora, la soledad. (…) hay en un mes en Guerrero más asesinatos que en cien años en Suecia o Noruega”.
Como muchos en Acapulco y en el estado de Guerrero, Bernandino Hernández creció sin padre. Lo conoció hace apenas tres años por una apergaminada foto de credencial que su hermana (a quien tampoco conoció) le envió desde Canadá. Todo el tiempo de su infancia resarció la ausencia de su viejo con raudales de coraje y de orgullo, de rabia, al estilo de un acapulqueño típico. Desde niño se salió a la calle a canastear en el mercado. Se bronqueaba con quien fuera porque nunca se dejó de nadie. También trabajó en la Zona Roja del puerto dando el servicio de abrir la puerta del coche a las muchachas que llegaban. Se ganaba unos pesos y veía de todo. Regresaba a las doce o una de la mañana y a su madre le inventaba que volvía de jugar con los chamacos. Si salía todo pomadoso explicaba que iba al cine. Pero claro que una zona roja siempre es nota roja.
-Llegué a ver cómo le enterraron la navaja a un cabrón.
El padre Gabriel tiene un apunte al respecto: “Dan la vida por un amigo, por un ideal, pero entre tantísima miseria aprenden primero a darla por una botella, por una huerta, por una güila.” La miseria y la ignorancia como destino duelen mucho más que una verguiza carcelaria y terminan aflorando en bravura y orgullo. En rabia. Pregúnteselo a un guerrerense y verá cómo negándolo confirma la proposición. Novelas realistas y profundas como El lector, de Bernard Schlink, o Servidumbre humana, de Somerset Mauhgam, son más diáfanas al explicar dicha relación.
-¿Quieres pelear pues? –un día Alfredo se enfadó con el jovencito y lo metió al famoso torneo de los Guantes de Oro, que reunía a lo más granado del amateur acapulqueño.
-Ahí iban los batos que pegaban sabroso –el Berna esquiva un recto imaginario-. Ahí tengo una foto con mi chorcito, descalzo y peleando en el ring. Sólo te pagaban las victorias –subraya lo importante.
Berna llegó a la final del campeonato y quedó en segundo lugar. Entrenaba pero más bien aprendió de la pelea callejera. Por eso lo apodaron “el perro de Hogar Moderno”, porque cuando se trenzaba con su rival no paraba hasta liquidarlo. Después el Berna hizo clientela, iban a buscarlo desde otros barrios para ver si era cierto que muy canino. Le llegaban de juderías como La Mira, Palomares, de la Calle 13, de puro terreno bravío.
-Antes las peleas eran a putazos limpios; ya después comenzaron los navajazos.
En la secundaria Bernandino recibió dos puñaladas.
-Traía yo un verduguillo. Luego una 007. Nunca me dejé –se alza hombros.
-¿Ensartaste a alguien?
-En una ocasión le saqué las vísceras a un cuate. Eso fue en el barrio de El Comino. Ya estaba cantado el tiro.
Todo aquello nomás para averiguar si el Berna era ese Perro de Hogar Moderno que trajinaba el rumor. Así era y será el arrabal en Acapulco y en cualquier parte. Aquí tenemos la apreciación del padre Gabriel: “Véalos qué listos, qué recios para disputar lo suyo, pero los pone a estudiar y entonces se ve el porcentaje tan grande de incapaces, (…) no pueden, no consiguen estarse quietos, concentrarse, sí, sí, es un exceso de vitalidad que asombra, pero sin rumbo, para nada”.
Afortunadamente durante aquel noviciado el Berna contó con el acompañamiento de su padrino Alfredo Sánchez, sobre todo en uno de los trances más difíciles; porque un día le metieron un balazo al “Charal” (como lo apodó la grey fotoperiodística). Fue en la colonia Progreso al forcejear con su agresor resistiéndose a un asalto.
-¿Cómo se siente un balazo?
-Nada. Te tumba y sales sangrando. Quise quitarle el arma al cuate y no pude. Me llevaron al hospital. Era una bala expansiva, de modo que todavía traigo una esquirla en el abdomen. Pensé que ya me iba –admite pasmado aún.
Ahora cada vez que le sacan una radiografía se enteran de que tiene un pedazo de plomo alojado en el cuerpo. “Oiga, a usted le dieron un balazo”, le informan. Este suceso fue culminante en la vida del Charal, porque después perdió a Alfredo Sánchez, su benefactor, quien inició en el oficio de la fotografía a uno de los siete mejores documentalistas de la guerra en el mundo. Aquel heraldo negro llegó a casa del Berna por medio de Esperanza Sánchez, hermana de Alfredo, quien le dio la noticia y le entregó como herencia una cámara, un flash y una motocicleta, según la voluntad del finado. Como le dijo el día en que se conocieron, “ayúdame a vender fotos y te doy algo”. ¿Qué le dio? Más que una forma de ganarse la vida. Al Berna su abuela le dijo que no importaba el tiempo, sino el trabajo de cada día. Y es la suma de ese trabajo diario más la herencia de su mecenas lo que ha llevado al Berna a donde está.
Hoy lo veo en el Youtube. El afamado Alejandro Almazán, del periódico Milenio, lo entrevista en Acapulco mientras lo acompaña durante una jornada de trabajo. El encuentro torna amarillento cuando Almazán lo cuestiona a quemarropa:
-¿Te gustaría que llegara un fotógrafo a tomar un retrato de tu cadáver? –van dentro del coche del Charal por las calles de la peligrosa colonia Zapata, donde, como le dijeron a Garibay, “La Emiliano Zapata, ajá, sí, ten cuidado, nada de lo que ocurre allí es en broma”.
-Yo siento que ese día puede llegar, ya que las amenazas que he recibido… –Berna se mira tranquilo en la pantalla a pesar de la gravedad que implica su declaración.
Al final del breve reportaje, el Berna aparece sentado a una mesa de restaurante de playa, con una cerveza en mano, sonriente y recitando cierta impostura: “Por qué no relajarse un poco al final de cada día una chela”. Tal cierre tiene gusto a exhibicionismo que oculta algo. Ato los cabos e intuyo por qué mientras comprábamos caguamas para saborearnos la entrevista, el Berna justificó que ayer se había chingado tres él solo. Sin que nadie diera pie al tema. Sin que nadie le hubiera pedido explicaciones. Entonces la pregunta siguiente es amañada:
-Oye, Berna, ¿cómo le haces para procesar tanta sangre y tanta violencia que miras a diario?
Doy con tino. Berna hace mutis. Se extravía. “Se rumoran avistamientos de ovnis que salen desde las aguas de Pie de la Cuesta”, la frase irrumpe anárquica en mi cabeza. Aquí está el padre Gabriel volviéndose impertinente: “¡Pues no hay qué hacer, salvo retacarse de alcohol y desintegrarse en este condenado sol al día siguiente! Y a dónde vamos ¿se puede saber? Hay que admitir que Acapulco tiene un severo problema con el alcohol.
-Yo lo que hago es refugiarme en la cerveza y el vino. Me voy al restaurante Quique, en Pie de la Cuesta. Voy unas dos veces a la semana.
Ahí se cura el Berna. Así se alivia.
-Siempre estoy echándome unos tragos. Voy a lugares alejados donde escuche la naturaleza. Solamente así me deshago de todo lo que he visto.
El Charal y el padre Gabriel ya dialogan familiarmente en mi cabeza:
-“La famosa internacionalidad (de Acapulco) es pura leyenda. Te emborrachas o te embriagas. No hay de otra.”
Antes el Berna bebía hasta siete caguamas al día, él solo. Hoy se ha vuelto cristiano. Pero sigue bebiendo, admite. Está bien, le respondo intentando atenuar la noción de falta.
-Pero al menos tu trabajo es reconocido en el mundo.
-¿De qué me sirve el reconocimiento internacional? ¿De qué me sirve si estoy solo, si vivo con nadie? Prefiero estar solo a poner en riesgo a alguno de mis hijos. Sí, me da satisfacción.
-Entonces…
-Pero toda la tristeza que traigo atrás…
-No entiendo –insisto.
Bernandino no puede contenerse. Se le escapaba el llanto. Me pide unos minutos para reponerse. Ahora soy yo quien rellena los vasos de cerveza con diligencia, como si de veras el alcohol sanara las heridas. Bebo. Espero.
-¿En qué nos quedamos? –me dice algo repuesto.
-En que has presenciado muchísimo dolor.
-Puedo decirte que yo antes no comprendía ese dolor de las personas hasta que algo sucedió en mi familia. Esto nadie lo sabe –me advierte.
Hace menos de tres meses el Berna creía que era un día más de chamba. Recibió el reporte de una persona decapitada y asistió al deber de su oficio, documentar la guerra, por el que ha recibido el reconocimiento internacional. No sabía que lo que estaba fotografiando aquel día eran los pedazos de su propia sobrina, desaparecida hacía semanas. Sólo se enteró de que era su sobrina de quince años hasta el instante en que descubrió la cabeza y miró ese rostro. Berna se derrumba.
-En ese momento me caí sentado y uno de los batos (compañero fotógrafo) me decía qué pasa, Berna. Le pido que me deje solo, yo estaba en el suelo con la cámara entre los pies.
-¿Pero por qué estás llorando, cabrón? –insistía su colega.
-Discúlpame, Berna –le pido mientras pongo una mano sobre su rodilla.
Desde ese día Bernandino ya no está de lleno en la nota roja. Es lo que dice. Todo indica que volverá a ser pesetero retratando en escuelas y eventos sociales. Habrá que ver. El Berna no había podido asimilar el sufrimiento de víctimas de la violencia en Acapulco hasta que una de sus sobrinas fue entregada en pedazos a su hermano. Mierda. Sólo así nos cae el puto veinte. Y de toda esta violencia todos somos un poco culpables.
-Ése, yo no comprendía el dolor de las personas hasta que pasó en mi familia –reitera con impotencia el buen Charal-. Dicen que el novio traía broncas desde donde vino, desde Veracruz. Dicen que al novio lo conoció por el féisbuc. Esa pinche madre del feis es una mierda –Berna exhala rabia-. Ella pagó por pedos que traía el bato. Ya no quisimos investigar ni nada. Ahí hay un Dios muy grande –señala al infinito.
Silencio. El Berna se topa con un muro porque no puede hacer ni decir más, carece de fuerza para escalarlo. Días antes de que sucediera lo de su sobrina había vendido una pistola 45, la guardaba desde hace mucho tiempo para quebrar al que le dio un balazo años atrás en la colonia Progreso. Ahí queda. Ahí muere. Alguien debe rendirse. Veo con claridad cómo la violencia es una espiral que devora, cómo para salir de ella hay que dejarse ganar. Y ello quema el alma del orgulloso. Como en un círculo insalvable volvemos al principio: en Acapulco, en Guerrero, venimos de la violencia y siempre volvemos a ella.
Cual colofón, adivine dónde se encontraba Bernandino Hernández el 27 de enero de 2006, mientras se registraba la balacera que inició once años de terror en Acapulco, la famosa matazón en la colonia Garita, entre agentes municipales e integrantes del cártel del Chapo Guzmán. Un suceso que sembró la paranoia en los acapulqueños. Aquella mañana, el Berna estaba de pesetero en un evento del colegio Albert Einstein, ubicado a menos de trescientos metros del sitio del tiroteo.
En eso viene un policía y se aposta a un lado de él.
-Le digo, oye, jijo e la chingada, ¿no vez que están tirándoles a ustedes? Pues no se quitó. Corro a resguardarme en otro poste y una señora sale corriendo y se cae. Le dieron un balazo en la pierna. La quise jalar y la señora en lugar de acercarse se tiró hacia adentro de un local que estaba ahí enfrente.
Desde esa ocasión –dice Berna- se vio que el gobierno ha estado metido hasta las narices en ese desmadre (el crimen organizado, el narcotráfico, la espiral de violencia). En ese momento estaba Félix Salgado Macedonio como presidente municipal y René Juárez Cisneros como gobernador.
-¿Y tú crees que esto se va a acabar? –le preguntaron en una conferencia que ofreció en Querétaro luego de llamar la atención del mundo con su trabajo fotográfico.
-Esto va a seguir –aseguró en aquella ocasión-. Y ahora hasta en la Ciudad de México. Cuando ellos decían esto no va a pasar acá. Está extendiéndose como virus. Tiene que acabar de raíz.
-¿Y cuál es esa raíz?
-El pinche gobierno. Ellos dejan que el crimen haga lo que quiera con la sociedad. Yo lo que le digo a toda la gente es que no crea en el sistema. La gente que nos está gobernando es una mierda.
Bernandino está preocupado por los jóvenes porque son carne de cañón del crimen.
-Hay una lavadera de cerebros por todas partes y una bola de mentes débiles. Todos quieren ser sicarios o narcos.
-“Y a dónde vamos ¿se puede saber?” –el padre Gabriel se lo preguntaba en 1978.
¿Y a dónde vamos a parar? ¿Se puede saber? En el 2017 seguimos preguntándonoslo.
Fotografías de Bernardino Hernández Hernández.