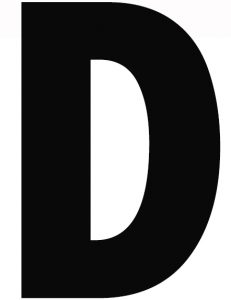 Desperté con resaca. Vi el Tonayán que quedó a la mitad hacia media madrugada y mantenía en el paladar el sabor a los tres Rohypnoles que había chupado para lograr dormir el pánico inducido por el crack. Revisé mi cartera: cuatro maroles más, ciento cincuenta pesos, una tarjeta telefónica con algo de crédito, un calendario del año corriente: 2004 y mi credencial de elector.
Desperté con resaca. Vi el Tonayán que quedó a la mitad hacia media madrugada y mantenía en el paladar el sabor a los tres Rohypnoles que había chupado para lograr dormir el pánico inducido por el crack. Revisé mi cartera: cuatro maroles más, ciento cincuenta pesos, una tarjeta telefónica con algo de crédito, un calendario del año corriente: 2004 y mi credencial de elector.
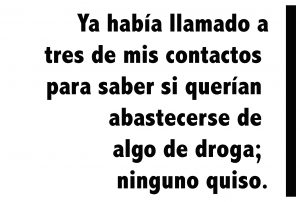 No quería gastar el poco dinero que me quedaba pagando un día más en ese hotel para toxicómanos, donde no había ni agua caliente, ni vista a la calle, ni nada limpio, ni siquiera podía encender el televisor ya que un día antes había cortado los cables del enchufe para procurarme cobre para armar mis pipas. Faltaban dos horas para que se venciera el cuarto; aproveché para bañarme y descansar el cuerpo, sabía que sería una jornada larga: caminar y caminar hasta encontrar algo de suerte; caminé las calles del Centro apagando el ansía con Tonayán, pero no hubo suerte. Ya había llamado a tres de mis contactos para saber si querían abastecerse de algo de droga (donde la compraba era a precio de mayoreo); ninguno quiso.
No quería gastar el poco dinero que me quedaba pagando un día más en ese hotel para toxicómanos, donde no había ni agua caliente, ni vista a la calle, ni nada limpio, ni siquiera podía encender el televisor ya que un día antes había cortado los cables del enchufe para procurarme cobre para armar mis pipas. Faltaban dos horas para que se venciera el cuarto; aproveché para bañarme y descansar el cuerpo, sabía que sería una jornada larga: caminar y caminar hasta encontrar algo de suerte; caminé las calles del Centro apagando el ansía con Tonayán, pero no hubo suerte. Ya había llamado a tres de mis contactos para saber si querían abastecerse de algo de droga (donde la compraba era a precio de mayoreo); ninguno quiso.
Ebrio, me di valor para visitar a mi hermana en el templo Hare Krishna de la calle Allende. Quédate un tiempo en el ashram de hombres, encontrarás la luz luego de unos días, me dijo; pero yo no quería encontrar la luz, yo quería vivir otras vidas aunque, a cambio, siguiera perdiendo la propia. Mi hermana me proveyó de treinta pesos y una hamburguesa vegana sabor cartón.
Caminé por Belisario Domínguez y frente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la Plaza de la Conchita, me senté a beber el León que recién había comprado, agregándome a un “escuadrón de la calavera” que se encontraba a un costado de la Capilla de dicha plaza. Me parecía irónico que estuviéramos bebiendo allí, a un costado de la capilla en la que (en el s. XIX) iban a dejar los cadáveres de las personas en situación de calle. Un anciano que venía de trovar en los camiones se detuvo en el grupo para apagar la sed, ya achispado nos ofreció, de menos, una hora de concierto gratuito. Un policía nos pidió que nos moviéramos porque, según él, ya traíamos mucho escándalo y dábamos mal aspecto; miré a mi alrededor, sólo vi fachadas desconchadas, casas semiderruidas y un sartal de pordioseros durmiendo sobre las bancas, montones de niños y adolescentes inhalando activo o rolando el toque, uno de ellos se estaba lavando los pies y los sobacos en la fuente.
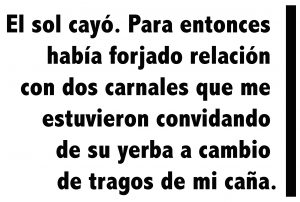 El sol cayó. Para entonces había forjado relación con dos carnales que me estuvieron convidando de su yerba a cambio de tragos de mi caña. Ámonos para La Montero, propuso uno de ellos, allí los azules no nos chingan a los que armamos desmadre. La Placita de Montero se encuentra sobre un callejón que desemboca a la Plaza Garibaldi, supuse era un espacio de tolerancia para que allí nos mantuviéramos sin mezclarnos con los turistas que acudían al Guadalajara de noche, al Tenampa o al Salón Tropicana. La música colmaba la plaza grande; grupos enteros de mariachi tocando en distintas partes y todos al mismo tiempo, nudo de cantos, guitarras y trompetas; músicas arrejuntadas en una sola melodía a destiempo transmitida en vivo por el aire.
El sol cayó. Para entonces había forjado relación con dos carnales que me estuvieron convidando de su yerba a cambio de tragos de mi caña. Ámonos para La Montero, propuso uno de ellos, allí los azules no nos chingan a los que armamos desmadre. La Placita de Montero se encuentra sobre un callejón que desemboca a la Plaza Garibaldi, supuse era un espacio de tolerancia para que allí nos mantuviéramos sin mezclarnos con los turistas que acudían al Guadalajara de noche, al Tenampa o al Salón Tropicana. La música colmaba la plaza grande; grupos enteros de mariachi tocando en distintas partes y todos al mismo tiempo, nudo de cantos, guitarras y trompetas; músicas arrejuntadas en una sola melodía a destiempo transmitida en vivo por el aire.
Éramos alrededor de veinticinco, comentando esto y aquello, lo mismo que fumando de este y de aquel. Llegaron las preguntas: ¿cómo te llamas?, ¿qué haces para sobrevivir?, ¿qué te trae por acá que no te conocíamos? Respondí con la verdad: Me llamo Mario, revendo droga a veces, vago las más, me empleo aquí o allá si hay chance, aparte hago poesía. Animado por la concurrencia, la caña, la mota y los bazucos que roló un viene-viene de la zona, fue allí, con los hijos malqueridos del pueblo, con los malquistos, donde di mi primer recital (leí unos afectados versos que llevaba anotados en mi cuaderno). Hasta me aplaudieron mi falta de talento; hasta me sentí importante.
Habían dado las dos de la mañana. Sin posibilidad de pagar un hotel o arribar al metro para caerle a algún conocido, comencé a buscar un lugar donde poder dormir. Vi que junto a los arcos del Mercado San Camilito había unas cajas de cartón, mas no me animé a quedarme allí; pensaba dirigirme a la Plaza Pensador Mexicano, afuera del Teatro Blanquita, pero un edificio abandonado frente a Garibaldi, justo pasando Eje Central casi esquina con Pedro Moreno, me atrajo como la luz a las polillas o la mierda a las moscas.
Estaba tapiado por dos hojas de madera de más de dos metros de alto y dos de ancho unidas por una cadena, pero había entre ellas una ranura. Mi intención era subir hasta la azotea de aquel edificio en ruinas, desprovisto de las paredes del frontispicio y algunos muros interiores. Una ciega oscuridad envolvía el cubo de las escaleras, tuve que ayudarme con mi encendedor para iluminar los peldaños y evadir las alimañas que habitaban las paredes.
Conforme ascendía comprendí que aquel había sido un edificio de viviendas, que lo más probable es que quedará inhabitable desde el gran terremoto. Era imposible acceder a los cuartos del primer piso, bloqueados por montones de escombro; en el segundo piso sí pude penetrar pero atestigüé que el mismo carecía de paredes; en el tercero algo llamó mi atención, a la entrada de lo que debió haber sido un departamento había una cortina por puerta, pasé y en la primer instancia no había nada, estaba libre de escombros, accedí a una segunda habitación, también vacía, pero a la cual llegaron unos susurros. Asustado, desorientado y ebrio, traté de salir rápido de allí, y sin poder mantener la flama del encendedor perdí el norte; para ubicar la salida recargué la espalda sobre lo que creí era un muro, pero caí de nalgas, no era una pared, era un sarape colocado a manera de tapia.
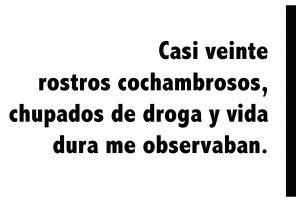 Casi veinte rostros cochambrosos, chupados de droga y vida dura me observaban. Desde el suelo pude contemplarlos, a la luz de una vela que mantenían prendida; me di cuenta que había caído en la madriguera de un montón de niños de la calle. Sus ojos, siempre fijos, refulgían en la lobreguez; su olor a pies, a mugre y solvente impregnaba el aire, ya de por si viciado, de aquel cuartucho. La mayoría estaban acostados en hilera, unos juntos a otros, sin distinción de edad o sexo, otros yacían en cuclillas recargados sobre las paredes chupando sus estopas, sólo dos estaban de pie. Uno de ellos comenzó a reír con torpeza, como en cámara lenta. Qué tranza, la banda, proferí. Qué pasión, carnalito, mencionó uno de los de a pie. Nada, acá buscando donde dormir.
Casi veinte rostros cochambrosos, chupados de droga y vida dura me observaban. Desde el suelo pude contemplarlos, a la luz de una vela que mantenían prendida; me di cuenta que había caído en la madriguera de un montón de niños de la calle. Sus ojos, siempre fijos, refulgían en la lobreguez; su olor a pies, a mugre y solvente impregnaba el aire, ya de por si viciado, de aquel cuartucho. La mayoría estaban acostados en hilera, unos juntos a otros, sin distinción de edad o sexo, otros yacían en cuclillas recargados sobre las paredes chupando sus estopas, sólo dos estaban de pie. Uno de ellos comenzó a reír con torpeza, como en cámara lenta. Qué tranza, la banda, proferí. Qué pasión, carnalito, mencionó uno de los de a pie. Nada, acá buscando donde dormir.
Fui bien recibido, mi temor a que se mostraran hostiles pronto se desvaneció. Acá es tu cantón, compa; acomódate, mencionó uno que le decían “el Mono” y, acto seguido, le dijo a “el Pipas”, Sírvele al compa. “El Pipas”, un chaval de unos dieciséis años, esquelético y harapiento, empapó una estopa con solvente y me la pasó. Lo tomé como un rito de iniciación (donde fueres haz lo que vieres) y comencé a inhalar, primero sólo por la nariz, pero la sensación refrescante en mis vías respiratorias hizo que también la absorbiera con la boca.
Todo se disolvió, mis músculos y articulaciones se distendieron, mi cerebro se relajó y el tiempo, aunque seguía pasando, ya no dolía. Me preguntaron quién era, les dije mi nombre pero añadí como anzuelo la mentira de ser sobrino de una tal doña Elva. Ah, la que tiene la fonda en Violeta, ¿no?, preguntó una chavita que se encontraba ensarapada y tumbada entre dos durmientes que roncaban; asentí con la cabeza, entonces incorporó el tórax y recargó el peso sobre sus codos hincados sobre el suelo; era una niña, ni siquiera tenía pechos y sospechó que ni siquiera había menstruado y ya habitaba el olvido. Esa señora es rebuena onda, luego nos da comida, manifestó; algunos más afirmaron aquello con gestos de aprobación. La mentira rompió el hielo, me tomaron confianza y adoptándome como un miembro más de su clan de marginados, empezaron a contarme menudencias sobre la tal doña Elva, cosas como: El otra vez nos dio todas las albóndigas que le sobraron de la vendimia o La agua de horchata le queda bien chingona.
Uno de los chavales me despertó. No supe en qué momento me quedé dormido, sentado y recargado sobre uno de los muros. Alguien había descorrido el sarape que fungía como puerta de aquel cuarto de aproximadamente 4 x 4. Nadie tenía reloj pero “la Pulga”, un chaval de unos diez años, mencionó que eran como las ocho de la mañana. Con algo de luz los pude ver con más detalle, aquel ejército de niños, esa multitudinaria familia donde se procuraban y cuidaban unos a otros, andrajosos, macilentos, famélicos, recubiertos de jiotes y costras de mugre, no creían en cuentos de hadas.
Vamos a formarnos al Comedor, si no no alcanzamos pitanza, mencionó “el Mono”. Salimos en bola, sólo un par decidió seguir durmiendo. Cruzamos Eje Central y nos metimos por Perú para doblar por el andador De la Concepción, a un costado de la Capilla de la Conchita (que nos daba la espalda igual que el mundo entero) engrosamos la larga fila de indigentes formados para poder merendar en el Comedor Comunitario Vicentino. Nos sentaron en una mesa larguísima junto a muchos otros menesterosos, un equipo de voluntarios nos sirvió sopa, arroz, frijoles, dos tortas de papa más un bolillo, agua de limón y una gelatina roja. Cuando salimos, otra vez nos dirigimos juntos hacia el edificio; antes pasamos por Garibaldi y de la basura comenzaron a sacar botellas de refresco usadas, yo aproveché la vinatería 24/7 que está en plena plaza para comprar dos Aspirinas y una pachita para alivianar la cruda.
 Ante la luz del día pude ver los huesos y articulaciones de aquel edificio derruido, pude sentir el abandono y los fantasmas vivientes que lo recorrían día a día utilizándolo de nido. Los hombres vaciaron pizcas de detergente y una tapa de Vel Rosita en las botellas, las jovencitas se relamían como gatas, aprestándose a ver qué se levantaban en la calle. “El Coso”, que era una especie de líder, llegó cargando una cubeta de agua que le llenaron en un estacionamiento cercano, todos sumergieron sus botellas con jabón, las taparon, agitaron y agujeraron las tapas. Vamos a limpiar parabrisas, güey; nos toca de a tres por semáforo, de aquí hasta Bellas Artes, o ¿traes jale?, me preguntó “el Mono”. Sí, voy ir a hacer un bisne para sacar unos fierros, carnaval, pero nos vemos acá al rato, ¿a qué hora retachan? Luego de meditarlo, respondió, En unas cuatro horas, rey; y pus quien quiere ganar más, pos se queda más tiempo.
Ante la luz del día pude ver los huesos y articulaciones de aquel edificio derruido, pude sentir el abandono y los fantasmas vivientes que lo recorrían día a día utilizándolo de nido. Los hombres vaciaron pizcas de detergente y una tapa de Vel Rosita en las botellas, las jovencitas se relamían como gatas, aprestándose a ver qué se levantaban en la calle. “El Coso”, que era una especie de líder, llegó cargando una cubeta de agua que le llenaron en un estacionamiento cercano, todos sumergieron sus botellas con jabón, las taparon, agitaron y agujeraron las tapas. Vamos a limpiar parabrisas, güey; nos toca de a tres por semáforo, de aquí hasta Bellas Artes, o ¿traes jale?, me preguntó “el Mono”. Sí, voy ir a hacer un bisne para sacar unos fierros, carnaval, pero nos vemos acá al rato, ¿a qué hora retachan? Luego de meditarlo, respondió, En unas cuatro horas, rey; y pus quien quiere ganar más, pos se queda más tiempo.
Afuera de El Blanquita me encontré con un cábula. Le dije que me había ganado la noche y ya no me pude ir a enchinchar la casa de mis padres. Me invitó un pulque en La Antigua Roma; le mencioné que quería vender unos Rohypnoles para comprar algo de yerba; él me dio veinte pesos por cada uno. Invitó el otro pulque y nos despedimos. Compré cuarenta de marihuana en la calle de Chile, en una vecindad que flanquean dos tiendas de vestidos para novias; me comí unos hot dogs de a 3×10 y me metí a la iglesia de San Lorenzo a guarecerme del calor.
Regresé a la madriguera a eso de las tres; una chavita y su pareja, ambos de unos trece años, estaban copulando sobre un montón de cascajo cubierto con cartones. Me introduje al cuarto, me fumé un toque y dormí el resto de la tarde. Cuando desperté, el cuarto estaba atestado; el calor que despedían los cuerpos y el activo de sus monas formaban una atmosfera fétida. Uno de los chavos dijo, Fuimos a comer onde tu tía Elvita, te llamas Mario Pedro, ¿no? Respondí que sí, aunque soy Mario a secas. Salí del cuarto y oriné sobre una trabe, a un lado, un cerro de botellas amarillas de limpiador para PVC se erguía. Entré de nuevo al cuarto y la pareja de novios que vi en acción cuando llegué, se despedía. Nomás voy ir un rato, el señor va a pasar aquí en la 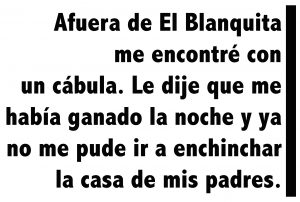 esquina por mí… me va a dar quinientos varos, decía ella. No hay pedo, flaquita, nomás dile que use condón el culero, no te vaya a hacer un chamaco, ¿no?, le respondió el novio.
esquina por mí… me va a dar quinientos varos, decía ella. No hay pedo, flaquita, nomás dile que use condón el culero, no te vaya a hacer un chamaco, ¿no?, le respondió el novio.
Durante la noche de viernes corrió Tonayán y el sempiterno activo, yo saqué marihuana y, cosa que me sorprendió, “El Pipas” y otro carnal llegaron con unos dos gramos de piedra y comenzaron a repartirla; casi nadie quiso, preferían el activo; yo si me serví de menos unas cinco veces. En la madrugada, cuando la intoxicación había llegado a su punto álgido, alguien me preguntó por qué me había ido de mi casa. Creía que si no salía de ese barrio no me dejaría de drogar, pero me sigo drogando, respondí; aunque por debajo de la respuesta se mantenían ocultas desdichas, odios sembrados, maldiciones que-incineró-el-destino
Algunos críos aprovecharon el tema y contaron sus experiencias, casi todas coincidieron en la pobreza excesiva y la violencia extrema, factores que los empujaron a buscarse la vida en las calles; dos de las niñas narraron abusos sexuales, una por parte de su papá y la otra por parte de un tío y un hermano que la chantajeaba con revelar lo del tío. También hablaron de albergues, recuerdo que nombraban uno llamado Albergue Coruña, Y está peor que aquí, allí algunos cuartos son de lámina y te tratan como perro, mencionó “El Pulga”. Las historias subieron de tono, experiencias fortísimas se sirvieron al calor del momento. Sigue sorprendiéndome su código de lealtad, la manera en que se protegían unos a otros, en especial a las mujeres, que aunque se prostituían desde pequeñitas, los otros estaban al pendiente de quién se las llevaba y a qué hora las regresaba. Hablaron largo y tendido acerca de un “gringo” que producía filmes porno con ellas, y algunos de ellos; de sus catarsis brotaron palabras como: cerdo, lubricante, oral, camarógrafo…; una de las chicas hizo hincapié en unos-dólares-que-resultaron-pesos y en unos-pinches-Tin-Larines-que-no-eran-el-oso-de-peluche.
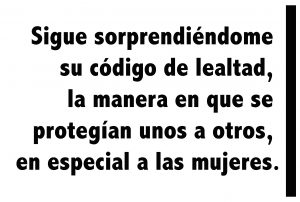 En la madrugada nos dio hambre. Afuera de los cuartos, junto a un muro ahumado, prendimos una fogata que alimentamos con basura. En una olla vaciaron agua, tortillas, unas cuantas legumbres, alguien sacó unos pedazos de carne cruda, otro dos piezas de pollo rostizado, de eso se hizo un caldo que rezumaba espuma, algo que olía agrio y que parecía comida para cerdos. Decidí no comer, fumé en la azotea mientras observaba la Plaza Garibaldi, llena de ebrios y mariachis.
En la madrugada nos dio hambre. Afuera de los cuartos, junto a un muro ahumado, prendimos una fogata que alimentamos con basura. En una olla vaciaron agua, tortillas, unas cuantas legumbres, alguien sacó unos pedazos de carne cruda, otro dos piezas de pollo rostizado, de eso se hizo un caldo que rezumaba espuma, algo que olía agrio y que parecía comida para cerdos. Decidí no comer, fumé en la azotea mientras observaba la Plaza Garibaldi, llena de ebrios y mariachis.
Esa noche el cuarto estaba a reventar, casi treinta cuerpos metidos en ese cuartito, la mayoría, sentados o en cuclillas, moneaban, sólo una parte dormía; me agarré un pedazo libre entre los cuerpos y me tumbé, me puse la mochila de almohada y me tapé un sarape. Muy temprano, algunos miembros de una A.C. llegaron, lámparas en mano, a brindar asistencia y realizar un censo. Sentí vergüenza cuando me apuntaron con la luz preguntándome mi nombre y edad, y me dieron un sándwich y un jugo. Había llegado la hora de irse, no iría a limpiar parabrisas, no paraba de pensar que algún conocido podría reconocerme. Salimos en bola con nuestras botellas y franelas en mano, pero a la menor oportunidad me les perdí. Uno de ellos alcanzó a verme, mostró una mueca de decepción. Abandoné la botella con jabón y la franela en una banca de la Alameda. Me metí al metro Hidalgo rumbo a casa de mis padres.
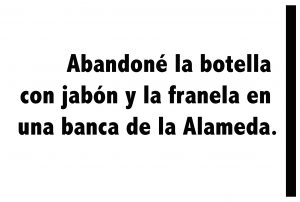 En el trayecto, apenado por mi aspecto y olor, me senté en un rincón del vagón y hundí la cara entre mis brazos simulando que dormía, pero pensaba en esas calles donde la miseria señorea, en esos escuincles que habían perdido su inocencia y que su mala estrella los obligó a madurar antes que temprano, niños que habían visto y vivido lo que muchos hombres maduros no, lo que muchos sexagenarios no podían ni imaginarse, condenados a la hostilidad de las calles y las gentes, a la indiferencia de la sociedad y del gobierno; pensaba en esos invisibles, esos nadie, insólitos supervivientes, víctimas de la marginación, la violencia, la discriminación y la pobreza, esos ángeles parias anclados a la banqueta y que viven en el éter y respiran thinner, pegamento o limpiador de tuberías.
En el trayecto, apenado por mi aspecto y olor, me senté en un rincón del vagón y hundí la cara entre mis brazos simulando que dormía, pero pensaba en esas calles donde la miseria señorea, en esos escuincles que habían perdido su inocencia y que su mala estrella los obligó a madurar antes que temprano, niños que habían visto y vivido lo que muchos hombres maduros no, lo que muchos sexagenarios no podían ni imaginarse, condenados a la hostilidad de las calles y las gentes, a la indiferencia de la sociedad y del gobierno; pensaba en esos invisibles, esos nadie, insólitos supervivientes, víctimas de la marginación, la violencia, la discriminación y la pobreza, esos ángeles parias anclados a la banqueta y que viven en el éter y respiran thinner, pegamento o limpiador de tuberías.


