Crónica cortesía de Producciones El salario del miedo. 
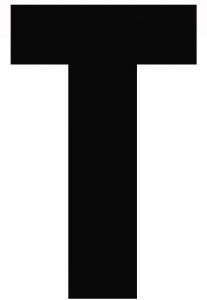 odas las tardes al pardear el sol, a la salida del trabajo, en el responso de esos juguetes monumentales y exóticos que tiene Monterrey, comienza a correr la brisa fresca entre los huizaches, el asfalto y el concreto. Han fecundado al día. Se revierte el carácter indómito de la naturaleza. Descorrida la aldaba y los cerrojos en las construcciones de sillar, emerge la vida oculta. Las voces y los pasos. Los mayores beben helada Carta Blanca. Los huercos juegan impacientes por montones, como moscas sobre la fruta recién partida. Relucen la forja de las mecedoras en los porches y zaguanes. Conversan animados los vecinos y los marchantes. En Monterrey, hasta ahora, antes del crimen de la calle Aramberri, en el año de 1933, solo existen dos estaciones, el verano que dura seis meses y la burguesía, que dura todo el año.
odas las tardes al pardear el sol, a la salida del trabajo, en el responso de esos juguetes monumentales y exóticos que tiene Monterrey, comienza a correr la brisa fresca entre los huizaches, el asfalto y el concreto. Han fecundado al día. Se revierte el carácter indómito de la naturaleza. Descorrida la aldaba y los cerrojos en las construcciones de sillar, emerge la vida oculta. Las voces y los pasos. Los mayores beben helada Carta Blanca. Los huercos juegan impacientes por montones, como moscas sobre la fruta recién partida. Relucen la forja de las mecedoras en los porches y zaguanes. Conversan animados los vecinos y los marchantes. En Monterrey, hasta ahora, antes del crimen de la calle Aramberri, en el año de 1933, solo existen dos estaciones, el verano que dura seis meses y la burguesía, que dura todo el año.
Los ojos del mundo
Perverso y desalmado resulta para el alma persignada y provinciana de Monterrey, de los años treinta, el cruento suceso descrito. “No me mates Gabriel, no me mates”, es la frase central del drama histórico policiaco regiomontano. Las características repetidas innumerables, en el crimen de la calle Aramberri.
 Los gritos de las violentadas damas permitieron a los vecinos ofrecer el nombre del perpetrador a los investigadores. Hasta un perico chivato, los delata. Pero eso es ficción. Los hechos dictan otros asuntos; nos enseñan la actitud siempre al límite. La técnica primitiva, con tinte de leyenda urbana, para mantener la atención.
Los gritos de las violentadas damas permitieron a los vecinos ofrecer el nombre del perpetrador a los investigadores. Hasta un perico chivato, los delata. Pero eso es ficción. Los hechos dictan otros asuntos; nos enseñan la actitud siempre al límite. La técnica primitiva, con tinte de leyenda urbana, para mantener la atención.
Alrededor de las seis de la mañana del miércoles cinco de abril, Antonia Lozano de Montemayor y su hija Florinda abren la puerta a un sobrino y un invitado. Instalados en la sala, ellos someten a las mujeres. Les roban una importante cantidad de oro. Después las ultrajan y degüellan. Tras sus pasos: el charco de sangre en la recámara y en la cocina. La cabeza de Florinda aparece, sobre el lecho de la recámara, separada del tronco. Doce horas después, el esposo trabajador en la pujante y moderna Fundidora de fierro y acero de Monterrey encuentra a las mujeres muertas.
La noticia estremece los cimientos de la sociedad, quienes incrédulos manifiestan su temor. Las investigaciones llevan a los agentes a dar con Gabriel, el enemigo interior, sobrino de la familia, quien confiesa el crimen. Los asesinos, antes de ser legalmente juzgados, se les condena socialmente. Recibieron, como en el viejo oeste, la ley fuga. Murieron al tratar de escapar justo en la calle Zuazua, en el centro de Monterrey.
Después de muertos, a manera de escarmiento, se les exhibe en el Honorable Hospital Universitario, donde desfilan los mirones. Los ejecutados muestran aún las ropas ensangrentadas del ajusticiamiento. Sobre sendas barras de hielo, los cuerpos se conservan de la descomposición ocasionada por el siempre intenso y extremista calor regiomontano. Las multitudes aglutinadas, conocen a los fríos asesinos.
¿Quieres que te la cuente otra vez?
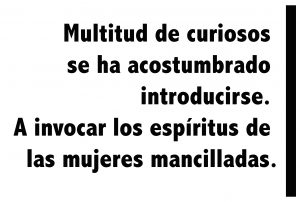 La vieja y abandonada construcción, ubicada en el predio número 1026 oriente de la calle Silvestre Aramberri, en el centro de Monterrey, es motivo de estudio. Los años han pasado. La casa protegida con enérgicas rejas, paredes de ladrillos cubren las ventanas. Multitud de curiosos se ha acostumbrado introducirse. A invocar los espíritus de las mujeres mancilladas.
La vieja y abandonada construcción, ubicada en el predio número 1026 oriente de la calle Silvestre Aramberri, en el centro de Monterrey, es motivo de estudio. Los años han pasado. La casa protegida con enérgicas rejas, paredes de ladrillos cubren las ventanas. Multitud de curiosos se ha acostumbrado introducirse. A invocar los espíritus de las mujeres mancilladas.
Algunos testigos aseguran que por las noches se ven sombras. Se escuchan lamentos: “No me mates Gabriel. No me mates”. Los interesados en el tema incursionan en el predio. Atraídos por la vileza y crueldad, la saña y el morbo. Investigadores de fenómenos paranormales aparecen frecuentemente con equipos de medición de ectoplasmas. Incluso, los pocos vecinos del barrio aseguran: las almas de las dos mujeres, brutalmente asesinadas, no han podido descansar en paz. Cuando el viento sopla se escuchan los lamentos. Buscan justicia por la infame manera de haber sido privadas de la vida. De sillar en sillar. Moviéndose por todas las habitaciones. Da paso al advenimiento de la especulación: la leyenda urbana. El elemento sobrenatural o inverosímil, presentado como hecho real, sucedido en la actualidad: atemporal.
La ciudad como parque temático
El término, acuñado en 1968 por Richard Dorson, define la leyenda urbana como historia moderna sin acontecer, contada como si fuera cierta. Algunas leyendas urbanas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. Circulan de boca a boca, por correo electrónico o medios de comunicación -prensa, radio, televisión o internet. Suelen tener como finalidad la moraleja.
La leyenda urbana cuenta con infinidad de versiones, situadas generalmente en el entorno de aquellos quienes las narran. Por su adecuación a la sociedad industrial y al mundo moderno reciben el calificativo de urbanas, las opone a aquellas, habiendo sido objeto de creencia en el pasado, han perdido su vigencia. A menudo, el narrador afirma que los protagonistas de la leyenda urbana fueron conocidos o parientes de alguna persona cercana.
Nada más estimulante: el hoy oscuro
Monterrey es ahora una ciudad adolescente. Ha dejado, por ventura, de ser aquella niña, un poco asustada, engreída con sus juguetes desproporcionados: una fundición prodigiosa, una cervecería, una fábrica de vidrio… Ahora, como adolescente, sueña: tiene poetas, conferencistas, bandoleros y señoritas que anhelan ser secuestradas por piratas auténticos y no por banqueros o rentistas con alma barnizada de aceite color corsario. Un grupo de muchachos puros, rebeldes y desesperados, con el difícil pecado de la inteligencia a cuestas, combaten la fealdad, el provincialismo y la torpeza, y pelean también contra el enemigo de Monterrey que la ciudad alberga en su seno y hace crecer como árbol 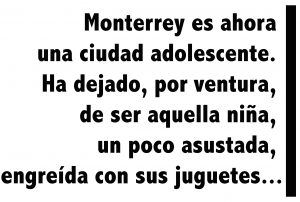 simultáneamente mediocre, maldito, poderoso y soporífero. Y todo un racimo de muchachas florece cada noche, cada tarde, en todos los jardines de Monterrey. Por su respetable parte, un grupo de señores se ha enamorado del teatro y de doña María Teresa Montoya, al grado de edificar para ella, a un costo de varios millones de regiomontanos pesos, una sala de comedia superior a todas las que en el país hayan sido. Item más: un caballero de estos ha ido a dar con su valiosa anatomía en un hospital, paciente de emociones desusadamente teatrales en Monterrey. Tal es, al menos, la versión propalada por alegres hijos de banqueros en el suntuoso, venerable, bar del Hotel Ancira, hoy en pleno proceso de rejuvenecimiento. Adolescente ciudad a quien brillan las pupilas, resplandece un busto fragante y ondula al viento su cabellera de acero, vidrio y crítica; despierta a todos los temblores del mundo y con un alma mexicanísima frente al viejo Cerro de la Silla, que sigue dando su imponderable lección de sobriedad. Por qué algunos regiomontanos de la época niña de la ciudad no habrán aprendido esa lección del Cerro, severo, grande, bello y sobrio, y han construido algunas de esas casas que, con enorme y pretencioso costo, cuentan entre las más horribles del mundo. Mas Monterrey, a pesar de todo, se salva de esos lunares de fealdad. Bella y amada ciudad adolescente cuya imagen futura, elegante y quizá hermosa, está en las mejores mentes regiomontanas y hasta en algunas de las peores.
simultáneamente mediocre, maldito, poderoso y soporífero. Y todo un racimo de muchachas florece cada noche, cada tarde, en todos los jardines de Monterrey. Por su respetable parte, un grupo de señores se ha enamorado del teatro y de doña María Teresa Montoya, al grado de edificar para ella, a un costo de varios millones de regiomontanos pesos, una sala de comedia superior a todas las que en el país hayan sido. Item más: un caballero de estos ha ido a dar con su valiosa anatomía en un hospital, paciente de emociones desusadamente teatrales en Monterrey. Tal es, al menos, la versión propalada por alegres hijos de banqueros en el suntuoso, venerable, bar del Hotel Ancira, hoy en pleno proceso de rejuvenecimiento. Adolescente ciudad a quien brillan las pupilas, resplandece un busto fragante y ondula al viento su cabellera de acero, vidrio y crítica; despierta a todos los temblores del mundo y con un alma mexicanísima frente al viejo Cerro de la Silla, que sigue dando su imponderable lección de sobriedad. Por qué algunos regiomontanos de la época niña de la ciudad no habrán aprendido esa lección del Cerro, severo, grande, bello y sobrio, y han construido algunas de esas casas que, con enorme y pretencioso costo, cuentan entre las más horribles del mundo. Mas Monterrey, a pesar de todo, se salva de esos lunares de fealdad. Bella y amada ciudad adolescente cuya imagen futura, elegante y quizá hermosa, está en las mejores mentes regiomontanas y hasta en algunas de las peores.
José Alvarado (Siempre!, núm. 140, 29 de febrero de 1956).
Reintegro a lo moderno
La primera revolución en la ciudad, la industrial, fue a partir de finales del siglo XIX, en la gubernatura encabezada por el general jalisciense Bernardo Reyes, padre del multicitado y poco leído Alfonso Reyes.
El general añadió exenciones a nuevas empresas y a quienes indujesen servicios públicos. Otorgó concesiones a inversionistas extranjeros que acudieron en tropel. A partir de 1890 se observó el avance de la gran industria: fundiciones, vidrio, cemento y cerveza. Un impasse lo provoca la lucha armada: la Revolución mexicana de 1910.
A partir de la década de los años treinta, la ciudad de Monterrey crece en forma desmedida. La aparición de fábricas atrae a familias trabajadoras, primero del campo de Nuevo León y después de estados vecinos. En 1930, Monterrey contaba con ciento treinta y siete mil trescientos treinta y ocho habitantes. Precisamente en ese año se terminó el gaseoducto Reynosa-Monterrey que proveyó de gas, no sólo a las fábricas, sino también a las viviendas.
Se desarrolló también la enseñanza con el apoyo del secretario de educación Moisés Sáenz Garza. Construyendo la escuela Industrial Álvaro Obregón. Edificando escuelas monumentales como la Fernández de Lizardi. En su tiempo se hicieron muchas mejoras en la ciudad: se ampliaron calles, carreteras y presas.
La egoteca del morbo
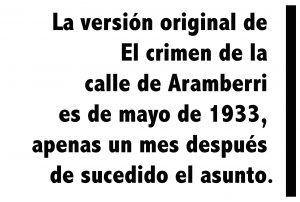 La versión original de El crimen de la calle de Aramberri es de mayo de 1933, apenas un mes después de sucedido el asunto. Su autor, el periodista Eusebio de la Cueva publicó la crónica correspondiente. En su andar de recopilador testimonial, pasa de largo de muchos detalles. El objetivo del primer novelista es, más bien, satisfacer la curiosidad y el morbo: el doble asesinato provocó ira e indignación, en la creciente y sacralizada población regiomontana.
La versión original de El crimen de la calle de Aramberri es de mayo de 1933, apenas un mes después de sucedido el asunto. Su autor, el periodista Eusebio de la Cueva publicó la crónica correspondiente. En su andar de recopilador testimonial, pasa de largo de muchos detalles. El objetivo del primer novelista es, más bien, satisfacer la curiosidad y el morbo: el doble asesinato provocó ira e indignación, en la creciente y sacralizada población regiomontana.
Su texto, de ochenta páginas, de fortuna efímera. El asunto del libro remite al crimen brutal de la primera semana del mes anterior, cometido en las personas de dos mujeres. Como es concebido al vapor de los acontecimientos, el breve trabajo de Eusebio de la Cueva deja vago testimonio de esa época. Punto final.
Sesenta años más tarde, Hugo Valdés Manríquez, quien abreva en la novela de No Ficción, al estilo de Capote o Mailer, se acerca con precisión de cirujano, en su versión de El crimen de la calle Aramberri, al Monterrey de los años treinta.
Aquella ciudad del 5 de abril de 1933, adolescente y delicada. Hugo Valdéz contabiliza intencionalmente las calles e iglesias, costumbres y comercios. Del Monterrey ineludible, al encuentro con su destino de horrores.
Foto tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-HFLwv8Dxw_4/VSF77GobRQI/AAAAAAAADJ4/JZwdk_BxJaY/s1600/casaramberri.jpg


