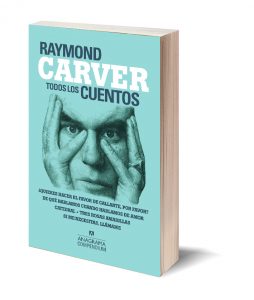aymond Carver figura entre los narradores que mueven sus piezas con mayor cautela y ejecutan sus jugadas más aparatosas en sordina. Pocos escritores son al mismo tiempo tan letales y modestos como él; su labor de orfebre se inmiscuye magistralmente en los intersticios de la sintaxis y las palabras.
aymond Carver figura entre los narradores que mueven sus piezas con mayor cautela y ejecutan sus jugadas más aparatosas en sordina. Pocos escritores son al mismo tiempo tan letales y modestos como él; su labor de orfebre se inmiscuye magistralmente en los intersticios de la sintaxis y las palabras.
Es por eso que sus estructuras no parecen deslumbrantes en un primer momento, más bien se agazapan tras el fuego y liberan sus efectos cuando menos se espera. A Carver no le interesa asistir al incendio, se conforma con disponer las mechas, con esparcir la pólvora: sus relatos se sitúan al margen del cataclismo, no quieren ser parte de los hechos cruciales ni del drama en sí, sino de aquello que los prefigura y les confiere sentido.
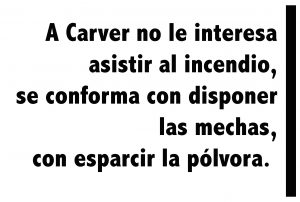 Aunque, quizá, más que hablar de sentido tendríamos que inclinarnos por el término destino. Un destino invariablemente desolador.
Aunque, quizá, más que hablar de sentido tendríamos que inclinarnos por el término destino. Un destino invariablemente desolador.
Tal desolación se desarrolla en un universo labrado con malicia y esmero. Carver teje sus historias con paciencia, en ocasiones demasiada; las encamina por senderos que parecieran no dar para mucho; las erige sobre aquello que podría no tener demasiada importancia. Mas de pronto, en un ademán fulminante, da lugar al subyugamiento, a la vuelta de tuerca, a una crudeza devastadora cimentada en un estilo inigualable.
Su cuentagotas de magia y tragedia es tan ominoso como fascinante. Resulta casi imposible que el lector no se transforme, ya que Carver, además de ser un prosista de alcances universales, es realmente un hechicero. Y lo más asombroso de su hechicería son sus piedras angulares: la sobriedad y la contención.
Tanto los personajes como los escenarios carverianos aparecen secos, lentos, sin emociones o detalles artificiosos; se podría decir que son fibra pura. En su interacción abundan diálogos terribles de tan realistas, más que nada sucintos y expresivos; las situaciones cotidianas se muestran con una fidelidad implacable, brutal, que no deja espacio para el sentimentalismo.
Por su parte, el tiempo fluye muy despacio, amodorrado, casi a rastras, como si se tratara de un gusano viscoso. Todo lo anterior es importante, pues en estos aspectos operan con gran fuerza la contención y la sobriedad referidas. De allí la sensación de asfixia que transmite el libro de principio a fin; el prevalecimiento de la omisión; el imperio subrepticio del exaltamiento interior.
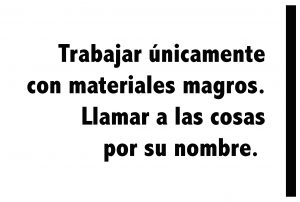 En este sentido, la palabra clave es depuración. Barrer lo innecesario. Trabajar únicamente con materiales magros. Llamar a las cosas por su nombre.
En este sentido, la palabra clave es depuración. Barrer lo innecesario. Trabajar únicamente con materiales magros. Llamar a las cosas por su nombre.
Las anécdotas y los temas son siempre los mismos: parejas en crisis, carencia de entendimiento entre padres e hijos, disputas entre hermanos o amigos, marginación, miseria, discriminación, desempleo, infidelidad… Carver se empeña en espetarnos lo siguiente con cada uno de sus cuentos: irremediablemente nacimos para sufrir y estar solos. De tal suerte, la comunión es imposible; de hecho, ni siquiera la comunicación se da a plenitud entre sus personajes.
En los diálogos se habla sin escuchar al otro; cada cual vive atrapado en su pequeño mundo, ya sea aséptico o ardoroso pero siempre fincado en el egoísmo, en la fragmentación, en el limbo de la indiferencia. La existencia de estas criaturas es una promesa fallida, por no decir una broma soez o una mentira aberrante.
Presenciamos el ahogo de una realidad domesticada, chata, carente de ideales e ilusiones; una realidad en que la violencia y el desencanto arrasaron con la espontaneidad y el amor. Naturalmente, el lector no puede mantenerse indiferente ante este desfile de desgracias.
La pregunta que se abalanza sobre él es inquietante y abrumadora: ¿qué tan relevante es la vida de cada uno de nosotros dentro de este panorama despojado de grandeza?
Entre las historias más memorables figura aquella en que una madre escribe una carta sobre su hijo a un desconocido. En ésta da la impresión de que la mujer dibuja el perfil inequívoco de un criminal, incluso de un psicópata, pero al final se revela que su vástago es un político poderoso que la persigue, acaso para aniquilarla.
Otro ejemplo inolvidable es el de la mesera que se alía con un comensal obeso para resistir las burlas del resto del personal y de su propio marido. Tampoco puede pasar desapercibida la narración en que un hombre golpea a su vecino con tal de ofrecer una imagen viril ante su hijo, o aquella otra en que una mujer se mata de hambre porque su esposo se lo ordena para que otros hombres disfruten de su figura y lo envidien a él.
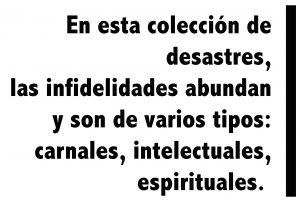 En esta colección de desastres, las infidelidades abundan y son de varios tipos: carnales, intelectuales, espirituales. Traiciones y abandonos de otras índoles están también a la orden del día; matrimonios hipócritas, amantes insatisfechos, amistades mediocres, niños ignorados; relaciones humanas, en suma, que se sostienen por mera inercia. Aunque parezca increíble, en ninguno de los relatos se llega al asesinato.
En esta colección de desastres, las infidelidades abundan y son de varios tipos: carnales, intelectuales, espirituales. Traiciones y abandonos de otras índoles están también a la orden del día; matrimonios hipócritas, amantes insatisfechos, amistades mediocres, niños ignorados; relaciones humanas, en suma, que se sostienen por mera inercia. Aunque parezca increíble, en ninguno de los relatos se llega al asesinato.
Aun así, tras concluir la lectura del volumen, se imponen la destrucción y el desasosiego.
Para poder desentrañar estos tortuosos laberintos, Carver le exige al lector dos condiciones fundamentales: guardar silencio y esperar. El título de la obra expresa con hostilidad e ironía tales exigencias.
Efectivamente, a veces hay que aguardar y callar hasta la última línea, momento en que la trama se resuelve de manera abrupta pero eficiente. En estos procesos, los desafíos por parte del autor son constantes y permanecen velados; no prestar atención a mínimos detalles puede dar pie a que se pierda el significado profundo de las historias. Por ello es preciso mantenerse alerta o al acecho, según sea el caso, para que esos rugidos sordos y esos zarpazos camuflados no nos tomen por sorpresa.
Sin duda, la narrativa carveriana supone una dinámica de cacería apabullante: suele ocurrir que creemos estar a punto de atenazar a la presa sin darnos cuenta de que ya hemos sido devorados.
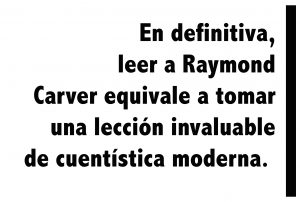 En definitiva, leer a Raymond Carver equivale a tomar una lección invaluable de cuentística moderna. Su ejercicio predilecto es evidenciar las fisuras de una sociedad desequilibrada, a la cual no le falta mucho para toparse con el colapso; la radiografía de Estados Unidos que nos entrega se caracteriza por fungir como una crítica mordaz y sin tapujos.
En definitiva, leer a Raymond Carver equivale a tomar una lección invaluable de cuentística moderna. Su ejercicio predilecto es evidenciar las fisuras de una sociedad desequilibrada, a la cual no le falta mucho para toparse con el colapso; la radiografía de Estados Unidos que nos entrega se caracteriza por fungir como una crítica mordaz y sin tapujos.
Su técnica, basada en una inteligencia meticulosa e impredecible, así como en una sensibilidad helada, pétrea mejor dicho, quebranta con genialidad los nichos de los lugares comunes. Temas como la zozobra, el miedo y la angustia cobran en Carver dimensiones desconcertantes; no hay conexiones legítimas, los vínculos humanos son casi nulos, y si se dan resultan nocivos.
De este modo, la pobreza interior de un pueblo grandioso, su ineludible miseria, queda al descubierto sin posibilidades de redención. Ante semejantes atributos, no es descabellado que Roberto Bolaño considerara al oregonés, junto con Chéjov, como uno de los mejores cuentistas del siglo pasado.
Raymond Carver: Todos los cuentos, Anagrama, colección Compendium, Barcelona, 2016, 705 pp.