La familia Velázquez Carpio vivió durante más de cuarenta y seis años en la calle Río Bravo 1354, en el sector Reforma de Guadalajara, hasta que el 22 de abril de 1992 una explosión en el colector de drenaje derrumbó su casa y cambió para siempre la vida de la familia.
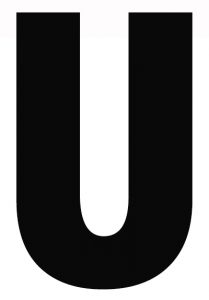 na señora de unos ochenta años de edad me abre la puerta el día que visito la casa de la familia Velázquez Carpio, ubicada en la calle Lucas Alamán número 854, en la colonia Calzada Olímpica, del sector Reforma de Guadalajara. La cerradura cuenta con dos chapas, que le toma un tiempo liberar. Me invita a pasar y me pide que tome asiento en uno de los sillones de la sala, me quedo solo por algunos minutos hasta que aparece Silvia, con quien había hablado unos días antes por teléfono.
na señora de unos ochenta años de edad me abre la puerta el día que visito la casa de la familia Velázquez Carpio, ubicada en la calle Lucas Alamán número 854, en la colonia Calzada Olímpica, del sector Reforma de Guadalajara. La cerradura cuenta con dos chapas, que le toma un tiempo liberar. Me invita a pasar y me pide que tome asiento en uno de los sillones de la sala, me quedo solo por algunos minutos hasta que aparece Silvia, con quien había hablado unos días antes por teléfono.
Silvia es una de los diez hijos de Jesús Velázquez Arámbula y María de Jesús Carpio López. La familia Velázquez Carpio vivió durante más de cuarenta y seis años en la calle Río Bravo 1354, entre Río Tuberosa y Río Nilo, en la colonia Quinta Velarde, hasta que un 22 de abril del año 1992 una explosión en el colector de drenaje derrumbó su casa y cambió para siempre la vida de la familia.
Silvia tiene ahora 46 años. Cuando aparece en la sala de su casa me saluda con una sonrisa en su rostro, toma asiento y también toma la palabra inmediatamente. Me cuenta que en esa casa han vivido durante más de veintitrés años; compraron el terreno y construyeron la casa con el trabajo de su padre y de sus cinco hermanos varones. La indemnización que recibieron de parte del Patronato de Reconstrucción del Sector Reforma, meses después de las explosiones, sólo alcanzó para comprar el terreno donde ahora me encuentro sentado.
Una mujer nos mira desde la cocina: es Irma, hermana mayor de Silvia. Lava los trastes. Es un sábado por la tarde y puedo intuir que no hace mucho ha comido la familia en una pequeña mesa de plástico, que se encuentra recargada justo frente al fregadero donde Irma escucha atenta la conversación proveniente de la sala.
Silvia es una mujer de muchas palabras; es ella quien dirige la conversación, a la que le da un giro de ciento ochenta grados repentinamente. Me dice: “Después de las explosiones nos hicimos muy creyentes”. Me cuenta que hace unos meses ella y su madre conocieron Tierra Santa —se refiere a Israel—, y que después viajaron a Alemania, la República Checa y Croacia, donde acudieron a un encuentro de jóvenes creyentes. Me explica que es una semana de actividades en Croacia a donde acuden católicos de todas partes del mundo. Conoce detalladamente la historia de ese país; habla de la separación y extinción de Yugoslavia, de las tensiones sociales y religiosas que provocaron unas de las guerras más sangrientas en la historia contemporánea de Europa.
La señora María —madre de Silvia— aparece en la sala, se sienta junto a mí y se suma a la conversación: “Siempre fue mi sueño conocer Tierra Santa”, dice. Ambas narran con detalle las experiencias del viaje: los sacerdotes que las recibieron en cada ciudad que conocieron; los buenos y malos tratos por los que pasaron. Silvia se ríe con cierto orgullo cuando habla de un hombre en Berlín que la llamó india cuando se enteró de que era mexicana. La sonrisa en ambas no desaparece cuando hablan del viaje, hasta que la señora María asienta enérgicamente: “Somos una familia humilde, no te creas que tenemos para estos viajes, fueron años de estar ahorrando. Ofrécele un vaso de agua a este muchacho”, le dice a Silvia, “y vamos a contarle sobre lo que vino a preguntarnos”.
Hace semanas que leo sobre las explosiones en el colector de drenaje en las colonias Quinta Velarde, Atlas, San Carlos, Las Conchas y el barrio de Analco. Creo conocer lo sucedido: una tragedia que le quitó la vida a centenares de personas, que dejó a miles de heridos y a más de cuatro mil familias sin hogar y sin un dictamen convincente de lo ocurrido aquella mañana; pero existe una enorme brecha entre documentarse sobre una tragedia que sucedió hace veinticinco años y estar frente a un grupo de sobrevivientes que experimentaron el horror y que hoy me lo comparten en la sala de su casa.
Me resulta difícil saber por dónde comenzar, cuál es la primera pregunta que debo hacer. Aparece entonces en la sala Jesús, padre de la familia; se sienta en un sillón individual, justo frente a mí. Le pido que me hable de cómo era el barrio cuando llegó ahí. Pasa la mano derecha por la frente, se toca el poco cabello blanco que aún queda en su cabeza, como si tratara de hacer memoria, y habla: “Nosotros caímos en el año de 1946, compramos un terrenito. La gente te apoyaba en ese entonces, recuerdo que la señora a la que le compramos el terreno lo partió a la mitad, porque no alcanzábamos a comprarle todo. La gente empezó a comprar lotes y a levantar sus casitas. Había una o dos casas en una manzana completa. Conocías a toda la gente. Cuando llegamos a la colonia no había agua potable. Había un señor que vivía en la calle Río Suchiate, se llamaba don Domingo, era un albañil y tenía un pozo de agua. A nadie le negaba el agua”.
La señora María le interrumpe: “Teníamos que ir a lavar al Agua Azul, ahí había lavaderos públicos”. Don Jesús retoma la palabra: “Había un gran terreno en la colonia, donde sembraban maíz, que abarcaba desde Olímpica hasta Río Bravo, el dueño era don Porfirio. Lo tenía bardeado. Años después los vecinos comenzamos a tumbarle la barda por la noche para poder transitar hasta Río Nilo. Ahí se juntaban dos colonias: la Quinta Velarde y la Atlas. Al barrio caía gente trabajadora, la mayoría obreros. Era una colonia tranquila, imagínate, había veces que ni siquiera cerrábamos la puerta durante toda la noche.
En los años sesenta, los terrenos de don Porfirio los convirtieron en campos de fútbol. De ahí salieron buenos jugadores. Después vendieron esos terrenos y se formó la colonia Olímpica”.
Silvia toma la palabra: “Para cuando yo estaba chica la colonia Quinta Velarde estaba ya habitada y se vivía bien, teníamos todo cerca, el templo de La Luz, el parque Walt Disney, el Parque González Gallo, el Agua Azul. El centro de Guadalajara no estaba lejos, recuerdo que íbamos a comprar ropa en una tienda que se llamaba El Barón. Incluso antes de las explosiones nos conocíamos todos, conocíamos a la señora de la carnicería, la de la farmacia, los del mercado, todos. Ya se empezaba a ver la droga entre los muchachos, pero hasta ellos cuidaban la colonia. Después de las explosiones queríamos que reconstruyeran el barrio tal como estaba, así éramos felices”.
En 1992 esa colonia de la que hablan Jesús y Silvia, con una nostalgia que les es imposible ocultar, sería escenario de una tragedia de una magnitud aterradora. Semanas antes del 22 de abril la colonia Quinta Velarde comenzó a ser testigo de un fuerte olor a gasolina, proveniente de las alcantarillas, que impregnaba el interior de las casas. Los vecinos de la zona reportaron la anormalidad tanto al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) como al Departamento de Protección Civil. Agentes de ambas dependencias acudieron al lugar. Los vecinos de la colonia nunca recibieron ningún informe de lo que ahí sucedía. Tampoco nadie fue evacuado de la zona.
El día 19 de abril —domingo de la Semana Santa— la familia Velázquez Carpio había regresado de una peregrinación que realiza año con año para visitar a la Virgen de Talpa. Al entrar a su casa notaron un fuerte olor a gasolina proveniente del baño. Al día siguiente se dieron cuenta de que agentes de protección civil y bomberos estaban destapando las tapas de las alcantarillas en su calle. Los agentes les manifestaron que no había peligro alguno, que realizaban una revisión de rutina.
El miércoles 22 de abril la mayor parte de la familia se encontraba en su casa. Para poder reconstruir los hechos sucedidos ese día resulta fundamental conocer a los miembros que integraban la familia en ese entonces. El cuadro siguiente muestra el árbol genealógico de la familia hasta la mañana del 22 de abril de 1992.
Las siluetas indican la identidad de los miembros de la familia Velázquez Carpio.


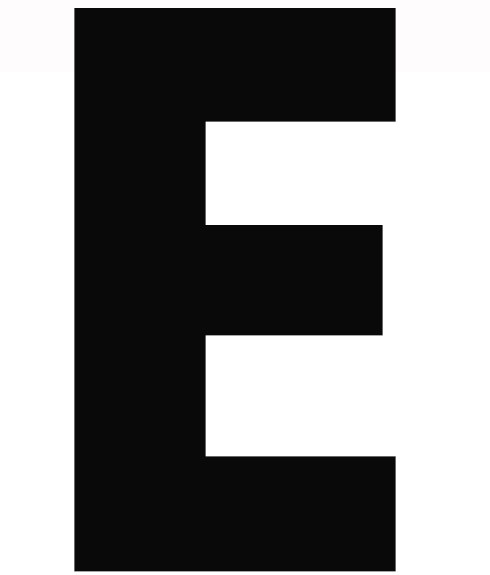 ra el 22 de abril de 1992, alrededor de las 9:30 h. En la finca marcada con el número 1354 de la calle Río Bravo se encontraban la señora María de Jesús Carpio López con sus hijas Irma, Gabriela, Silvia, María Eugenia y Hortencia Velázquez Carpio. Además, en la casa se encontraban los hijos de Hortencia: Alberto y Monserrat Castro Velázquez, de uno y cuatro años de edad, respectivamente.
ra el 22 de abril de 1992, alrededor de las 9:30 h. En la finca marcada con el número 1354 de la calle Río Bravo se encontraban la señora María de Jesús Carpio López con sus hijas Irma, Gabriela, Silvia, María Eugenia y Hortencia Velázquez Carpio. Además, en la casa se encontraban los hijos de Hortencia: Alberto y Monserrat Castro Velázquez, de uno y cuatro años de edad, respectivamente.
En la misma calle jugaban José “Pepito” Castro Velázquez (hijo de Hortencia) y sus primos Fernando y Carlos Velázquez González (hijos de Fernando Velázquez Carpio y María González).
A tan sólo unas puertas, en el número 1358 vivía Fernando Velázquez Carpio, con su esposa, María González García y sus tres hijos, Fernando, Carlos y Patricia Velázquez González. Esa mañana María había regresado del mercado y estaba dentro de su casa junto a su hija Patricia, de seis años de edad.
Ese mismo 22 de abril era el cumpleaños de María Eugenia, hermana de Silvia, por lo que las mujeres en la casa comenzaban a preparar la comida para la celebración de la tarde, un platillo típico de la familia: tacos de pollo al horno era lo que iba a cocinar la señora María.
Los varones de la familia habían salido temprano de casa rumbo al trabajo. En ese entonces el señor Jesús tenía un taller de torno, cerca de la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlaquepaque. En el taller trabajaban sus hijos Fernando, Ricardo y Jesús.
La primera explosión del colector de drenaje sucedió a las 10:05 h en la esquina de la Calzada Independencia y la calle Aldama. A las 11:02 h explotaría el colector de la calle Río Bravo en su cruce con Río Nilo, justamente la calle donde se encontraba la casa de la familia Velázquez Carpio. Fue la octava de diez explosiones en total, en un rango de ocho kilómetros.
A partir de ahora, los hechos son narrados en las palabras de Silvia, el señor Jesús, la señora María y Jesús, hermano de Silvia.
La historia en palabras de Silvia
Corrimos, yo descalza y con cinco niños en mis manos
Esa mañana estábamos yo y todas mis hermanas con mi madre en la cocina, cuando entró mi sobrino Pepito, pidiéndole dinero a su madre, mi hermana Hortencia, para ir a jugar a las maquinitas que estaban en la farmacia justo a la vuelta de la casa. Mi otra hermana, María Eugenia, fue quien aceptó darle unas monedas. Pepito salió corriendo a la calle con sus primos y otros amiguitos del barrio.
En la puerta de la entrada de la casa estaba sentada mi sobrina Monserrat, para ese entonces tenía cuatro años de edad, cuando llegó a la casa mi hermano Enrique, venía de hacer un pago al que lo había mandado mi padre. Tomó en los brazos a Monserrat y la llevó a su cuarto, sin que nos diéramos cuenta de ello.
Era el cumpleaños de mi hermana Maru (María Eugenia), por eso estábamos todas en la casa, tomábamos café, pues en ese tiempo nos encantaba sentarnos juntas a tomar una taza de café antes de comenzar a preparar la comida por el cumpleaños. Unos minutos antes había llegado mi cuñada Lupe, dejó un ramo de flores para Maru, pero no se quedó, regresó a su casa con Pati, mi sobrina.
Mis papás vieron siempre a mi cuñada Lupe como una hija, porque ella quedó huérfana de niña. Es extraño, Lupe llevaba días muy triste, a una vecina le confesó que llevaba semanas preocupada, pensaba que sus hijos quedarían huérfanos, tal como a ella le sucedió.
Ahí estábamos, sentadas en la mesa cuando se sintió un temblor; antes de que explotara la tierra se movió, fueron segundos y de repente se escuchó un trueno, uno que yo nunca había escuchado en mi vida. Nos vinieron muchas cosas a la mente: fue un tanque estacionario, un ataque de otro país que tiró una bomba, era el final del mundo. No sé cómo se escuche una bomba pero fue algo tan fuerte que a las personas le reventaron los oídos del puro ruido. Quedamos sordos por segundos.
Hubo un silencio absoluto y de repente se oscureció todo, como si fuera de noche. Por eso lo llaman el miércoles negro. Nos quedamos mudos por minutos, no sólo nosotros, no se escuchaba nada en ningún lugar. Me imagino que la gente perdió el habla por la impresión, hasta que se empezó a oír a la gente gritar, llorar.
En mi casa se cayó la parte de enfrente. Cuando pudimos hablar, mi hermana Hortencia comenzó a gritar: ¡Mi niña! ¡Mi niña! Porque mi sobrina Monserrat estaba sentada en el ingreso de la casa. Mi hermano Enrique salió al comedor pero no podía hablar para decirnos que él tenía a Monserrat. Pasaron minutos hasta que pudo decirnos que la niña estaba en el cuarto, a salvo.
Fue entonces cuando la casa empezó a venirse abajo. En eso, mi hermana Hortencia reacciona y grita: ¡Pepito, los niños, Lupe! Comenzamos a pensar en la familia.
Cuando logramos salir a la calle, no había más calle, lo que había era un pozo de más de tres metros de profundidad. Yo salí descalza, en pijama. Gritábamos los nombres de mis sobrinos. Sólo veíamos casas despedazadas, gente ensangrentada; ya estábamos muy mal. Mi hermana Hortencia entró en crisis por su hijo y nuestros sobrinos, que no sabíamos si estaban vivos o muertos.
No sé cómo logramos bajar y volver a subir el pozo que había al salir de la casa, cuando logré salir, corrí en búsqueda de mis sobrinos. Pepito, Fernando y Carlos venían corriendo hacia mí. Lograron sobrevivir porque estaban a la vuelta de la casa, en la farmacia, jugando maquinitas y la explosión fue a tan sólo metros de donde ellos estaban.
Cuando mi hermana Maru le dio el dinero a Pepito para que fueran a las maquinitas sólo quedó un amiguito de ellos jugando con la pelota en la calle, era un niño de unos nueve años, le decían “Chucky”. Él no sobrevivió; a Chucky lo encontraron muerto entre los escombros.
Fernando y Carlitos preguntaban por su mamá, yo sólo les decía que su papá iba a venir a salvarla. Había gente corriendo que gritaba que iba a volver a explotar, eso nos puso aún peor.
Mi hermana Irma me dijo: “Vete con los niños”. Tomé a mis sobrinos: los tres hijos de mi hermana Hortencia y a los dos hijos de mi hermano Fernando. Pati, su hija, estaba en casa de mi cuñada Lupe y no sabíamos nada de ellas.
Antes de irme vi a Maru, la del cumpleaños, salir de la casa ensangrentada, pero yo tuve que correr con los niños. Caminamos a un parque cercano de la casa. La gente decía que iba a seguir explotando. Seguimos caminando hasta llegar al CODE[1].
Yo iba como loca, descalza, en los brazos llevaba a mi sobrino Alberto y con la otra mano agarraba a mis otros cuatro sobrinos. Cuando llegamos al CODE me senté con los niños y empecé a llorar, pues yo ya no sabía que estaba pasando en mi casa. Sentía la impotencia de no poder ayudar y el compromiso de tener los niños conmigo.
Cuando me dicen que va a seguir explotando en el CODE, agarro a los niños y me voy caminando rumbo a Tlaquepaque. ¿Cómo atravesaba las calles? No lo puedo decir, era un caos la ciudad, pasaban ambulancias, gente ensangrentada, gente herida corriendo por todos lados. La gente quería huir de ahí. No te ayudaba nadie, yo los entiendo, cada quién quería salvar a su familia. Me vino a la mente que una tía vivía en Tlaquepaque, por eso caminé en ese rumbo. Pensaba que ella nos iba a salvar.
Cuando llegamos a casa de mi tía me encontré a unos amigos de la niñez. Se sorprendieron cuando me vieron. Ellos ya sabían que había explotado pero no se imaginaban a qué magnitud. Yo y los niños veníamos quemados por el sol, deshidratados, imagínate, yo caminando descalza, en pijama y con cinco niños.
Uno de estos amigos me dice: “¿Qué pasó, Silvia?” Necesito ayuda, le contesté. Me dice que mi tía ya se había ido de su casa, que había ido a refugiarse a casa de una prima que le decíamos la Güera. Esa prima vivía hasta la Central Nueva, me desesperé más porque el bebé ya venía deshidratado y los demás niños no paraban de llorar y preguntar por su madre.
Mi amigo nos acompañó hasta casa de mi prima. Ahí fue cuando me sentí todavía más estresada, sentía la responsabilidad de tener los niños y con una cruda moral de no poder regresar a ayudar a la casa. Cuando mi prima abrió la puerta se impactó al vernos, yo le dije que había explotado, que nos ayudara.
Lo primero que hice al entrar a su casa fue pedirle que encendiera una veladora, pero no se podía prender fuego, por miedo a que explotara. Me acuerdo que les pregunté si no tenían una imagen de la Virgen de Talpa. Cuando me la dieron, me agarré rezando y pidiéndole a la Virgen, que hace sólo unos días habíamos ido a visitarla.
Pasaron horas hasta que llegó mi hermana Hortencia con su esposo. No sé cómo se enteraron de que estaba en casa de mi prima. Lo primero que hace mi cuñado cuando me vio fue regañarme, me sacó en cara que me llevé a sus hijos sin avisarle a nadie. Yo me partí llorando, si de por si andaba bien triste y asustada. Le dije que lo único que hice fue poner a los niños a salvo, que la gente decía que iba a seguir explotando, por eso me agarré caminando hasta Tlaquepaque.
En ese momento vi que mi hermana se acercó con mi prima la Güera y ella le comentó que ya habían encontrado a mi cuñada Lupe, muerta.

Poco después de que Silvia huyera de la colonia con sus sobrinos, sus hermanas Irma y María Eugenia salieron del lugar de la explosión con la ayuda de un hombre que les dio raite en una moto, las llevó al taller de su padre: Don Jesús, cerca de la avenida Lázaro Cárdenas, en Tlaquepaque. Ésta es la historia según las palabras del señor Jesús.
La historia en las palabras del señor Jesús
¿Cómo que se cayó la casa?
Llegaron al taller Irma y Maru. Maru se metió al baño, yo no alcancé a ver cómo venía, entonces le pregunté a Irma: ¿Qué pasó, Irma? No me contestó. Salió Maru del baño y le pregunto: ¿Qué pasó, Maru? Ya estaban todos oyendo (los trabajadores del taller) y que me dice: “Se cayó la casa, apá, vámonos”. ¿Cómo que se cayó la casa? Explotó, me dijo Irma. ¿Quién se murió?, les pregunté. Nadie, me dicen. ¿Cómo que nadie se murió si se cayó la casa?
Cuando menos me di cuenta ya habían corrido todos. Los trabajadores del taller eran de la misma colonia y tenían a sus familias ahí. Todos salieron corriendo como locos. Nada más me quedé yo y “el Oso” (uno de los trabajadores). Le dije: Vámonos. Bajé la cortina del taller, ni los candados puse. Salí a la avenida Lázaro Cárdenas, me subí en una camioneta que me dejó por el Rastro, de ahí caminé, llegué a González Gallo y ya cuando estaba en Calzada del Ejército vi movimiento, mucho movimiento. Fue cuando empecé a ver las tapas de las alcantarillas destapadas. Cuando llegué a Río Nilo fue cuando me dije: ¡Ah caray, qué pasó! Me encontré con una amiga que trabajaba en el taller, seguí caminando pero ya había un pozo enorme, me metí y seguí, fue cuando me encontré al “Mesías” (un vecino de la colonia) y me dice: “No se apure, don Chuy, no se apure, don Chuy, a su familia no le pasó nada”. ¿Cómo que no le pasó nada?
Cuando vi la destrucción me comencé a marear, perdí toda la fuerza. Ya no me podía salir del pozo, como pude llegué a la casa. Ahí me encontré a mi hija Hortencia.
Mi hijo Fernando salió corriendo del taller antes que yo y ya había llegado a la casa, como pudo, con la ayuda de mis otros hijos escarbaba entre los escombros buscando a mi nuera Lupe y a Pati, mi nieta.
Cuando sacaron a Lupe de entre los escombros ya estaba muerta, yo ya no pude más, ya no tenía fuerza.
La historia en palabras de Jesús Velázquez Carpio
Cuando mi hermana Irma y Maru llegaron al taller salimos corriendo, agarramos como pudimos raites pero en el mismo trayecto nos separamos todos. Cuando llegué a la colonia era como una guerra: casas destrozadas, vehículos en las azoteas. En la calle Gante había muchas vecindades, ahí había mucha gente enterrada.
Cuando llegué a la casa, mi hermano Fernando ya había llegado y estaban sacando en ese momento a mi cuñada Lupe. Cuando la sacaron, ya estaba muerta, pero tenía abrazada a mi sobrina Pati, viva, sólo tenía unos raspones.
Sacaron a mi cuñada, la subieron a una camilla improvisada y ya no supimos a dónde se la llevaron. Mi hermano Fernando se fue a buscarla a varios hospitales y no la encontraban. Hasta que cayeron al CODE, el que está en Alcalde, ahí tenían los cadáveres tendidos sobre el piso.
Mi hermano Fernando entró a buscar el cuerpo de Lupe y no lo vio. Andaba con un primo nuestro, Martín Carpio. Martín entró y fue quien identificó el cuerpo de mi cuñada Lupe. Lupe estaba embarazada, tenía más de seis meses.
La historia en las palabras de la señora María
Después de las explosiones yo estuve como en coma
Cuando salí de la casa yo no podía creer lo que veía, todo estaba destrozado. No sé cómo pero recuerdo que me bajé en la zanja que había en la calle, caminé entre los escombros, me senté del otro lado de la casa y me eché a llorar, lloraba y lloraba.
No sé cómo pero me fui caminando, como loca. Caminé y caminé, siguiendo a la gente, hasta que llegué a uno de los albergues. Ese albergue estaba donde está el Politécnico de la UdG. Cuando llegué ya venía muy mal, en crisis. Ahí me pusieron una inyección, para los nervios, yo creo. Después no recuerdo nada.
Después de las explosiones yo estuve como en coma. Ni me movía, ni comía, sólo tirada en la cama, como muerta por muchos días.
La familia Velázquez Carpio duró un mes viviendo en la casa de un compadre de don Jesús, ahí mismo, en la colonia Quinta Velarde. Fue difícil encontrar una casa donde vivir, pues, en sus palabras: “No le querían rentar a los damnificados, decían que esa gente no tenía dinero para pagar”.
A los dos meses rentaron una casa en la calle Río Usumacinta, 1328, una casa de dos habitaciones en el que vivieron por más de dos años, catorce personas.
El último día que veo a Silvia, se despide diciendo: “Nos tomó muchos años poder hablar de este tema, pero gracias a Dios, hoy podemos recordar ya sin dolor”.
[1] En el año de 1992 el CODE (Consejo Estatal para el Consejo Deportivo) Jalisco tenía una de sus sedes en boulevard General Marcelino García Barragán, número 1820. Años después se convertiría en el Club Atlas Paradero.
Fotografías de la familia Velázquez Carpio, a excepción de la foto en el encabezado: http://assets.informador.com.mx/interactivos/includes/local/explosiones20a/interactivo/explosiones.html


