Parte I
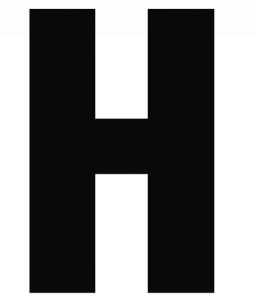 abían pasado ya cinco años de mi llegada a Canadá cuando comencé a tener una sospecha: tal vez, y solo tal vez, me quedaría a vivir en este país. Desde que pisé suelo Canuck defendí a capa y espada mi posición de inmigrante temporal. Yo estaba en el país como estudiante y, al terminar mi programa de estudios, “un día después de mi graduación”, iba a regresar a México, papelito en mano, a ver qué podía hacer con la experiencia. Las elecciones del 2012 hicieron que mi corazón cayera al nivel de mis intestinos. Desde que Enrique Peña Nieto se presentó como El Candidato, y después, cuando de acuerdo con las encuestas y demás oráculos llevaba ya una marcada ventaja, ya no estuve tan segura de mi plan. Al principio parecía increíble que un candidato del PRI volviera a tener serias posibilidades de gobernar el país, pero mi incredulidad empezó a adelgazar (era lo único que adelgazaba ya desde entonces) y la realidad se me echó en la cara en julio de ese año, un mes antes de mi defensa de tesis: el candidato Peña era ya el presidente Peña. Me salió de lo más hondo declarar: mientras ese güey esté en el gobierno, yo no vuelvo a México.
abían pasado ya cinco años de mi llegada a Canadá cuando comencé a tener una sospecha: tal vez, y solo tal vez, me quedaría a vivir en este país. Desde que pisé suelo Canuck defendí a capa y espada mi posición de inmigrante temporal. Yo estaba en el país como estudiante y, al terminar mi programa de estudios, “un día después de mi graduación”, iba a regresar a México, papelito en mano, a ver qué podía hacer con la experiencia. Las elecciones del 2012 hicieron que mi corazón cayera al nivel de mis intestinos. Desde que Enrique Peña Nieto se presentó como El Candidato, y después, cuando de acuerdo con las encuestas y demás oráculos llevaba ya una marcada ventaja, ya no estuve tan segura de mi plan. Al principio parecía increíble que un candidato del PRI volviera a tener serias posibilidades de gobernar el país, pero mi incredulidad empezó a adelgazar (era lo único que adelgazaba ya desde entonces) y la realidad se me echó en la cara en julio de ese año, un mes antes de mi defensa de tesis: el candidato Peña era ya el presidente Peña. Me salió de lo más hondo declarar: mientras ese güey esté en el gobierno, yo no vuelvo a México.
En aquel entonces ya conocía a mi marinovio, quien también comenzaba a sospechar que podíamos armarla juntos, pero aún no estaba convencido. Como todo ciudadano británico, él necesita estar convencido al 100% de que una empresa puede tener éxito para enfrascarse completamente en ella. Cuando pasó mi examen final y mi estatus de estudiante llegó a su fin, solicité un permiso de trabajo, en lo que eran peras y manzanas. Nos fuimos de vacaciones a disfrutar de lo que aún no sabíamos, pero sería el último periodo de tranquilidad que tendríamos en los siguientes cuatro años. A la orilla de un lago, disfrutando de los espectaculares atardeceres de Ontario, explorando los bosques y emocionándonos con la fauna silvestre, se nos olvidó poner en la mesa la situación. Lo que vino se parece mucho a la trayectoria de un carrito en la famosa montaña rusa, pero mucho menos divertido.
Aquí debo hacer una pausa para recapitular: yo llegué a la Universidad de Western Ontario becada para estudiar un doctorado. Mi inversión para lograrlo se redujo al costo de mi pasaje de avión. Mi compromiso con la universidad era enseñar un curso cada semestre, de español los primeros años y después de teatro, relacionado al tema de mi investigación. Los últimos seis meses se me otorgó una sobre beca para dedicarme exclusivamente a escribir la tesis. Pero… una vez que terminé el programa en la universidad, el mismo día que recibí mi documento de acreditación, acabaron también mis privilegios.
Por ejemplo: hasta ese día había contado con un Bus Pass, una bonita concesión que en realidad está pre pagada con la colegiatura de la universidad, pero que le permite a quien lo presente pasear en la ciudad sin límite de viajes. Al día siguiente de mi examen ya no era acreedora a mi pase y tuve que pagar los respectivos 2.75 dólares canadienses (unos 28.30 pesitos, al cambio de hoy) cada vez que subí al (impresionantemente ineficiente) camión de London Transit. El primer shock. Por primera vez en mi vida se me presentó la disyuntiva: salir o tomar café.
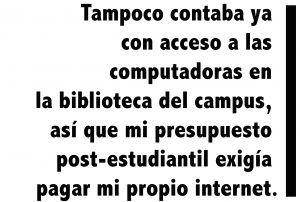 Tampoco contaba ya con acceso a las computadoras en la biblioteca del campus, así que mi presupuesto post-estudiantil exigía pagar mi propio internet. Y ya no tenía trabajo, no había ingresos, y por lo pronto no había permiso para trabajar. Con ese panorama, pero con mucha confianza en mí misma me fui y volví de las vacaciones y comencé a solicitar trabajos académicos en cualquier universidad canadiense que solicitara algo y por primera vez me puse a soñar con un futuro Canuck.
Tampoco contaba ya con acceso a las computadoras en la biblioteca del campus, así que mi presupuesto post-estudiantil exigía pagar mi propio internet. Y ya no tenía trabajo, no había ingresos, y por lo pronto no había permiso para trabajar. Con ese panorama, pero con mucha confianza en mí misma me fui y volví de las vacaciones y comencé a solicitar trabajos académicos en cualquier universidad canadiense que solicitara algo y por primera vez me puse a soñar con un futuro Canuck.
El segundo cambio importante vino con mi primera mudanza post-estudiantil. Hasta ese momento había vivido en un amplísimo apartamento compartido con la primera room-mate que tuve en mi vida, mi querida Miriam: mi propia recámara, mi propio baño, y un enorme ventanal. Hay que decirlo, era un pequeño palacio y vivíamos como reinas. De ahí pasé a ocupar un cuarto no tan amplio en la casa de mi querida amiga La Yoli, que me dejó vivir ahí sin pagar renta, por un mes.
Una conferencia sobre teatro latinoamericano me llevó de regreso a México ese año. Había dejado mis cositas empacadas con mi amiga y regresaría dos semanas después para continuar mi búsqueda de trabajo. No recuerdo mucho de aquella visita en octubre de 2012, pero sí se impregnó en mi memoria el enojo, la incredulidad y la perspectiva oscura de la mayoría de la gente con la que hablé entonces. El regreso del PRI al poder no podía ser buena noticia; el futuro se antojaba cuesta arriba.
Mis papeles no habían llegado aún, y yo no podía regresar a Canadá porque la visa estudiantil estaba vencida. En vez de las dos semanas que tenía calculadas para pasar en mi país, estuve cerca de dos meses. Era un limbo laboral, familiar, de amigos. Ni de aquí ni de allá en el sentido más amplio de la palabra: sin casa y sin trabajo en dos países al mismo tiempo, todo un lujo. Mi comunicación con Eric estaba limitada a Skype, y creo que esos dos meses lo  convencieron al 100% de que la podíamos hacer.
convencieron al 100% de que la podíamos hacer.
Pedí una visa de visitante y volví a Ontario casi tres meses después de haber solicitado mi permiso de trabajo, para encontrar mis papeles devueltos con una indicación: falta firma. Casi vomito. Me hallaba de regreso en un país extranjero, sin estatus, sin dinero y mi permiso, cuyas noticias habían tardado ya una eternidad en llegar, no había sido tramitado porque me había faltado una firma. Después de llorar, por supuesto, firmé los papeles y los volví a enviar. Afortunadamente, había acordado con mi amiga Gema, en México, que trabajaría para ella a distancia. Con la confianza de que tendría un ingreso fijo y que podía trabajar aunque no tuviera aún los papeles en regla, renté un pequeño apartamento, muy pequeño apartamento, contraté internet y me dispuse a comenzar la vida de inmigrante, radicalmente distinta a la de estudiante.
Sin embargo, ya sabemos cómo son los proyectos editoriales en México. Después de un mes muy breve en que trabajamos como mecanismo de reloj, los encargos comenzaron a disminuir y los pagos a escasear. En aquélla época visitaba a mi marinovio en su casa y nos poníamos a realizar pequeños trabajos. Uno de ellos fue comenzar a limpiar su jardín, que parecía una pequeña selva. Un par de días antes de que él saliera a visitar a sus padres a Inglaterra, nos dedicamos a desyerbar una parte particularmente enredada. A la mañana siguiente noté unas pequeñas pústulas en mis brazos, que comenzaron a crecer con el paso de los días y a extenderse por todo mi cuerpo… ¡y mi cara! ¡Hiedra venenosa!, clamaron los que me conocían. ¡Tienes que ir al médico! Pues sí, pero con los privilegios que perdí al dejar de estudiar, estaba la cobertura de salud. Canadá tiene un excelente plan de salud universal. Apenas un año antes había ido a una revisión cotidiana y el médico encontró que mi vesícula tenía arenilla y recomendó ampliamente que me la extrajera. Entré a cirugía a las 8 de la mañana, salí del hospital a las 12 del día, con mi bolsita de medicamentos y no pagué un solo centavo. Fast-forward a mi condición en aquel momento y ni siquiera podía acceder a un consultorio. Mis ojos estaban tan hinchados que no podía fijar la vista en el monitor de la computadora, con lo que me atrasé en el trabajo, luego entonces se atrasaron los pagos, luego entonces tuve que pedir prestado para pagar la renta y mi best half seguía en Europa. Nunca antes, ni después, me he sentido más vulnerable.
Esa crisis pasó, sobreviví y, a pesar de que el trabajo editorial llegó a su fin, tuve conseguí mi primer trabajo canadiense, que no era nada de lo que yo había imaginado.


