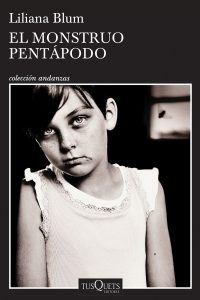l lobby del hotel Marriot Courtyard, en la ciudad de Léon, Guanajuato, es un espacio amplio a doble altura, iluminado por una larga cristalera que da a una terraza donde el sol cae con intensidad. Son casi la una de la tarde del domingo 30 de abril, día del niño, y parece como si el hotel estuviera vacío. En un momento dado, descubro que Liliana Blum (Durango, 1974) me espera frente a la recepción, en el extremo opuesto del lobby, sentada en un sillón redondo, al tiempo que teclea un mensaje donde me dice que ya está abajo.
l lobby del hotel Marriot Courtyard, en la ciudad de Léon, Guanajuato, es un espacio amplio a doble altura, iluminado por una larga cristalera que da a una terraza donde el sol cae con intensidad. Son casi la una de la tarde del domingo 30 de abril, día del niño, y parece como si el hotel estuviera vacío. En un momento dado, descubro que Liliana Blum (Durango, 1974) me espera frente a la recepción, en el extremo opuesto del lobby, sentada en un sillón redondo, al tiempo que teclea un mensaje donde me dice que ya está abajo.
La desventaja de tener de frente decenas de sillones vacíos es que resulta difícil elegir dónde sentarse. Una vez acomodados inicia la charla sobre El monstruo pentápodo:
Cuando venía hacia León, la camioneta se detuvo en un paradero, antes de San Juan del Río. Al bajar, unos juegos infantiles, vacíos en ese momento, me hicieron pensar en tu novela y en Raymundo Betancourt. Para bien o para mal, El monstruo pentápodo nos hace ver de otra forma los espacios donde juegan los niños. ¿Tú manera de ver esos lugares también cambió?
Sigo viendo los lugares igual, soy mamá y siempre he sido muy paranoica. No hice ningún estudio previo para la novela porque estos temas siempre me han interesado. Mientras la escribía, hice un pequeño experimento, medio perverso, para saber qué tan factible sería llevarme un niño si yo fuera alguien como Raymundo Betancourt. Entonces empecé a ir a centros comerciales, al centro de Tequisquiapan, al súper, y me di cuenta de que los niños andan corriendo solos por los pasillos mientras sus mamás están ocupadas en el celular. Realmente no es tan difícil. Cuando veía Diálogos en confianza, en Canal 11, el robo de niños era uno de los temas constantes: las estadísticas de niños desaparecidos en el país son altísimas.
¿Es cierto que cada vez que un escritor termina un libro cambia su manera de ver las cosas? ¿Te ocurrió a ti con El monstruo pentápodo?
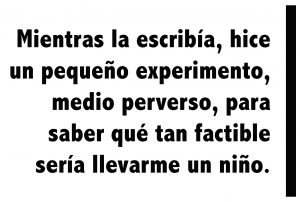 Quién sabe… supongo que uno siempre está cambiando de acuerdo a lo que escribe o lee pero como aprendizaje, hablando de la técnica de escribir. Que el tema en sí me haya cambiado no porque son temas que siempre han estado ahí conmigo. Nunca he escrito sobre cosas de moda, como el narco, sino de cosas que me atañen, de mis propios miedos u obsesiones; este tema aparece en mis libros de cuentos, escritos hace muchos años; hay dos o tres que aluden a la violación de niños. No es que la novela me haya cambiado, sino que uno va conociéndose más, y lo que ya estaba allí queda más claro o se establece más, y uno aprende al escribir.
Quién sabe… supongo que uno siempre está cambiando de acuerdo a lo que escribe o lee pero como aprendizaje, hablando de la técnica de escribir. Que el tema en sí me haya cambiado no porque son temas que siempre han estado ahí conmigo. Nunca he escrito sobre cosas de moda, como el narco, sino de cosas que me atañen, de mis propios miedos u obsesiones; este tema aparece en mis libros de cuentos, escritos hace muchos años; hay dos o tres que aluden a la violación de niños. No es que la novela me haya cambiado, sino que uno va conociéndose más, y lo que ya estaba allí queda más claro o se establece más, y uno aprende al escribir.
En el caso de tu nueva novela, ¿qué fue primero, la historia o los personajes?
La historia. Creo que tenía claro que quería escribir sobre un pedófilo que secuestra una niña, al estilo de casos como el de Natascha Kampusch: un pedófilo sicópata. El tema de la sociopatía siempre me parece interesante porque, no es que glorifique el crimen, lo veo como algo mucho más interesante. Quien se dedica a matar por dinero o mata para robar me parece lo más bajo en la escala criminal; en cambio, los sicópatas, con sus onditas y modus operandi, se me hacen personajes más interesantes a pesar de que hacen cosas terribles. Me llama mucho la atención cómo funcionan sus mecanismos internos. Quería escribir sobre un pedófilo con este tipo de perfil, no como un pedófilo gringo que va a Tailandia o Acapulco y paga por un niño. Primero estaba la historia y después fui afinando los personajes; quería que este pedófilo tuviera un cómplice porque me obsesiona la idea de que las mujeres, es una teoría personal, somos capaces de muchas cosas, —me estoy yendo al extremo—, con tal de tener a un hombre a nuestro lado. Ha habido casos de crímenes reales en los que hay complicidad de las mujeres y todo se reduce a eso: “que no me deje”. Al igual que las mujeres que soportan golpes, maltrato e infidelidad, esto es ir un poco ir más allá, pero es la misma línea de pensamiento. Personajes e historia vienen muy juntos, pero primero hay que tener la historia.
¿Cómo es tu rutina para escribir? ¿El monstruo pentápodo necesitó de una rutina distinta?
No tengo rutina, pueden pasar días en los que no escribo en lo absoluto porque soy mamá, ama de casa, y no tengo quien me ayude. A veces es puro quehacer. Idealmente soy más persona mañanera, después de hacer varias cosas me siento a escribir una o dos horas, pero en la noche no funciono. No soy como esos escritores que trabajan cuando todo mundo se duerme y se quedan de madrugada, no puedo hacerlo porque me tengo que levantar a las seis. Últimamente ha sido complicado encontrar tiempo. Esta novela la comencé a escribir en un taller que Eduardo Antonio Parra impartió en Querétaro. De alguna manera tuve un poco más disciplina, nos reuníamos cada mes y llevaba avances. Creo que eso ayuda mucho, pues tenía que agarrar tiempo de algún lado y siempre cumplí. Aunque no la terminé en el taller, que solo duró un año, gran parte la planeé y escribí la mitad.
¿Es recomendable que los escritores asistan a talleres? ¿Hay alguna edad para dejar de hacerlo?
Es un arma de doble filo. Creo que edad no hay. Uno empieza a escribir en cualquier momento, hay gente que empieza a escribir a los cuarenta, a los treinta, a los quince, pero siento que depende mucho de quién sea el tallerista. He visto muchos casos de escritores que moldean a sus alumnos como clones suyos, y ante cualquier cosa distinta los aplastan; o escritores que tratan de pulverizarlos a todos para que nadie sobresalga. En un taller te pueden decir que eres maravilloso y a lo mejor no lo eres, te están engañando, o pueden decir que no sirves para esto y sí servías. Depende mucho de la intención, de la aproximación del tallerista y también de los compañeros, porque puede ser el club de los elogios mutuos o se destruyen entre sí, lo que hace difícil percibir qué estás haciendo bien y qué no. Recomendaría talleres después de que uno lleve más horas de vuelo solo, cuando ya conoces tus defectos y virtudes porque si empiezas de cero te hacen polvo y a lo mejor sí tenías madera pero te desalientan, o te dicen que tienes que ganar el Premio Aguascalientes, “maldito mundo está en tu contra”, y te vuelves un amargado a los diecisiete, creyendo que te mereces todo.
A lo largo del libro aparecen epígrafes de diferentes libros. ¿Los leíste para escribir tu novela o los fuiste encontrando durante tus lecturas habituales?
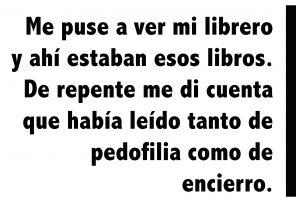 Durante mis lecturas habituales. Me puse a ver mi librero y ahí estaban esos libros. De repente me di cuenta que había leído tanto de pedofilia como de encierro. Leo mucho true crime, como lo de Natascha Kampucsh o el caso Fritzl; Lolita lo leí en la carrera, también El coleccionista. Puse esos epígrafes para mostrar que no estoy inventando el hilo negro ni es la primera vez que se escribe de eso. Es como un guiño, pero también para que se sepa que no estoy tratando de copiar.
Durante mis lecturas habituales. Me puse a ver mi librero y ahí estaban esos libros. De repente me di cuenta que había leído tanto de pedofilia como de encierro. Leo mucho true crime, como lo de Natascha Kampucsh o el caso Fritzl; Lolita lo leí en la carrera, también El coleccionista. Puse esos epígrafes para mostrar que no estoy inventando el hilo negro ni es la primera vez que se escribe de eso. Es como un guiño, pero también para que se sepa que no estoy tratando de copiar.
En Pandora escribiste sobre la delgadez extrema y la obesidad mórbida. Ahora aparece Aimeé, una enana que se define así misma como un freak. ¿Te atrae el tema de los monstruos?
Me interesa la monstruosidad interna y externa. Pandora y esta enana son monstruos que no dan miedo sino risa, ideales para el abuso o bullying. Cuando veo un enano pienso en que tiene una vida, una historia, pero nadie ve más allá; en literatura o cine son comic relief o luchadores en el circo, pero nunca se les asigna una vida normal. Como sociedad somos muy duros con quienes son físicamente diferentes, y al mismo tiempo superficiales con los monstruos verdaderos, los internos, que se mueven con toda facilidad entre nosotros. En Pandora, Gerardo, el médico, es un tanto psicópata, pero como es bien parecido lo idolatran, nadie lo cuestiona, y lo mismo pasa en El monstruo pentápodo. Somos tan superficiales que nos pueden estar engañando y no lo vemos, y sospechamos de todo aquel que se ve diferente.
¿Por qué elegiste precisamente a una enana como cómplice de Raymundo Betancourt?
Quería una mujer que tuviera un defecto físico evidente, alguien que fuera grotesco y que nunca hubiera conocido el amor. Cuando llegas a la edad adulta y te quieres enamorar, llega alguien que te engaña y te da lo que habías estado esperando, es fácil no ver lo que está en frente. Es un largo proceso darse cuenta de que la engañaron y después otro proceso para actuar. Quería hacerla físicamente deforme para que fuera un poco más justificable su amor y jugar con la dualidad del monstruo: uno que vemos y otro del que nadie sospecha.
En la novela hay escenas durísimas. ¿Cómo le hiciste para escribirlas?
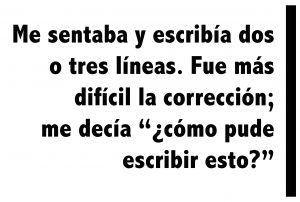 Me sentaba y escribía dos o tres líneas. Fue más difícil la corrección; me decía “¿cómo pude escribir esto?”. Yo tengo una niña y usé mis conocimientos, fue muy difícil; conozco esas partes en otras circunstancias. No podía suavizar esas escenas, traté de hacerlas con el mejor buen gusto, pero si no las hubiera puesto o las hubiera suavizado no habría estado bien porque la violación de niños es una cosa terrible y brutal y tal cual debe de verse.
Me sentaba y escribía dos o tres líneas. Fue más difícil la corrección; me decía “¿cómo pude escribir esto?”. Yo tengo una niña y usé mis conocimientos, fue muy difícil; conozco esas partes en otras circunstancias. No podía suavizar esas escenas, traté de hacerlas con el mejor buen gusto, pero si no las hubiera puesto o las hubiera suavizado no habría estado bien porque la violación de niños es una cosa terrible y brutal y tal cual debe de verse.
¿Te gustaría agregar algo más o responder a una pregunta que no te hayan hecho?
No quiero sonar esnob, pero a veces las personas que no leen mucho no distinguen mucho de géneros. Con Pandora una señora me preguntó cómo le había hecho para bajar tanto de peso. Quisiera que nadie piense qué porque escribí sobre un pedófilo, estoy a favor de o excusando al pedófilo. El objetivo de la novela es entretener y que el lector se transporte a otras vidas, otras historias y no juzgar, dejar que sea el lector quien lo haga. Que quien lea la novela entienda que es una obra de ficción que no pretende más que contar una historia, de manera cruda, ese es mi estilo, y que no crean que estoy promoviendo la pedofilia. Si quisiera hacer algo en contra de la pedofilia tomaría el género periodístico o el ensayo.
El monstruo pentápodo. Lilian Blum. Tusquets. 2017.