 ntre las fotografías de sus abuelos, la boda de sus padres y uno que otro pariente destacado, la imagen donde Enrique Martínez Andrade aparece junto a Toño, su hermano mayor, llama la atención por varias razones: eran apenas unos niños, el pastel es una cancha de futbol donde se enfrenta el Guadalajara, equipo de sus amores, contra las Águilas del América, y porque ambos posan para la cámara vestidos con el uniforme característico del rebaño sagrado: playera a rayas rojiblancas y short azul marino. Sin embargo, hay algo extraño en la foto. Aunque el uniforme le ajusta a la perfección, Enrique no parece convencido de portar el uniforme del chiverío o no se lo cree. La fantasía de cualquier niño es encarnar a los héroes que cada domingo salen a la cancha a defender sus colores, pero a juzgar por su gesto, parece que el uniforme de Enrique está hecho de plomo o huele feo. Quizá la seriedad en su rostro se deba a la multitud que le rodea y le amenaza con empujarlo sobre la cancha de merengue —como ocurrió minutos después—. Tampoco. Es otra cosa. “Una fotografía es un secreto sobre un secreto”, dijo alguna vez Diane Arbus. Y Enrique, a través de su mirada deja percibir una verdad que resulta difícil, dolorosa.
ntre las fotografías de sus abuelos, la boda de sus padres y uno que otro pariente destacado, la imagen donde Enrique Martínez Andrade aparece junto a Toño, su hermano mayor, llama la atención por varias razones: eran apenas unos niños, el pastel es una cancha de futbol donde se enfrenta el Guadalajara, equipo de sus amores, contra las Águilas del América, y porque ambos posan para la cámara vestidos con el uniforme característico del rebaño sagrado: playera a rayas rojiblancas y short azul marino. Sin embargo, hay algo extraño en la foto. Aunque el uniforme le ajusta a la perfección, Enrique no parece convencido de portar el uniforme del chiverío o no se lo cree. La fantasía de cualquier niño es encarnar a los héroes que cada domingo salen a la cancha a defender sus colores, pero a juzgar por su gesto, parece que el uniforme de Enrique está hecho de plomo o huele feo. Quizá la seriedad en su rostro se deba a la multitud que le rodea y le amenaza con empujarlo sobre la cancha de merengue —como ocurrió minutos después—. Tampoco. Es otra cosa. “Una fotografía es un secreto sobre un secreto”, dijo alguna vez Diane Arbus. Y Enrique, a través de su mirada deja percibir una verdad que resulta difícil, dolorosa.
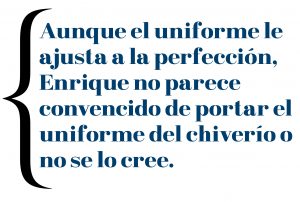 Cuando su familia emigró a la Ciudad de México, Leticia, la hermana mayor, acababa de cumplir seis años. Toño tenía dos. Enrique no figuraba en los planes de expansión. Dos hijos son suficientes cuando se abandona el terruño para lanzarse a la búsqueda de un futuro mejor. La decisión de don Enrique no sólo transformó la geografía de los Martínez Estrada, vecinos de abolengo del tradicional barrio El Retiro, sino que con la partida se cerraba toda posibilidad de que los futuros miembros de la familia abrieran los ojos por primera vez en la Perla de Occidente. Si el tequila posee un certificado de origen, cuando el vehículo atravesó el límite estatal para nunca jamás volver, Enrique Martínez Andrade, futuro benjamín, perdió su derecho a ser tapatío y, por ende, un chiva pura sangre.
Cuando su familia emigró a la Ciudad de México, Leticia, la hermana mayor, acababa de cumplir seis años. Toño tenía dos. Enrique no figuraba en los planes de expansión. Dos hijos son suficientes cuando se abandona el terruño para lanzarse a la búsqueda de un futuro mejor. La decisión de don Enrique no sólo transformó la geografía de los Martínez Estrada, vecinos de abolengo del tradicional barrio El Retiro, sino que con la partida se cerraba toda posibilidad de que los futuros miembros de la familia abrieran los ojos por primera vez en la Perla de Occidente. Si el tequila posee un certificado de origen, cuando el vehículo atravesó el límite estatal para nunca jamás volver, Enrique Martínez Andrade, futuro benjamín, perdió su derecho a ser tapatío y, por ende, un chiva pura sangre.
Esta situación, por ridícula y banal que parezca, no es cualquier cosa para él. Se trata de una tragedia de bolsillo, personal, tan significativa como perder un brazo o una pierna o descubrir que en lugar de páncreas se tiene la vejiga de la hiel. Como un paria, Enrique sabe que haga lo que haga, nada ni nadie podrá ocultar que nació en el Hospital Gabriel Mancera de la ciudad de México, un 24 de marzo de 1977. ¿Cómo se puede fingir un origen distinto? ¿Es posible pretender ser otra persona? ¿Lo conseguiría destruyendo los códices familiares o quemando las fotografías de su estirpe?
Forjado en la diferencia, tú eres chilango, nunca jalisquillo, su personalidad a veces le juega malas pasadas y le hace expresar comentarios como el anterior, mientras observamos los posters, playeras, balones, llaveros, estampas, calcomanías, revistas, recortes de periódicos que Enrique atesora en su recámara. Luego dice: “Yo nunca podría irle al Real Madrid o al Barcelona porque no vivo en ninguna de esas ciudades. Es como una hipocresía, una doble cara, sólo los cínicos le van a equipos ajenos a su geografía.”
En la contundencia del mensaje Enrique lleva la penitencia: le va al equipo de una ciudad, Guadalajara, en la que él no nació, convirtiéndose en automático en un cínico, en un hipócrita. Pero no hay de otra. En el país de los cachirules una situación como la suya es normalidad, una carcajada del destino. No se puede cambiar de equipo como quien sintoniza otra estación en la radio. Arrancarse al equipo que vive y palpita junto con el corazón equivale a cambiar de infancia, como dice Juan Villoro. Es imposible.
Desde que tiene memoria, Enrique es fanático del equipo más popular de México debido a la influencia de su padre, testigo presencial de las hazañas del Campeonísimo, y gracias a dos personajes fundamentales de su niñez, gratos recuerdos que el tiempo no ha podido borrar de su memoria y que comparten el mismo nombre/apodo: Snoopy, la creación de Charles Shulz (cuyas tiras cómicas Enrique conserva con mucho cariño), y Ricardo Snoopy Pérez, jugador de la Chivas, su primer ídolo futbolístico.
Otro de los recuerdos que aso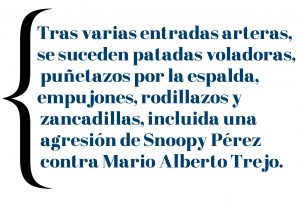 cia con su convicción rojiblanca es el momento cuando su padre, sentado frente al televisor, grita hasta desgañitarse “Pártanles su madre”, mientras presencia una de las batallas campales más prolongadas, dramáticas y al mismo tiempo divertidas de que se tenga memoria en la historia del futbol nacional: la protagonizada por las Chivas y las Águilas durante el partido de vuelta de la semifinal del torneo 1982-1983, en el estadio Azteca. Con un estadio abarrotado, las Chivas parecen tenerlo todo en contra al ir perdiendo 2-1 en el marcador global. Tras varias entradas arteras, se suceden patadas voladoras, puñetazos por la espalda, empujones, rodillazos y zancadillas, incluida una agresión de Snoopy Pérez contra Mario Alberto Trejo. Mientras Enrique desgrana este episodio un tanto borroso —contaba con apenas seis años de edad—y que incluye un gol que empata el marcador global, anotado minutos después por su ídolo juvenil, y que abre la puerta para el triunfo de las Chivas, otro recuerdo asociado a esa tarde lejana le arranca una sonrisa: el sabor de una torta ahogada, bastante parecida a la que ahora disfruta.
cia con su convicción rojiblanca es el momento cuando su padre, sentado frente al televisor, grita hasta desgañitarse “Pártanles su madre”, mientras presencia una de las batallas campales más prolongadas, dramáticas y al mismo tiempo divertidas de que se tenga memoria en la historia del futbol nacional: la protagonizada por las Chivas y las Águilas durante el partido de vuelta de la semifinal del torneo 1982-1983, en el estadio Azteca. Con un estadio abarrotado, las Chivas parecen tenerlo todo en contra al ir perdiendo 2-1 en el marcador global. Tras varias entradas arteras, se suceden patadas voladoras, puñetazos por la espalda, empujones, rodillazos y zancadillas, incluida una agresión de Snoopy Pérez contra Mario Alberto Trejo. Mientras Enrique desgrana este episodio un tanto borroso —contaba con apenas seis años de edad—y que incluye un gol que empata el marcador global, anotado minutos después por su ídolo juvenil, y que abre la puerta para el triunfo de las Chivas, otro recuerdo asociado a esa tarde lejana le arranca una sonrisa: el sabor de una torta ahogada, bastante parecida a la que ahora disfruta.
En la mesa del comedor quedan restos de carne con jugo. El banquete tapatío apenas empieza. La birria se calienta en la estufa. A Enrique cada olor, cada textura, cada mordida le permite sentirse parte de esa Guadalajara mítica, ese edén del que fue despojado. Como Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida sino sólo verla a la distancia, el sabor de la comida de esa tierra le otorga un permiso de residencia, una especie de green card como premio de consolación.
¿Quién guisa estos platillos típicos de la comida tapatía? ¿Doña Luz, la madre de Enrique? “No”, me dice por lo bajo, “mi madre es mala cocinera”.
Según recuerda, rara vez se ha perdido un partido de las Chivas. Sea por televisión, asistiendo a los estadios de la capital o las contadas veces que viajado a la tierra de sus padres y al Estadio “Jalisco” (“Al Omnlife no pienso ir hasta que Jorge Vergara venda al equipo y deje de hacerle tanto daño a la camiseta”, dice con la seguridad de Napoleón antes de invadir Europa), Enrique siempre ha estado presente en las alegrías y en las tristezas, en lo sublime y en lo ridículo, experimentando todas las reacciones que es capaz de producir el futbol. Beber cerveza le da lo mismo, no así la comida, el único medio que le deja aproximarse al verdadero espíritu tapatío porque la comida le permite, bocado a bocado, formar parte de la cultura que representa.
Obsesivo hasta la muerte, cada mes, sin faltar a la cita, Enrique lleva a cabo el mismo ritual culinario desde hace poco más diez años cada vez que van a jugar las Chivas: dos horas antes de que el árbitro haga sonar su silbato, se dirige a El rincón de Villadiego, comedero tapatío ubicado en la colonia Pueblo de los Reyes, Coyoacán. La distancia no parece un obstáculo para Enrique: desde su casa en Lago Cardiel, calle de la colonia Argentina, se desplaza hasta avenida Pacífico. Veinte kilómetros que puede recorrer, si su padre le presta el coche, en unos cuarenta o cincuenta minutos, todo para comprar las que considera las mejores tortas ahogadas de la Ciudad de México, cuyo sabor es prácticamente el mismo que las célebres Tortas El Rika, sus favoritas, algo así como el Olimpo de este tradicional platillo. Ubicadas casi enfrente del estadio Jalisco, no puede sino rememorar con nostalgia la última vez que estuvo en ese tierra que debería de ser la suya, cuando el 4 de abril de 2010 presenció el último clásico jugado en el “Jalisco”, antes de la mudanza al “Omnilife”.
Encontrar las mejores tortas ahogadas en la ciudad de México no fue cosa fácil. Le tomó algunos meses, varios pesos gastados y una que otra infección estomacal. Recorrió colonias como Juárez, Río Frío, Santa Julia, Algarín y llegó a aventurarse al Estado de México, pero hasta su excesivo fanatismo tiene límites. Hasta que un buen día, gracias a una mujer que ya no está presente en su vida, conoció este comedero sureño, donde las tortas se preparan con birote salado traído desde Guadalajara. Cliente apreciado por los dueños de Villadiego, cada sábado o domingo de cada mes lo esperan con su pedido: diez tortas ahogadas, carne con jugo y si está de antojo, una jericalla, la versión tapatía del crème-brulle.
Sin embargo, aquí no termina el periplo de Enrique: en su opinión, la birria no es el plato fuerte de El rincón de Villadiego. Birria Irma Aurora es, según su opinión, el sitio, la catedral donde se le hace justicia. Atendida por la familia Pérez que llegó a la ciudad hace sesenta años, Enrique convive con los descendientes de esa diáspora, criollos tapatíos. Ubicada en la calle de Japón número 47, colonia Romero Rubio, entre las avenidas Oceanía y África, llegar hasta aquí no es fácil. Por ello, sólo en ocasiones especiales como cuando las Chivas enfrentan a equipos grandes como los Pumas, al Cruz Azul o las Águilas, el enemigo natural, Enrique se levanta más temprano, primero va por la birria y después por las tortas ahogadas, el jugo de carne y las jericallas.
Los aromas le refrescan al memoria a Enrique, quien recuerda la final Chivas-UNAM, en 2004, cuando agotados los tiempos extras, el destino se dirimió desde los once pasos. “La comida se me terminó antes de los penales. Creí que íbamos a perder”.
Enrique, por fin, sirve la birria. Realmente es deliciosa. Vale la pena ir tan lejos para probarla. Si para muchos el paraíso puede estar en la explosión de un bocado, para Enrique Martínez Andrade cada cucharada de birria es un boleto hacia su infancia, donde juega sin descanso a que es chiva del rebaño sagrado, del Guadalajara.


