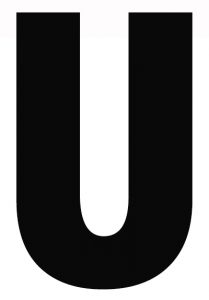 n barrio se vuelve memorable por sus bares legendarios. Sin ellos las ciudades y sus habitantes serían almas muertas sedientas de un trago. Da igual si la gentrificación nos confina en un apartheid urbano impuesto por jipis millonarios, empresarios voraces y autoridades cómplices del turbio mercado inmobiliario. Sin un viejo bar tradicional cercano a donde vives, estás condenado al frío silencio de los sobrios.
n barrio se vuelve memorable por sus bares legendarios. Sin ellos las ciudades y sus habitantes serían almas muertas sedientas de un trago. Da igual si la gentrificación nos confina en un apartheid urbano impuesto por jipis millonarios, empresarios voraces y autoridades cómplices del turbio mercado inmobiliario. Sin un viejo bar tradicional cercano a donde vives, estás condenado al frío silencio de los sobrios.
Vivimos contra las cuerdas, mirando de lejos cómo circula el Gran Dinero y nosotros con apenas para un trago en el bolsillo. A veces ni eso y los días pasan grises e interminables. Uno tras otro, como el segundero de la bomba de tiempo que es tu vida.
Que se acabe el mundo pero no la bebida.
Voy al “Tío Pepe” desde 1982. Tenía veinte años y acababa de conseguir un empleo fijo. Había oído hablar de esa cantina desde niño por mi padre, que la frecuentaba como una de sus escalas antes de regresar a casa solo o acompañado de amigos para seguir la parranda.
De joven uno tiene muchas aspiraciones y entre las mías era pagarme unos tragos en el Tío Pepe. Ubicada en el corazón del Barrio Chino más pequeño del mundo, es bulliciosa a ciertas horas de la noche pero genera una burbuja de silencio para el diálogo y el retraimiento. A medio día, parece un templo donde puedes encomendarte a Birján mientras tomas un gin tonic o una cerveza helada. Los tragos los sirven bien cargados y a pulso, como debe de ser sin ese ridículo medidor de onzas que distingue a la tacañería de los bares de moda. Me gustan su barra legendaria cuya madera ornamentada me hace pensar en El complot mongol, sus gabinetes y su aparente privacidad que sólo te hace más visible a quienes buscan ocupar tu lugar mientras esperan en la barra con un trago a la mano. Pinches chinos.
En esos cómodos gabinetes acojinados me gusta mirar a los ojos a mi mujer. Cuando ella toca el timbre para llamar a Sebastián (¿qué otra cantina tiene ese discreto detalle para no distraer el romance o la conversación?), nuestro mesero y anfitrión durante todos estos años cuando vivíamos en esa misma calle de Independencia pero esquina con Luis Moya, siento que los dados de la vida están cargados a mi favor. Pido un fernet con coca cola y Bibiana una sangría. Y otro y otra. Así detenemos el tiempo para volverlo nuestro.
Algo así me pasa en “La Vizcaya”, legendaria cervecería en el 128 de Bucareli, a dos calles de mi domicilio actual. Ocupa el lado de la acera que todavía corresponde al Centro, pero no “histórico”. Es el negocio más antiguo de un conjunto de locales del hermoso edificio de departamentos del mismo nombre. Donde dicen que vivía Pita Amor, “la poeta loca” como la conozco desde niño, cuando la veía gritar improperios en la Zona Rosa vestida estrafalariamente.
María del Carmen Reyna en Apuntes para la historia de la cerveza En México (INAH, 2012), registra las primeras cervecerías en el Virreinato. Una de ellas se estableció muy cerca de donde vivo: en la calle de Revillagigedo. La administraba una familia española, pero no prosperó. Otra más se instaló en el Ex Convento de San Agustín, en Isabel la Católica y República de El Salvador. Abarcaba toda la manzana y para hacerse de recursos, rentaba una parte del establecimiento que permaneció abierto de 1829 a 1861. Otra cervecera de aquellos años se instaló en el Hospicio de Pobres, en Balderas y avenida Juárez, que también arrendó una parte de su terreno para solventar la atención de huérfanos y enfermos.
La Vizcaya pertenece a esa tradición altruista de paliar las penas del sediento.
La frecuento desde muy joven cuando con mi hermano menor hacíamos un recorrido etílico que culminaba en otra cervecería, la “Kloster”, en la calle de Cuba.
La Vizcaya siempre está tranquila, pero a diferencia de los ya lejanos años ochenta del siglo XX, donde se llenaba de obreros y empleados de las refaccionarias cercanas, hoy en día acudimos parroquianos atraídos por los precios y la pátina decadentista de la zona. Quizá sea uno de los secretos mejor guardados de la ciudad. Es auténtica y original. La atiende el dueño, el señor Muñoz, que no se anda con chiquitas y te manda a volar si tus preguntas no le gustan. Pasea continuamente de dentro hacia la calle, con las manos entrelazadas por la espalda, muy serio, como si lo agobiara una pregunta sin respuesta. Llevamos una relación cordial pero nunca seremos amigos. Nadie lo es de quien te atiende honradamente. Alguna vez le propuse presentar un libro mío ahí y me mando al carajo. En otra ocasión impidió a unos periodistas de televisión cultural que entraran con equipo. Aquí no es circo, Servín, me dijo, y nos corrió.
En otra visita, como si hiciera falta, me aclaró que no le gustaba que llevara reporteros. Sin embargo, de una sus paredes cuelga enmarcada una entrevista con foto a color que me hizo Jesús Pacheco (dj Peach Melba) para el periódico Reforma, allá por 2012. De fondo aparece el característico mural de un par de alemanes sonrientes que beben cerveza Kloster en tarros espumosos. Detrás de la barra un radio estereofónico toca en dos bocinas empotradas en un pilar y en un muro al fondo, jazz, música clásica o rock a volumen moderado.
La Vizcaya es un remanso hipster en su sentido primigenio. Tal y como definió Norman Mailer a la juventud estadounidense de la posguerra en su ensayo publicado por primera vez en 1957, El negro blanco: incendiaria pero sin aspavientos, admiradora de la cultura urbana, sobre todo negra, beat. Nada que ver con esos muchachos pudientes y obsesionados con la moda que hoy en día pululan en los barrios gentrificados de la ciudad.
En La Vizcaya trabajaba de planta un mesero que era algo así como el factótum del señor Muñoz: amable y platicador. Una vez me dijo emocionado que si podía regalarle una copia de mi entrevista en Reforma. De inmediato fui con mi mujer a un centro de fotocopiado por una reproducción a color. Fuimos a entregársela y nos tomamos un tarro mirando la entrevista enmarcada. Era evidente el enojo del dueño por lo que habíamos hecho. No soportamos su mirada y nos fuimos. El mesero se jubiló poco después, pero ya regresó y sigue tan amable y discreto como siempre.
El barrio áspero y propio para una cervecería indiferente a su leyenda, parece decir adiós todos los días. La Vizcaya abre tarde, baja sus cortinas muy temprano y sólo deja la puerta abierta para quien sabe que ahí no hay horarios y la quietud es firma de la casa.
Temo que se aproxima el final. A un lado de La Vizcaya hace poco abrió un negocio de café, vino y bocadillos. En la calle tiene un pizarrón con menú en gis de colores, bancas de madera y nombre sospechoso: “Farmacia…”.
De la franja de calles decaídas que rodean la Secretaría de Gobernación, custodiada por policías federales y vallas de acero contra el acoso continuo de manifestantes, se dispersarán los borrachines callejeros, los vagabundos, a donde aún no está en la mira la codicia inmobiliaria y los habitantes ilegales de edificios en litigio. Van ganando espacio los condominios, los bares higiénicos y los restaurantes profilácticos caros y de amabilidad impostada donde no son bienvenidos los panzones, donde nadie cuidará de ti como la haría un buen cantinero o un mesero de confianza. El imperio del cardamomo y los cocteles sofisticados se impondrá al de la “sopa de chango”, el cilantro y los tragos netos.
“La covacha de Bucareli”, el bar rudo, escandaloso y barato que durante años estuvo debajo de mi domicilio, se ha ido replegando de un local a otro como borracho de madrugada a la deriva.
La Vizcaya resiste al vértigo de la era del olvido. Solitaria y aferrada a su prestigio. Ahí me da por sentirme un gran escritor. Jajajaja. Cuando salgo a la calle casi siempre de camino a casa, lleno mis pulmones del aire viciado de la avenida convencido de que respiro lo que necesitan mis historias.
El caso es que la cerveza y el licor nos transforman, casi siempre para bien. Sin embargo, su paso por nuestra vida es indiferente de las decisiones que nos tienen reservadas la ebriedad o la borrachera, que no es lo mismo. Nos convierten en forajidos que huyen del pensamiento lineal y escrupuloso.
No nos podemos confiar de la bebida como no podemos confiar del halago. Ambos nos apapachan para a la primer oportunidad sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Ángel y demonio. Celebro a quienes nunca han bebido, pero no saben de lo que se pierden. Vivimos en un mundo que fomenta la sobriedad. A mí me entristece, le estamos dando la razón a la disciplina moral y sanitaria global. Es muy fácil decir que tenemos bajo control nuestra vida cuando nunca has enfrentado la magia de la embriaguez y el tormento de la cruda. Mi relación con ambas es misteriosa y educada. Siempre estoy dispuesto a reunirme con ellas en lugares como los que menciono aquí. Me dejo llevar de la mano.
Ahí voy Tío Pepe.
Buenas noches, gruñón, ¿me puede servir una jarra de cerveza, por favor?
De pronto me encuentro con amigos que parecen comparsas salidos de ultratumba. Experimento ese lento hundimiento de mis actos que describe Joseph Roth en La leyenda del santo bebedor.
Beber aguza mi instinto de supervivencia del mismo modo en que alegra mis noches. Hace el mundo habitable.
El Tío Pepe y La Vizcaya me devuelven por unas horas la confianza en el mundo.
Imagen tomada de: http://culinarybackstreets.com/cities-category/mexico-city/2016/behind-bars-6/


